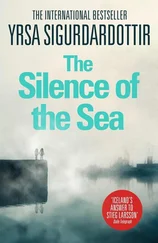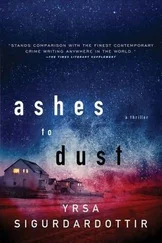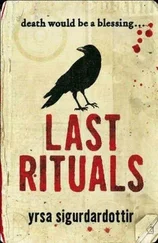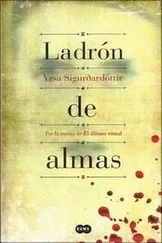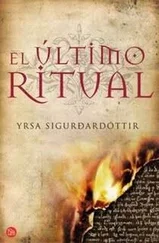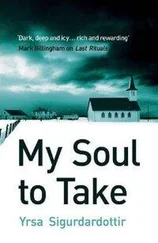Leifur apartó la vista de la anticuada librería, pero no pudo dejar de darse cuenta de que ya estaba un poco inclinada. No era lo único que daba muestras de que la alegría del hogar ya había empezado a declinar. Leifur miró a su padre, que estaba adormilado; de su semblante había desaparecido todo lo que en otro tiempo lo caracterizaba. Estaba pálido, y sus fuertes mandíbulas escuálidas, sus labios y su boca parecía anormalmente grandes. Manchas en la piel y los labios. Por una comisura de la boca se le descolgaba la saliva, y Leifur apartó la mirada. Para eso todos los trastornos, a fin de que su padre pudiera seguir viviendo en casa todo el tiempo que fuera posible. Leifur no podía ni imaginarse que el anciano viviera con otras personas que le hubieran conocido desde hace muchos años, desde antes de convertirse en uno de los pilares de la sociedad local, una gente que fuera a tratarle ahora como a un niño pequeño. Un niño pequeño sin el encanto que los hace tan encantadores y que lleva a la gente a tratarlos con una sonrisa en los labios y a limpiarles la saliva y los mocos sin la menor repugnancia. María, su mujer, había intentado convencerle de que si se iban a vivir a Reikiavik sería mucho más fácil tener a su padre en algún centro donde nadie le conociera. Leifur había respondido que jamás conseguirían plaza en una residencia de la tercera edad de Reikiavik, pues las listas de espera eran enormes. Los pondrían en el último lugar de la lista, por muy difícil que fuera su situación. Por eso era mucho mejor organizarlo así, estarían mucho mejor que si se marchaban a Reikiavik. Ciertamente, algo sí que cambiaría: allí María tendría más cosas que hacer y menos tiempo para su suegro. Era una gran carga para María. Era quien más se ocupaba del anciano y aunque pudiera parecer increíble, lo hacía sin quejarse y sin estar siempre pendiente de que madre e hijo se lo estuvieran agradeciendo constantemente. Naturalmente, se tenía bien merecidos unos muebles nuevos, y su marido no pondría la menor objeción la próxima vez que María hablara de lo ridículo que era todo el mobiliario de su casa. Menuda sorpresa se llevará. A lo mejor, Leifur añadía al lote, encima, comprar un apartamento en uno de los nuevos bloques de pisos de Skúlagata, así podría ir cuando quisiera a Reikiavik a visitar a su hijo y de paso librarse por una temporadita de todos los líos de Heimaey. Y seguramente ya era hora de buscar una mujer que ayudara en casa de sus padres; lo mejor sería encontrar una enfermera o una cuidadora, aunque fuera extranjera. No es que tuviera que mantener largas conversaciones con su padre. De eso se encargaría la madre de Leifur. La mujer podría dormir en la habitación del padre, y ya no tendrían que seguir encerrándole con llave por las noches. A Leifur había empezado a preocuparle que pasara cualquier cosa mientras ellos dormían, aunque no sabía qué era lo que podría pasar. Allí dentro no había nada con lo que pudiera hacerse daño, a menos que se esforzara por conseguirlo; lo cierto es que el comportamiento de su padre se había vuelto bastante impredecible. Lo último que hizo fue darle un empujón al televisor, que cayó de la mesa y acabó hecho pedazos. Cuando Leifur intentó que explicara por qué lo había hecho, se limitó a mirarlo como un tonto y a sacudir la cabeza, como un chiquillo que niega haber tocado el montón de pedazos rotos del suelo. No hacía muchos años desde que llegó a casa con el televisor e invitó a comer a Leifur y María para presumir de sus dimensiones, pues no era nada habitual que los padres de Leifur gastaran el dinero en objetos inútiles. Leifur todavía recordada lo orgulloso que estaba su padre, cómo le gustaban los colores de la inmensa pantalla.
Su padre murmuró algo y Leifur dirigió su atención a él. El anciano abrió los ojos y sonrió. La sonrisa era débil y el labio inferior estaba tan seco que se le abrió una grieta y brotó una gota de sangre. Corrió lenta y se detuvo antes de poder salir del todo de los labios azulados. Era como si la corriente sanguínea de su cuerpo estuviera tan desordenada como su cabeza. La sonrisa desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Leifur pensó que sería por el dolor que debía de ocasionarle la grieta del labio. Pero no era así. Miró a Leifur a los ojos, con una claridad desacostumbrada, y mantuvo el contacto visual, algo que rara vez sucedía en los últimos tiempos.
– Le estamos haciendo un flaco favor -le dijo a Leifur, agarrando con fuerza el brazo de su hijo.
Leifur notó el tacto de sus dedos huesudos y si hubiera cerrado los ojos habría podido imaginar que le tenía agarrado un esqueleto.
– ¿A quién, papá? -preguntó Leifur con calma-. ¿No estarías soñando?
– A Alda -respondió el anciano-. Tú me perdonas, ¿verdad?
– ¿Yo? -preguntó Leifur extrañado-. Claro que te perdono, papá.
– Bien, Markús -respondió el anciano-. Sé cuánto te gusta esa chica -volvió a entornar los ojos-. No llegues tarde al colegio, amiguito -dijo entonces, soltando a Leifur-. No llegues tarde.
Hacía tiempo que Leifur había dejado de sentirse dolido cuando su padre no le reconocía, aunque recordaba el dolor que sintió la primera vez. En aquel momento, su padre estaba diciéndole a su secretaria que iba a tomarse una semana de vacaciones y que Leifur le sustituiría, pero cuando llegó el momento de decir su nombre, se quedó con la boca abierta mirando fijamente a Leifur, tan extrañado de no recordarlo como su hijo.
– No llegaré tarde -dijo Leifur, disponiéndose a ponerse en pie. Su padre estaba durmiéndose y se sentiría muy incómodo si seguía mucho más tiempo a su lado sin hacer nada.
– ¿Crees que el halcón estará bien? -dijo una débil voz cuando Leifur abrió la puerta con todo el cuidado que pudo para que no crujieran los goznes.
– Sí, papá -le susurró Leifur-. El halcón estará perfectamente. No te preocupes -cerró la puerta a su espalda, extrañado.
No sabía que su padre hubiera tenido especial interés por las aves, aparte del frailecillo, que en tiempos fue su plato favorito. Ahora había que darle de comer casi a la fuerza, y de momento no le daban nunca frailecillo, sino solamente lo que se podía meter fácilmente en la boca con una cuchara y que no corría el peligro de que se le quedara atravesado en la garganta. Pero Leifur jamás había oído a su padre hablar de halcones. Naturalmente que podía ser una tontería como otra cualquiera, recuerdos incoherentes, incluso fragmentos de algún programa de televisión que aún siguiera vivo en su polvoriento cerebro. Fuera lo que fuese de aquella ave, era muy penoso que su padre no hubiera olvidado las cosas desagradables de su vida y recordara solamente lo positivo. Y desde luego, no era razonable que recordara a Alda.
Nada razonable.
Sábado, 21 de julio de 2007
La barca zarpó del muelle y Þóra agitó la mano para saludar a dos chicos que nadaban en el puerto vestidos con trajes de neopreno. Uno devolvió el saludo pero el otro, que parecía unos cuantos años mayor, hizo como que no veía a Þóra y siguió nadando hacia una barquita que abandonaba el puerto al mismo tiempo que Þóra, Bella y su guía.
– ¿No está prohibido cazar frailecillos ahora? -preguntó Þóra al hombre que llevaba el timón y que estaba repleto de huellas de su larga vida al aire libre al ver la red de cazar frailecillos que llevaban en el otro barco-. En algún sitio he visto que hubo problemas con las puestas durante tres años seguidos -añadió como si fuera toda una lugareña.
– Sí, sí -dijo el hombre, como sin darle importancia-. No hay prohibición, solo una recomendación. Se puede cazar para comer sin dañar los nidos.
– ¿Y esos hombres van a eso? -preguntó Þóra señalando la barquita que en aquellos momentos les adelantaba a gran velocidad.
Читать дальше