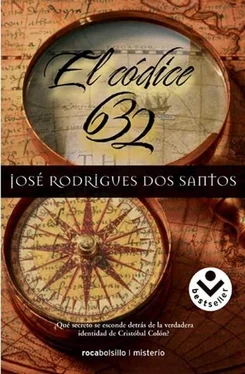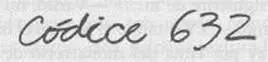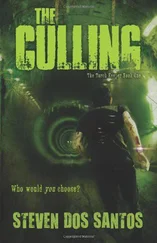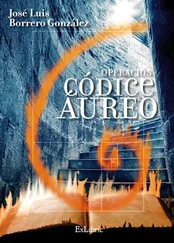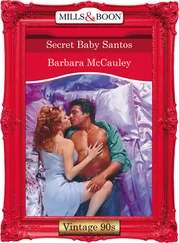Madalena Toscano sujetó las dos hojas y las examinó con cuidado.
– ¿Y esto qué es? -preguntó, señalando unos trazos a lápiz en el reverso de la primera hoja.
El profesor leyó el apunte.
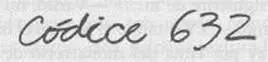
– Qué extraño -murmuró.
– ¿Qué es eso?
Tomás se encogió de hombros, sin saber qué pensar.
– No lo sé, no tengo idea. -Esbozó una mueca con la boca-. ¿Códice 632? -Se rascó el mentón, pensativo-. Debe de ser la signatura de este documento.
– ¿La signatura?
– Es el número de referencia de un documento en una biblioteca. Los archiveros tienen una signatura para identificar cada documento y cada libro que guardan en las bibliotecas. A través de la signatura, es más fácil localizarlos en los…
– Sé muy bien qué es una signatura -interrumpió Madalena.
Tomás la miró, cohibido. El aspecto negligente y decaído de Madalena Toscano le daba un aspecto de mujer humilde, pero la verdad es que aquel rostro envejecido y aquel cuerpo arrugado escondían a una señora culta, antigua frecuentadora de los medios académicos y habituada a vivir rodeada de libros. El aspecto sucio y desordenado de la casa, meditó Tomás, no se debía sólo al descuido provocado por la muerte de su marido, sino al hecho de que aquélla, en realidad, no era una mujer acostumbrada a las tareas de la limpieza doméstica.
– Disculpe -murmuró el visitante-. Creo que su marido debe de haber tomado nota de esta signatura para hacer una consulta bibliográfica.
Madalena volvió a analizar la signatura.
– ¿Un códice? -Sí. -Tomás sonrió-. No es más que un manuscrito compuesto de hojas de papiro, pergamino o papel, unidas por el mismo lado, como si fuesen un libro.
– ¿Y cree que esto es papel?
– Tal vez -opinó el profesor-. Al ser un manuscrito del siglo xvi, no obstante, yo diría que probablemente es pergamino. Pero también puede ser papel, es posible.
Madalena cogió la tercera hoja que se encontraba en la caja fuerte.
– ¿Y ha visto esto?
Era un folio blanco, con un nombre y un número escrito por debajo. Tomás alzó las cejas al ver el nombre.
– Conde João Nuno Vilarigues -leyó el historiador.
– ¿Lo conoce?
– Nunca he oído hablar de él. -Tomás recorrió con la vista los guarismos que había por debajo de aquel nombre-. Parece un número de teléfono.
La viuda se inclinó sobre la hoja.
– Déjeme ver -dijo y reflexión n momento-. Qué gracioso, creo reconocer este prefijo. En los últimos tiempos, Martinho llamaba muchas veces…
– ¿A este número?
– No lo sé, tal vez. Pero el prefijo era ése.
– ¿Y de dónde es este prefijo?
Madalena se incorporó sin una palabra, salió de la habitación y volvió un momento después con un voluminoso libro bajo el brazo. Tomás reconoció la guía telefónica. La viuda consultó las primeras páginas, buscando los prefijos nacionales. El dedo se deslizó por los guarismos hasta inmovilizarse en uno de ellos.
– ¡Ah, aquí está! -exclamó. El índice recorrió la línea hasta el nombre del lugar correspondiente a aquel prefijo-. Tomar.
El permanente arrullo de las palomas llenaba la Praga da Repvtblica de un borboteo musical; eran aves gordas, bien alimentadas, picoteando en la calle y revoloteando a saltos, que agitaban las alas de un lado para el otro, llenaban los tejados, cubrían los pequeños salientes en las fachadas, se posaban en la estatua de don Gualdim Pais, la enorme figura de bronce erguida en el centro de la plaza.
Algunas palomas paseaban junto a los pies de Tomás, ronroneando, indiferentes al hombre sentado en el banco de madera, sólo preocupadas en encontrar unas sabrosas migajas más en el empedrado blanco y negro que cubría casi toda la plaza, más parecidas a minúsculos peones parduscos que deambulasen por un gigantesco tablero de ajedrez. El visitante miró a su alrededor, apreciando el elegante edificio de los Paços do Concelho de Tomar y toda la plazoleta central hasta fijar su atención en la original iglesia gótica a la derecha, la iglesia de Sao João Baptista; la fachada blanca de cal desgastada del santuario ostentaba un elegante portal manuelino, muy trabajado, rematado por un cimborrio octogonal; sobre la iglesia se imponía la vecina torre amarillo tostado, un imponente campanario color tierra que exhibía con orgullo un trío simbólico debajo de las campanas, donde se reconocían el blasón real, la esfera armilar y la cruz de la Orden de Cristo.
Un hombre de traje gris oscuro, con chaleco y pajarita plateada, se acercó con una mirada fija, interrogante, al forastero.
– ¿Profesor Noronha? -preguntó vacilante.
Tomás sonrió.
– Soy yo -asintió-. Y usted es el señor conde, supongo.
– Joao Nunes Vilarigues -se presentó el hombre, poniéndose muy rígido y golpeando un talón en otro, como si fuese militar. Inclinó la cabeza, en un saludo ceremonioso-. Servidor.
El conde era delgado y de estatura media; su aspecto, enigmático. Llevaba el pelo, negro y canoso en las sienes, peinado hacia atrás, con entradas en el extremo de su ancha frente. Pero lo que más se destacaba en él eran los bigotes finos, la perilla puntiaguda y, sobre todo, sus ojos negros y penetrantes, casi hipnóticos; parecía un viajero en el tiempo, un hombre del Renacimiento italiano, un Francesco Colonna que hubiera abandonado la gran Florencia de los Médicis y volado directamente hasta el crepúsculo del siglo xx.
– Muchas gracias por haber aceptado este encuentro -le agradeció Tomás-. Aunque, debo confesarlo, no sepa de qué vamos a hablar.
– Según he podido deducir de nuestra breve conversación telefónica, usted consiguió ponerse en contacto conmigo gracias a unas notas que dejó el difunto profesor Toscano.
– Así es.
– Y esos datos se encontraban entre unos documentos relacionados con Cristóbal Colón.
– Exacto.
El conde suspiró y se quedó un instante mirando al historiador, como si estuviese sumergido en un debate interno, sopesando los pros y los contras de su decisión acerca de lo que iba a comunicarle.
– ¿Usted está familiarizado con la investigación en la que estaba inmerso el profesor Toscano? -preguntó en un claro intento de tantear el terreno y poner a prueba a Tomás.
– Sin duda -confirmó el historiador. El conde se quedó callado, como si esperase más, y Tomás se dio cuenta de que tendría que demostrarle que realmente estaba comprometido en el proyecto-. El profesor Toscano creía que Colón no era genovés, sino un marrano, un judío portugués.
– ¿Y para qué quiere usted retomar esa investigación?
No eran preguntas inocentes, presintió Tomás. Era una prueba. Tendría que actuar con cautela si quería obtener informaciones de ese enigmático personaje; cualquier respuesta errada significaría cerrar una puerta.
– Soy profesor de historia en la Universidad Nova de Lisboa y he estado en casa de la viuda viendo los documentos que dejó el profesor Toscano. Creo que puede generar un texto de investigación excepcional, capaz de revolucionar todo lo que sabemos sobre los descubrimientos.
El conde hizo una larga pausa, taciturno; con los ojos fijos en Tomás, como si quisiese escrutar su alma, formuló una pregunta.
– ¿Ha oído hablar de la fundación de los estadounidenses?
El modo de hacer la pregunta puso a Tomás en alerta. Ésta era, por algún motivo que no lograba desvelar, la más importante de todas las preguntas, la que determinaría la cooperación del conde o la anularía sin remedio. Apoyado en la reacción de la viuda ante el nombre de la fundación que financiaba la investigación, el historiador presintió que sería mejor que su vínculo con Moliarti se quedase en la sombra. Por lo menos por ahora.
Читать дальше