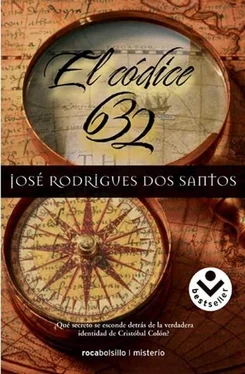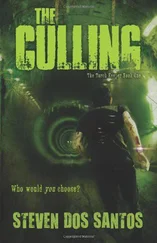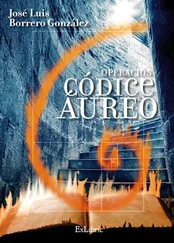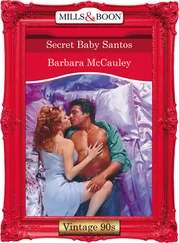En el primer semáforo, observó por el espejo retrovisor. En el asiento trasero, Margarida devoraba el mundo con sus grandes ojos negros, vivos y ávidos, contemplando a las personas cruzar las aceras y sumergirse en el nervioso bullicio de la vida. Tomás intentó verla como la vería un extraño, con esos ojos rasgados, el pelo fino y oscuro y ese aspecto de asiática regordeta. ¿La llamarían «subnormal»? Estaba seguro de que sí. ¿No era así, al fin y al cabo, como él antes los llamaba, cuando los veía en la calle o en el supermercado? «Subnormales; imbéciles; retrasados mentales.» Qué irónicas vueltas daba la vida.
Se acordaba, como si hubiese sido ayer, de aquella mañana primaveral, nueve años atrás, cuando llegó a la maternidad, efusivo y excitado, rebosante de alegría y entusiasmo, sabiendo que era padre y deseando ver a la hija que había nacido aquella madrugada. Se fue corriendo a la habitación con un ramo de madreselvas en la mano, abrazó a su mujer y besó a la niña recién nacida, la besó como a un tesoro, y se conmovió al verla así, encogida en la cuna, con las mejillas rosadas y el aire risueño, parecía un Buda minúsculo y soñoliento, tan sabia y tranquila.
No duró media hora ese momento de felicidad plena, trascendente, celestial. Al cabo de veinte minutos, entró la doctora en la habitación y, haciéndole una señal discreta, lo llamó a su despacho. Con aire taciturno, comenzó preguntándole si tenía antepasados asiáticos o con características especiales en los ojos; a Tomás no le gustó la conversación y, de modo seco y directo, le repuso que, si tenía algo que decirle, que se lo dijese. Fue entonces cuando la doctora le explicó que antiguamente se decía que determinado tipo de persona era mongólica, expresión caída en desuso y sustituida por la referencia al síndrome de Down o a la trisomía 21.
Fue como si le hubiese dado un puñetazo en el estómago. Se le abrió el suelo bajo los pies, el futuro se hundió en una tiniebla sin retorno. La madre reaccionó con un mutismo profundo, se quedó mucho tiempo sin querer hablar del tema, los planes para su hija se habían desmoronado con aquella terrible sentencia. Llegaron a vivir una semana de tenue esperanza, mientras el Instituto Ricardo Jorge efectuaba el cariotipo, la prueba genética que despejaría todas las dudas; pasaron esos días intentando convencerse de que había habido un error. Al fin y al cabo, a Tomás le parecía que la pequeña tenía expresiones de la abuela paterna y Constanza identificaba señales características de una tía; seguro que los médicos se habían equivocado, ¡cómo es posible que esta niña sea una retrasada mental! ¡Hay que tener cara, francamente, para sugerir semejante cosa! Pero una llamada telefónica, efectuada ocho días después por una técnica del instituto, con las fatídicas palabras «la prueba ha dado positivo», supuso la sentencia irrefutable.
El choque resultó fatal para la pareja. Ambos habían vivido varios meses proyectando esperanzas en aquella hija, nutriendo sueños en la niña que los prolongaría, que los trascendería más allá de la vida; ese castillo se deshizo con aquellas pocas palabras secas. Sólo quedó la incredulidad, la negación, la sensación de injusticia, el torbellino incontrolable de la rebeldía. La culpa era del obstetra que no se había dado cuenta de nada, era de los hospitales que no estaban preparados para aquellas situaciones, era de los políticos que no querían saber nada de los problemas de las personas, era, al fin, de la mierda de país que tenemos. Después vino la sensación de pérdida, un profundo dolor y un insuperable sentimiento de culpa. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué? La pregunta se formuló mil veces y aún ahora Tomás se descubría a sí mismo repitiéndola. Pasaron noches en blanco interrogándose sobre qué habían hecho mal, preguntándose sobre sus responsabilidades, en busca de errores y de faltas, de responsables y de culpables, de razones, del sentido de todo aquello. En una tercera fase, las preocupaciones dejaron de centrarse en sí mismos y comenzaron a volcarse en la hija. Se preguntaron sobre su futuro. ¿Qué haría ella de su vida? ¿Qué sería de ella cuando fuese mayor y ya no tuviese a sus padres para ayudarla y protegerla? ¿Quién se ocuparía de su hija? ¿Cómo conseguiría el sustento? ¿Viviría bien? ¿Sería autónoma?
¿Sería feliz?
Llegaron a desear su muerte. Un acto de caridad divina, sugirieron. Un acto de misericordia. Sería tal vez mejor para todos, mejor para ella misma, ¡le ahorraría tanto sufrimiento innecesario! ¿No se dice, al fin y al cabo, que no hay mal que por bien no venga?
Una sonrisa de bebé, un simple intercambio de miradas, la belleza inocente y todo de repente se transformó. Como en un truco de magia, dejaron de ver en Margarida a una subnormal y comenzaron a reconocer en ella a su hija. A partir de entonces concentraron todas sus energías en la niña, nada era demasiado para ayudarla, vivieron hasta con la ilusión de que llegarían a «curarla». Su vida se convirtió, desde entonces, en un vértigo de institutos, hospitales, clínicas y farmacias, con periódicos exámenes cardiológicos, oftalmológicos, audiométricos, de la tiroides, de la inestabilidad atlantoaxial, un sinfín de análisis y pruebas que agotaron a todos. En medio de aquella vida, fue un verdadero milagro que Tomás pudiera acabar su doctorado en Historia, se le hizo increíblemente difícil estudiar criptoanálisis renacentista, con sus fatigas y carreras hacia médicos y analistas. Escaseaba el dinero, su sueldo en la facultad y lo que ella ganaba dando clases de artes visuales en un instituto apenas alcanzaban para los gastos diarios. Hechas las cuentas, tamaño esfuerzo tuvo consecuencias inevitables en la vida de la pareja; Tomás y Constanza, absorbidos por sus problemas, casi dejaron de tocarse. No había tiempo.
– Papá, ¿vamo'a cantar?
Tomás se estremeció, y regresó al presente. Volvió a mirar por el espejo retrovisor y sonrió.
– Me parecía que ya te habías olvidado, hija. ¿Qué quieres que cante?
– Aquella de «Ma'ga'ida me miras a mí».
El padre carraspeó, afinando la voz:
Yo soy una Margarita,
flor de tu jardín.
Soy tuya,
papá.
Yo sé que me miras a mí.
– ¡Viva! ¡Viva! -exclamó ella, eufórica, aplaudiendo-. Ahora «Zé apeta el lazo».
Aparcó en el garaje de la facultad, aún semidesierta a las nueve y media de la mañana. Cogió el ascensor hasta la sexta planta, fue a revisar la correspondencia al despacho y a buscar las llaves a la secretaría, bajó por las escaleras hasta el tercero, pasando por entre las estudiantes que se aglomeraban en el vestíbulo y parloteaban ruidosamente entre sí. Su presencia suscitaba susurros excitados entre las chicas, a quienes Tomás les parecía un galán, un hombre alto y atractivo, de treinta y cinco años y ojos verdes chispeantes; eran esos ojos la herencia más notoria de su hermosa bisabuela francesa. Abrió la puerta de la sala T9, tuvo que pulsar una serie de interruptores para que se encendieran todas las luces y puso la cartera sobre la mesa.
Los alumnos entraron en tropel, en medio de un murmullo matinal, desparramándose por la pequeña sala en grupos, más o menos todos en los lugares habituales y junto a los compañeros de costumbre. El profesor sacó los apuntes de la carpeta y se sentó; provocó un compás de espera, aguardando a que los estudiantes se instalasen y a que entraran los más rezagados. Estudió aquellos rostros que conocía hacía apenas poco más de dos meses, tiempo que había transcurrido desde el comienzo del curso lectivo. Sus alumnos eran casi todos chicas, unas aún soñolientas, algunas bien arregladas, la mayoría algo desaliñadas, más en la onda intelectual, preferían pasar el tiempo quemándose las pestañas que pintándolas. Tomás ya había aprendido a hacer su retrato ideológico. Las desaliñadas tendían a ser de izquierdas, privilegiaban la sustancia y despreciaban la forma; las más cuidadas eran generalmente de derechas, católicas y discretas; las amantes de los placeres de la vida, maquilladas y perfumadas, no querían saber nada de política ni de religión, su ideología era encontrar a un muchacho prometedor como marido. El murmullo se prolongó, pero los rezagados se hicieron raros, aparecían ya con cuentagotas.
Читать дальше