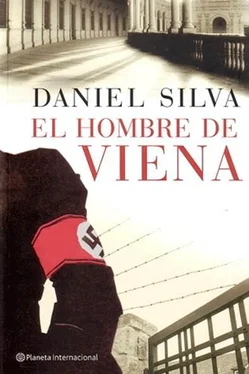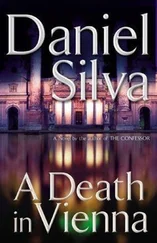– Qué tranquilidad, señor Somerset -dijo el banquero, pero el otro ya había colgado.
Veinte minutos más tarde, Herr Zigerli se encontraba en recepción. Vio que uno de los norteamericanos, Shelby Somerset, se paseaba con cierta inquietud delante de la entrada. Un momento más tarde, apareció un Mercedes plateado, y un hombre pequeño y calvo se apeó del coche. Mocasines Bally impecablemente lustrados, un maletín blindado. Un banquero, pensó Zigerli. Se hubiera jugado el sueldo. Somerset dedicó al recién llegado una sonrisa como si fuesen amigos de toda la vida y una palmada en el hombro. El hombre pequeño, a pesar del cálido saludo, tenía todo el aspecto de un reo al que van a ejecutar. Con todo, Herr Zigerli se dijo que las negociaciones iban viento en popa. Había llegado el hombre del dinero.
– Buenas tardes, Herr Becker. Es un placer verlo. Soy Heller. Rudolf Heller. Éste es mi socio, el señor Keppelmann. El hombre que está allí es nuestro socio norteamericano, Brad Canlwell. Como es obvio, no es necesario que le presente al señor Somerset.
El banquero parpadeó varias veces, y luego fijó su mirada en Shamron, como si pretendiera hacer un cálculo de su valor real. Sostenía el maletín delante de los genitales, como si esperara un ataque inminente.
– Mis socios y yo estamos a punto de embarcarnos en una aventura conjunta. El problema es que no podemos hacerla sin su ayuda. Es eso lo que hacen los banqueros, ¿no, Herr Becker? ¿Ayudar a que se cuajen grandes proyectos? ¿Ayudar a las personas a realizar sus sueños?
– Todo depende de la aventura, Herr Heller.
– Me hago cargo. -Shamron sonrió-. Por ejemplo, hace muchos años, un grupo de hombres acudió a usted. Eran alemanes y austriacos. Ellos también querían poner en marcha una gran empresa. Le entregaron una gran suma de dinero y le dieron la autorización para que la convirtiera en una suma todavía mayor. Usted lo hizo extraordinariamente bien. La convirtió en una montaña de dinero. Supongo que recordará a aquellos caballeros. Y doy por sentado que sabe de dónde consiguieron el dinero.
La mirada del banquero se endureció. Había llegado al final del cálculo del valor de Shamron.
– Usted es israelí.
– Prefiero pensar en mí mismo como ciudadano del mundo -replicó Shamron-. Vivo en muchos lugares, hablo los idiomas de muchos países. Mi lealtad, como mis intereses empresariales, no conocen fronteras. Estoy seguro de que usted, como suizo, comprende mi punto de vista.
– Lo comprendo, pero no me creo ni una sola palabra -dijo Becker.
– ¿Qué pasa si soy de Israel? -preguntó Shamron-. ¿Tendría alguna consecuencia en su decisión?
– La tendría.
– ¿Por qué?
– No me gustan los israelíes -declaró Becker sinceramente-. Ni tampoco los judíos.
– Lo lamento, Herr Becker, pero un hombre tiene derecho a sus opiniones, y no se lo reprocharé. Nunca dejo que la política se entrometa en los negocios. Necesito su ayuda para mi empresa y usted es la única persona que puede ayudarme.
Becker enarcó las cejas en una expresión interrogativa.
– ¿Cuál es exactamente la naturaleza de esa empresa, Herr Heller?
– La verdad es que se trata de algo muy sencillo. Quiero que me ayude a secuestrar a uno de sus clientes.
– Creo, Herr Heller, que la empresa que me propone sería una violación de las leyes suizas referentes al secreto bancario.
– En ese caso, supongo que tendremos que mantener su participación en secreto.
– ¿Qué pasará si me niego a cooperar?
– Entonces nos veremos obligados a revelar públicamente que usted era el banquero de unos asesinos, que tiene guardados dos mil quinientos millones de dólares en dinero del Holocausto. Le soltaremos los sabuesos del Congreso Judío Mundial. Usted y su banca estarán en la ruina cuando acaben.
El banquero suizo dirigió una mirada de súplica a Shelby Somerset.
– Teníamos un trato.
– Todavía lo tenemos -replicó el larguirucho norteamericano-, pero han cambiado algunas cosas. Su cliente es un hombre muy peligroso. Es necesario tomar medidas para neutralizarlo. Te necesitamos, Konrad. Ayúdanos a limpiar el estropicio. Hagamos juntos una obra de bien.
El banquero tamborileó con los dedos en la superficie del maletín.
– Tiene razón. Es un hombre muy peligroso, y si los ayudo a secuestrarlo, quizá esté cavando mi propia tumba. -Estaremos allí contigo, Konrad. Te protegeremos.
– ¿Qué pasará si cambian de nuevo las normas del trato? Entonces ¿quién me protegerá?
– Ibas a recibir cien millones de dólares cuando se liquidara la cuenta -señaló Shamron-. Ahora, esa operación no se realizará, me entregarás a mí todo el dinero. Si cooperas, dejaré que te quedes con la mitad de esa cantidad. Supongo que sabes contar, ¿no, Herr Becker?
– Sí.
– Cincuenta millones de dólares es más de lo que te mereces, pero estoy dispuesto a que los recibas si así consigo tu cooperación. Un hombre puede comprar mucha seguridad con cincuenta millones.
– Lo quiero por escrito, una carta de garantía.
Shamron sacudió la cabeza con una expresión triste, como si le dijera que había algunas cosas -«Y usted, amigo mío, debería saberlo mejor que nadie»- que no se ponen por escrito.
– ¿Qué necesitan de mí? -preguntó Becker.
– Nos ayudarás a entrar en su casa.
– ¿Cómo?
– Dile que necesitas verlo con urgencia por algo relacionado con la cuenta. Quizá un documento que necesita de su firma, algunos detalles finales para proceder a la liquidación de los fondos.
– ¿Qué pasará cuando esté en la casa?
– Habrá acabado tu trabajo. Tu nuevo ayudante se ocupará de lo que ocurra a continuación.
– ¿Mi nuevo ayudante?
Shamron miró a Gabriel.
– Quizá sea éste el momento de presentarle a Herr Becker a su nuevo ayudante.
Era un hombre con muchos nombres y personalidades. Herr Zigerli lo conocía como Oskar, el jefe de seguridad de Heller. El casero de su piso de soltero en París lo conocía como Vincent Laffont, un periodista independiente de ascendencia bretona que pasaba la mayor parte del tiempo viajando de aquí para allá. En Londres era conocido como Clyde Bridges, el director de marketing para Europa de una oscura empresa de informática canadiense. En Madrid era un alemán con una holgada situación económica que frecuentaba los bares y los cafés, y viajaba mucho para matar el aburrimiento.
Su verdadero nombre era Uzi Navot. En la jerga de la inteligencia israelí, Navot era un katsa , un agente de campo. Su territorio era la Europa occidental. Armado con un arsenal de idiomas, un encanto chulesco y una arrogancia fatalista, Navot se había infiltrado en las células terroristas palestinas y había reclutado agentes en las embajadas árabes de todo el continente. Tenía contactos en casi todos los servicios de inteligencia y seguridad europeos, y controlaba una vasta red de sayanim , colaboradores voluntarios reclutados en las comunidades judías locales. Siempre conseguía la mejor mesa en el restaurante del Ritz en París porque el jefe de comedor y el jefe de camareros estaban en su nómina de informadores.
– Konrad Becker, te presento a Oskar Lange.
El banquero permaneció inmóvil durante casi un minuto, como si de pronto se hubiese convertido en una estatua. Luego su mirada astuta se fijó en Shamron.
– ¿Qué se supone que debo hacer con él?
– Dínoslo tú mismo. Oskar es muy bueno.
– ¿Puede hacerse pasar por un abogado?
– Con la preparación adecuada, podría hacerse pasar por tu madre.
– ¿Cuánto tiempo durará esta farsa?
– Cinco minutos, quizá menos.
– Cuando se está con Ludwig Vogel, cinco minutos pueden parecer una eternidad.
Читать дальше