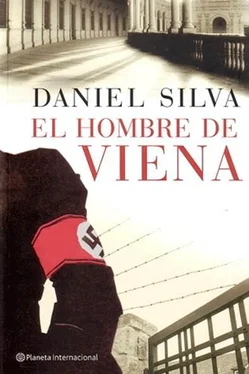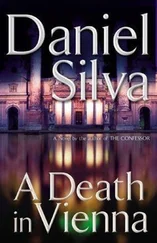Un Mercedes negro apareció en el camino y se detuvo delante de la entrada. Herr Zigerli miró discretamente su reloj. Las diez en punto. Impresionante. El portero abrió la puerta de atrás y apareció una bota negra -Bruno Magli, observó Zigerli- seguida por una rodilla y un muslo perfectos. Herr Zigerli se balanceó sobre las puntas de los pies y se pasó una mano por el pelo. Había visto a muchas mujeres hermosas atravesar la famosa entrada del Dolder, pero muy pocas lo habían hecho con más gracia o estilo que la bella Elena, de Heller Enterprises. Llevaba la larga cabellera cobriza sujeta con un broche en la nuca y la piel era de color miel. Sus ojos castaños tenían reflejos dorados y parecieron brillar cuando le estrechó la mano. Su voz, tan fuerte y antipática por teléfono, era ahora suave y sensual, como su acento italiano. Ella le soltó la mano y se volvió a su compañero de cara de palo.
– Herr Zigerli, éste es Oskar. Se encarga de la seguridád.
Aparentemente, Oskar no tenía apellido. Tampoco lo necesitaba, pensó Zigerli. Tenía el físico de un luchador, con el pelo rubio pajizo y unas pecas poco visibles en las anchas mejillas. Herr Zigerli, un avezado observador de la naturaleza humana, vio algo en Oskar que identificó. Se podía decir que era un compañero de tribu. Se lo imaginó, doscientos años antes, vestido como un hombre de los bosques, avanzando por un sendero de la Selva Negra. Como todos los hombres de seguridad expertos, Oskar dejaba que los ojos hablaran por él, y sus ojos le dijeron a Herr Zigerli que estaba ansioso por empezar su trabajo.
– Les enseñaré las habitaciones -dijo el hotelero-. Por favor, acompáñenme.
Herr Zigerli decidió hacerles subir la escalera en lugar de utilizar el ascensor. La escalera era una de las maravillas del Dolder, y Oskar, el hombre de los bosques, no parecía ser de aquellos que prefieren esperar al ascensor cuando hay una escalera que subir. Las habitaciones estaban en el cuarto piso. En el rellano, Oskar tendió la mano para coger las llaves electrónicas.
– Si no le importa, seguiremos solos. No es necesario que nos enseñe las habitaciones. Ya hemos estado antes en hoteles. -Un guiño, una amable palmadita en el brazo-. Sólo indíquenos el camino. No nos perderemos.
«Seguro que no», pensó Zigerli. Oskar era un hombre que inspiraba confianza en los demás hombres. Zigerli sospechaba que también en las mujeres. Se preguntó si la preciosa Elena -ya había comenzado a pensar en ella como su Elena- era una de las conquistas de Oskar. Puso las tarjetas en la palma de Oskar y le indicó el camino.
Herr Zigerli era un hombre muy aficionado a las máximas -«Un cliente callado es un cliente contento», figuraba entre sus favoritas- y, por lo tanto, interpretó el silencio en el cuarto piso como una prueba de que Elena y su amigo Oskar estaban satisfechos con las habitaciones. Esto complació a Herr Zigerli. Ahora le agradaba hacer feliz a Elena. Durante el resto de la mañana, mientras atendía sus cometidos, ella permaneció en su mente como el rastro del perfume que se le había quedado en la mano. Se encontró deseando la aparición de un problema, alguna ridícula queja que requiriera hablar con ella. Pero no la hubo, sólo el silencio de la satisfacción. Ahora ella tenía a su Oskar. No necesitaba al coordinador de eventos del mejor hotel de Europa. Herr Zigerli, una vez más, había hecho su trabajo demasiado bien.
No volvió a saber de ellos hasta las dos de la tarde, cuando se reunieron en el vestíbulo y formaron un grupo de bienvenida para las delegaciones. La nieve se arremolinaba en el exterior. Zigerli creía que el mal tiempo realzaba el encanto del viejo hotel: un magnífico refugio ante la tormenta, como la propia Suiza.
La primera limusina se detuvo frente a la entrada principal y descargó a dos pasajeros. Uno era Herr Rudolf Heller, un hombre pequeño y mayor, vestido con un excelente traje oscuro y corbata plateada. Los cristales de las gafas ligeramente tintados indicaban algún problema ocular; su paso enérgico daba la impresión de que, a pesar de su edad avanzada, era un hombre que podía cuidar de sí mismo. Herr Zigerli le dio la bienvenida al Dolder y le estrechó la mano. Parecía de piedra.
Le acompañaba el muy serio Herr Keppelmann. Era quizá unos veinticinco años más joven que Heller, con el pelo muy corto y canas en las sienes, y unos ojos muy verdes. Herr Zigerli había visto pasar a muchos guardaespaldas por el Dolder, y Herr Keppelmann tenía todo el aspecto de serlo. Tranquilo pero vigilante, silencioso como un ratón de iglesia, fuerte y de andar sigiloso. Los ojos, de color verde esmeralda, estaban en constante movimiento. Herr Zigerli miró a Elena y vio que la muchacha sólo tenía ojos para Herr Keppelmann. Quizá se había equivocado respecto a Oskar. Quizá el taciturno Keppelmann era el hombre más afortunado del mundo.
Más tarde llegaron los norteamericanos: Brad Cantwell y Shelby Somerset, el presidente ejecutivo y el director de operaciones de Systech Communications, Inc., de Reston, Virginia.
Tenían un aire de discreta sofisticación que Zigerli no estaba habituado a ver en los norteamericanos. No se mostraban excesivamente amistosos, ni tampoco gritaron hablando por teléfonos móviles cuando entraron en el vestíbulo. Cantwell hablaba el alemán con la misma perfección que Herr Zigerli y evitaba el contacto visual. Somerset era el más afable de los dos. El baqueteado blazer azul y la corbata a rayas un tanto arrugada lo identificaban como un antiguo alumno de una universidad cara del este, como también lo hacía su acento.
Herr Zigerli dijo unas cuantas frases de bienvenida y después se retiró discretamente a un segundo plano. Era algo que hacía maravillosamente bien. Mientras Elena se llevaba al grupo hacia la escalera, él entró en su despacho y cerró la puerta. Un grupo de hombres impresionantes, pensó. Esperaba grandes resultados de este encuentro. Su propia intervención en las gestiones, por pequeña que fuera, había sido realizada con precisión y discreta competencia. En el mundo actual, dichos atributos contaban poco, pero eran fundamentales en el pequeño reino de Herr Zigerli. Estaba seguro de que los hombres de Heller Enterprises y Systech Communications pensaban lo mismo.
En el centro de Zurich, en una tranquila calle cercana al lugar donde las aguas verdosas del Limmat desaguan en el lago, Konrad Becker estaba cerrando su banco privado cuando oyó el zumbido del teléfono de su despacho. Técnicamente, faltaban cinco minutos para la hora de cierre, pero se sintió tentado de dejar que respondiera el contestador automático. Sabía por experiencia que sólo los clientes problemáticos llamaban tan tarde, y había tenido un día difícil. Pero, como corresponde a todo buen banquero suizo, atendió la llamada.
– Becker y Puhl.
– Konrad, soy Shelby Somerset. ¿Cómo estás?
Becker tragó el nudo que se le había hecho inmediatamente en la garganta. Somerset era el nombre del norteamericano de la CIA; al menos ése era el nombre que usaba. Becker dudaba mucho de que fuese su verdadero nombre.
– ¿Qué puedo hacer por usted, señor Somerset?
– Para empezar, podrías olvidarte de las formalidades, Konrad.
– ¿Y segundo?
– Puedes salir a la Tellstrasse y subir al asiento trasero del Mercedes plateado que te está esperando.
– ¿Por qué querría hacerlo?
– Queremos verte.
– ¿Adónde me llevará el Mercedes?
– A un lugar muy agradable, te lo aseguro.
– ¿Cómo debo ir vestido?
– Tal como vas vestido ahora será perfecto. Una cosa, Konrad.
– ¿Sí, señor Somerset?
– No se te ocurra hacerte el difícil. Esto va en serio. Baja. Sube al coche. Te estamos vigilando. Siempre te estamos vigilando.
Читать дальше