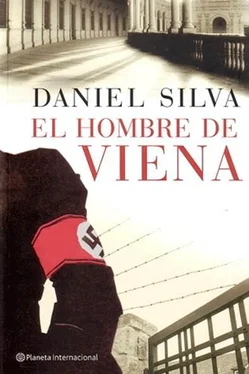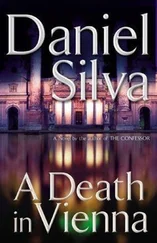Gabriel se dejó caer en una silla. Acababa de darse cuenta de que no se había duchado ni mudado de ropa en dos días. Aún tenía el pantalón manchado con la tierra del cementerio de Puerto Blest. Cuando se lo comentó a Shamron, el viejo sonrió.
– Estar sucio con la tierra de Argentina añadirá credibilidad a tu mensaje -afirmó Shamron-. El primer ministro es un hombre que sabe apreciar esas cosas.
– Nunca he informado antes a un primer ministro, Ari. Hubiese preferido tener al menos la oportunidad de ducharme.
– Lo que pasa es que estás nervioso. -Shamron parecía encontrarlo divertido-. No creo haberte visto nervioso en tu vida. Al final resultará que eres humano.
– Por supuesto que estoy nervioso. Es un loco.
– La verdad es que él y yo tenemos un temperamento muy parecido.
– ¿Se supone que eso debería tranquilizarme?
– ¿Puedo darte un consejo?
– Si es necesario.
– Le gustan las historias. Cuéntale una buena historia.
Chiara se sentó en el brazo de la silla de Gabriel.
– Cuéntasela al primer ministro de la misma manera que me la contaste a mí en Roma -dijo en voz baja.
– En aquel momento te tenía entre mis brazos -replicó Gabriel-. Algo me dice que la reunión de esta noche será un poco más formal. -Sonrió-. Al menos, eso espero.
Era casi medianoche cuando el secretario asomó la cabeza en la sala de espera para anunciar que el primer ministro los recibiría. Gabriel y Shamron se levantaron. Chiara permaneció sentada. Shamron se volvió a medio camino de la puerta.
– ¿A qué esperas? El primer ministro nos está esperando.
– Sólo soy una bat leveyha -protestó la muchacha con una expresión de asombro-. No vaya entrar para informar al primer ministro. Dios, si ni siquiera soy israelí.
– Has arriesgado tu vida en defensa de este país -afirmó Shamron sin inmutarse-. Tienes todo el derecho a estar en su presencia.
Entraron en el despacho del primer ministro. Era una habitación grande y muy sencilla, a oscuras, excepto por la zona de luz alrededor de la mesa. Lev se las había apañado para entrar antes que ellos. Su cráneo pelado y huesudo brillaba con la luz, y apoyaba su desafiante barbilla sobre las manos cruzadas. Se levantó con desgana para estrechar las manos de los visitantes. Shamron, Gabriel y Chiara se sentaron. El cuero de las sillas aún mantenía el calor de los anteriores ocupantes.
El primer ministro estaba en mangas de camisa y parecía fatigado después de largas horas de discusiones políticas. Era, como Shamron, un guerrero implacable. Cómo se las apañaba para gobernar un gallinero tan revuelto como Israel era algo milagroso. Su mirada se fijó en Gabrie1. Shamron ya estaba habituado. La sorprendente apariencia de Gabriel era la única cosa que había inquietado a Shamron cuando lo había reclutado para la operación Ira de Dios. La gente solía fijarse en Gabriel.
El primer ministro y Gabriel ya se habían encontrado una vez aunque en circunstancias muy diferentes. El primer ministro era el jefe del Estado Mayor israelí en abril de 1988 cuando Gabriel, acompañado por un equipo de comandos, había entrado en una casa en Túnez para asesinar a Abu Jihad, el número dos de la OLP, delante de su esposa e hijos. El primer ministro había estado a bordo de un avión de comunicaciones especiales, que sobrevolaba el Mediterráneo, con Shamron a su lado. Había escuchado el relato del asesinato a través del transmisor de Gabriel. También había escuchado cómo Gabriel, después del asesinato, empleaba unos preciosos segundos en consolar a la aterrorizada esposa y a una de las hijas de Abu Jihad, que había presenciado la ejecución. Gabriel había rechazado la condecoración. Ahora, el primer ministro quería conocer la razón.
– No me pareció apropiado, primer ministro, dadas las circunstancias.
– Abu Jihad tenía las manos manchadas con mucha sangre judía. Merecía morir.
– Sí, pero no delante de su esposa y sus hijos.
– Él escogió esa vida -señaló el primer ministro-. Su familia no tendría que haber estado allí. -Entonces, como si de pronto se hubiese dado cuenta de que había entrado en un campo de minas, intentó salir de puntillas. Su envergadura y su brusquedad natural no le permitían una salida graciosa, así que optó por cambiar de tema sin más explicaciones-. Shamron dice que quiere secuestrar a un nazi.
– Sí, primer ministro.
El político levantó las manos como si dijera: «Cuénteme de qué se trata.»
Si Gabriel estaba nervioso, no lo demostró. La exposición fue clara, concisa y muy segura. El primer ministro, famoso por el maltrato que daba a sus subordinados, lo escuchaba con la máxima atención. Al llegar a la descripción del atentado que había sufrido en Roma, se inclinó hacia adelante, con una expresión tensa. La confesión de Adrian Carter referente a la participación norteamericana provocó su cólera. Cuando llegó el momento de presentar las pruebas documentales, Gabriel se situó junto al primer ministro y las fue dejando una tras otra sobre la mesa. Shamron permanecía sentado, con las manos aferradas a los brazos de la silla, como un hombre que lucha por mantener el voto de silencio. Lev parecía estar sosteniendo una competición de miradas con el gran retrato de Theodor Herzl que colgaba de la pared de detrás del primer ministro. Tomaba notas con una estilográfica de oro y en una ocasión consultó su reloj con grandes aspavientos.
– ¿Podemos pillarlo? -preguntó el primer ministro, y luego añadió-: ¿Sin que se monte un escándalo mayúsculo?
– Sí, señor, creo que podemos.
– Explíqueme cómo piensa hacerlo.
Gabriel no escatimó detalles. El primer ministro lo escuchó en silencio, con las manos regordetas cruzadas sobre la mesa. Asintió una vez que Gabriel acabó la explicación y miró a Lev. -Supongo que es aquí donde no estáis de acuerdo.
Lev, el recalcitrante tecnócrata, se tomó un momento para organizar sus pensamientos. Su respuesta fue desapasionada y metódica. De haber habido una manera de utilizar una pizarra, Lev no hubiese vacilado en levantarse y, puntero en mano, hablar hasta que amaneciera. Como no la había, permaneció sentado y no tardó en aburrirlos a todos con su cháchara. Abusaba de las pausas, y en todas ellas formaba una capilla con los dedos y los besaba con sus labios exangües.
«Un impresionante trabajo de investigación», comentó Lev, en un reconocimiento indirecto de la capacidad de Gabriel, pero ahora no era el momento de desperdiciar un tiempo precioso y el capital político en ajustar cuentas con viejos nazis. Los fundadores del servicio, excepto en el caso de Eichmann, se resistían al deseo de cazar a los autores de la Shoah porque tenían claro que los apartaría del objetivo principal del servicio: la protección del Estado de Israel. Los mismos principios seguían siendo válidos ahora. Detener a Radek en Viena provocaría una airada reacción en Europa, donde el apoyo a Israel pendía de un hilo. También pondría en peligro a la pequeña e indefensa comunidad judía de Austria, donde los movimientos antisemitas eran cada vez más fuertes. «¿Qué haremos cuando ataquen a los judíos en las calles? ¿Creéis que las autoridades austriacas levantarán un dedo para impedido?» Finalmente, jugó su as. «¿Por qué Israel debe asumir la responsabilidad de juzgar a Radek?» Que lo hicieran los austriacos. En cuanto a los norteamericanos, que cada uno cargue con su cruz. Había que denunciar a Radek y a Metzler, y apartarse del tema. De esta manera las consecuencias serían mucho menores que las derivadas de un secuestro.
El primer ministro reflexionó durante unos segundos, y después miró a Gabriel.
– ¿Hay alguna duda de que Ludwig Vogel no sea Radek?
Читать дальше