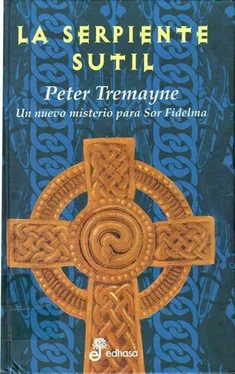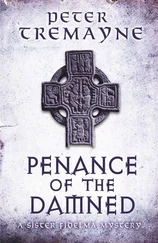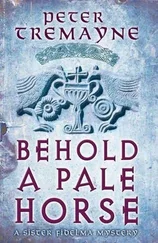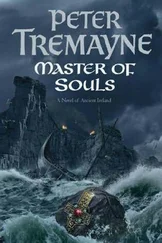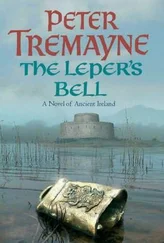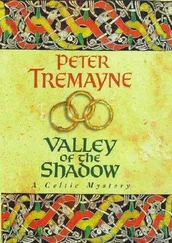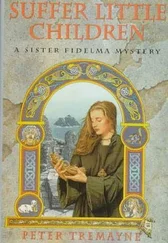Fidelma estiró el brazo y metió la linterna todo lo que pudo en el pasadizo. La luz no iluminaba mucho, pues al parecer el estrecho acceso describía una curva hacia la oscuridad. Sin embargo, vio que al cabo de unos pasos el pasadizo ganaba en altura, hasta unos cinco pies, aunque no era más ancho. Se quedó pensando en eso. El aire era helado y en cierto modo fétido. Olía a agua estancada. Pero aquel pasadizo había de llevar a algún sitio y alguien lo había excavado.
– Me voy a meter por ahí -decidió.
Eadulf se mostró dudoso.
– No creo que haya sitio. ¿Y si os quedáis atascada?
Fidelma le lanzó una mirada despectiva.
– Me podéis esperar aquí, si queréis.
Cuando se metió dentro, el frío era glacial. La superficie rocosa estaba húmeda y en algunos puntos cortante: la arañaba y le rasgaba la ropa. No fue mucho más fácil una vez hubo avanzado unos pasos. De repente el pasadizo giraba y luego volvía a girar y, con una brusquedad confusa, se encontró en una cueva más pequeña, de techo bajo, de no más de seis pies de altura. También estaba a oscuras y casi helada y el aire apestaba, era un hedor a putrefacción.
Levantó la linterna y con la otra mano se apoyó.
La superficie que tocaba era curiosa, fría y blanda. También le dio la sensación de que parecía una piel de animal húmeda. Retiró la mano inmediatamente y acercó la linterna.
Sintió náuseas y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritar de asco.
Había puesto la mano en una cabeza. Una cabeza cortada colocada en un estante de piedra en el muro de la cueva. Era la cabeza de una mujer, con el cabello largo y castaño aplastado por la humedad. Al lado había la cabeza de otra mujer. Una de ellas estaba en estado de descomposición, con la carne blanca y podrida. La peste era insoportable.
Fidelma no necesitó ser vidente para saber que aquéllas eran las cabezas de sor Almu y sor Síomha. Los rasgos de sor Síomha se reconocían fácilmente.
Fidelma sintió que una mano le tocaba el hombro y esta vez el miedo se transformó en un terrible gemido. Casi se le cae la linterna de la mano. Se giró y vio a Eadulf que la miraba perplejo.
– ¡Maldita sea…! -soltó con vehemencia, antes de suspirar aliviada.
Eadulf parpadeó, no estaba acostumbrado a oír una maldición en los labios de la religiosa irlandesa.
– Lo siento, pensaba que os habíais dado cuenta de que os iba siguiendo.
Se detuvo cuando sus ojos se posaron en el horripilante descubrimiento bajo la luz vacilante de la linterna de Fidelma. Tragó saliva.
– ¿Son…?
Fidelma todavía intentaba recomponerse.
– Sí. Una fue sin duda sor Síomha. La otra supongo que fue sor Almu.
– No lo entiendo. ¿Por qué han colocado aquí sus cabezas?
– Hay muchas cosas confusas en este momento -respondió Fidelma-. Exploremos un poco más.
Fidelma, con la cabeza gacha, avanzó un poco hacia el interior de la cueva sosteniendo delante la linterna. De repente la mano de Eadulf la agarró por la muñeca e hizo que se detuviera. Fidelma se sobresaltó.
– ¡Un paso más y hubierais caído dentro! -explicó Eadulf mientras la miraba asustado.
Fidelma miró a sus pies.
Delante de ella había una gran zona oscura. La lámpara parecía que se reflejara en un espejo. Se dio cuenta de que era agua. La mayor parte de la cueva era una estanque subterráneo. Y flotando en el agua había lo que parecía que eran dos toneles vacíos. De vez en cuando había una onda y los barriles se acercaban peligrosamente el uno al otro. Si se tocaban, reflexionó Fidelma, producirían aquel sonido hueco. Esto sin duda retumbaría, pues la cueva hacía de caja de resonancia.
Pero aparte del estanque y los barriles, no había nada más en la cueva. Al parecer el estanque se alimentaba de la bahía a través de algún conducto subterráneo, lo que explicaba las ondas que surgían de vez en cuando sobre la superficie. Pero la mayor parte del agua parecía estancada, así que supuso que el estanque no era totalmente fruto de las mareas. Sin embargo, la sorprendía el vacío de la cueva, pues ella esperaba encontrar más, mucho más, que simplemente un estanque desolado y unos barriles vacíos. Vio que entre las rocas y salientes que constituían el suelo de la cueva, la tierra era de un lodo rojizo. Acercó la linterna a las paredes rocosas y observó unos trazos.
– ¿Qué es esto? -preguntó Eadulf-. Iluminad por aquí.
Señalaba algo justo en el borde del círculo de luz que emitía la lámpara, algo en la pared de la cueva a la altura de los ojos. Fidelma se acercó.
Las señales sobre la pared se parecían a las que había al pie de las escaleras, sobre el arco, en el interior de la cueva del almacén.
– «El sabueso de Dedel» -dijo Fidelma en voz baja.
Eadulf mostró su desaprobación.
– ¿Un sabueso? A mí me parece más bien una vaca -objetó.
– Dedelchú -dijo Fidelma, casi para sí-. El signo del sabueso de Dedel. Un sacerdote pagano…
De repente Eadulf soltó un gemido de dolor.
Fidelma apenas tuvo tiempo de girarse; el monje sajón se desplomó contra ella y la empujó tambaleándose hacia la pared. Por un momento Fidelma pensó que iba a dejar ir la valiosa linterna, pero consiguió mantener el equilibrio. No sabía lo que le había sucedido a Eadulf y su primer pensamiento fue inclinarse para ver qué le había hecho caer. Por un momento, la desconcertó ver sangre en la cabeza. Entonces algo la hizo mirar hacia arriba.
Unos pasos más allá, justo en el interior de los pálidos rayos de la linterna, había una figura. La luz centelleaba con maldad en la hoja desnuda de una espada que sostenía amenazadora en su mano. Fidelma sintió un escalofrío que le recorría el cuerpo.
– ¡Así que sois vos, Torcán! -exclamó controlando la voz, deseando que no se percibiera el temor en su tono.
El joven príncipe de los Uí Fidgenti no mostraba expresión alguna en el rostro.
– He venido a… -empezó a decir, con la espada levantada.
Luego todo se le hizo borroso.
Levantó la hoja en aquel espacio reducido al nivel de su garganta. Torcán, el hijo de Eoganán de los Uí Fidgenti, la había retirado para coger fuerza y… Entonces se detuvo y pareció sorprendido. Se tambaleó unos pasos. Se le abrió la boca y algo oscuro empezó a chorrear por una comisura. Se quedó bamboleándose, con una expresión extraña, casi cómica. La espada se le cayó de la mano, y resonó contra el suelo rocoso de la cueva. Torcán se fue desplomando lentamente, tan lentamente, que primero cayó de rodillas y luego de bruces.
Fue entonces cuando Fidelma vio una segunda sombra detrás. Agarraba con tanta fuerza la linterna que hubiera sido imposible arrancársela en aquel momento. La sombra avanzó, llevaba una espada en una mano. La luz iluminó las manchas de sangre de Torcán en la hoja.
Tras un silencio, Fidelma oyó que Eadulf empezaba a gemir. El monje sajón se puso de rodillas y sacudió la cabeza.
– Alguien me ha golpeado -se quejó.
– Eso es bien obvio -murmuró Fidelma con amable ironía. Sus ojos no dejaban de mirar al recién llegado.
Adnár de Dún Boí dio un paso más adentrándose en el círculo de luz.
– ¿Estáis malherida? -preguntó, envainando su espada.
Eadulf, recobrado el conocimiento, consiguió ponerse en pie. Todavía tenía sangre en la cabeza, pero sacó fuerzas de donde pudo. Bajó la vista hacia el cuerpo de Torcán y abrió los ojos sorprendido cuando vio los rasgos del joven. Empezó a abrir la boca para decir algo, pero Fidelma le tiró del brazo para que callara.
– Yo no estoy herida, pero mi compañero necesita ayuda -respondió Fidelma.
Se inclinó para examinar el cuerpo de Torcán, pero no había que mirarlo mucho para darse cuenta de que el golpe de espada de Adnár había resultado mortal. Fidelma alzó la vista y miró al jefe de Dún Boí.
Читать дальше