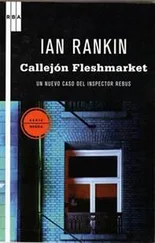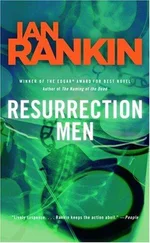Llevaba en el bolsillo el teléfono de la oficina de Nic porque a veces le llamaba cuando estaba aburrido y arrimaba el transistor al teléfono para que escuchara alguna música de las que ellos bailaban cuando jóvenes. Pidió a la telefonista que le pusiera con el señor Hughes.
– Nic, tío, soy Jerry.
– Hola, colega, ¿qué quieres?
– Acabo de leer el periódico, Nic. Anoche atacaron a una estudiante.
– Qué mundo tan cruel.
– Dime que no has sido tú.
Oyó una risa nerviosa.
– No tiene gracia, Jerry.
– Dímelo.
– ¿Dónde estás? ¿Hay alguien que escuche? El modo en que lo decía le hizo pensar. Nic quería advertirle que alguien podía escucharles, tal vez la telefonista. -Luego hablamos -dijo Nic.
– Tío, perdona…
Habían colgado.
Temblaba al salir de la cabina y fue corriendo hasta su casa; se lió otro porro, puso la tele y se sentó a que se apaciguaran los latidos de su corazón. Allí no corría peligro; no podía pasarle nada. Era el único sitio en que podía estar.
Hasta que volviera Jayne.
Siobhan Clarke encargó al Registro Civil que comprobaran si existía certificado de nacimiento a nombre de Chris Mackie. También empezó a investigar sobre él, concentrándose en Grassmarket y Cowgate, y además en Meadows, Princes Street y Hunter Square.
Aquel martes por la mañana, sin embargo, estaba en la sala de espera de un médico rodeada de dolientes enfermos. Oyó su nombre y dejó la revista femenina de artículos cutres sobre cocina, modas y niños.
¿No habría una revista para ella que hablara del His FC, relaciones fallidas y homicidios?
El doctor Talbot era un cincuentón de sonrisa cansina que usaba gafas de media luna. Tenía encima del escritorio el expediente de Chris Mackie, pero comprobó la documentación de Clarke, certificado de defunción y autorización, y luego le dijo que arrimase la silla a la mesa de despacho.
Clarke apenas tardó unos minutos en comprobar que la ficha médica había sido abierta en 1980, fecha de alta de Mackie en aquel médico; en ella figuraba la dirección de otro doctor de Londres, en cuyo poder estaba el historial médico. Pero la carta del doctor Talbot al facultativo londinense le había sido devuelta con la estampilla de calle inexistente.
– ¿No hizo ninguna otra averiguación? -dijo Clarke.
– Soy médico, no policía.
La dirección de Mackie en Edimburgo era la del albergue y como fecha de nacimiento figuraba otra distinta a la del registro de la encargada Drew. Clarke tuvo la molesta sensación de que Mackie había ido borrando pistas. Volvió a mirar el expediente y vio que a aquella consulta Mackie sólo había acudido tres veces: por un corte infectado en la cara, una gripe, y a que le sacaran un forúnculo. Todo ello dolencias de poca importancia.
– Gozaba de muy buena salud teniendo en cuenta las circunstancias -comentó el doctor Talbot-. Claro que creo que ni fumaba ni bebía y eso ayuda bastante.
– ¿No tomaba ninguna droga?
El médico negó con la cabeza.
– ¿No es algo raro una salud tan buena en un mendigo?
– He conocido personas más sanas que el señor Mackie.
– Sí, pero que un mendigo no beba ni tome drogas…
– No soy un experto.
– ¿Pero qué opinión le merece?
– Mi opinión es que el señor Mackie me dio pocas molestias.
– Gracias, doctor Talbot.
Salió de la consulta y fue a la Seguridad Social, donde una tal señorita Stanley la atendió en un cubículo anodino de los que utilizan para recibir la presentación de reclamaciones.
– Por lo visto no tenía número de afiliado a la Seguridad Social -dijo la mujer mirando el expediente-. Le asignamos uno provisional en la primera visita.
– ¿En qué fecha?
En mil novecientos ochenta, claro; la fecha de invención de Christopher Mackie.
– Yo no estaba aquí entonces, pero hay unas anotaciones de esa primera entrevista -dijo la funcionaria, y leyó-: «Sucio, no sabe bien su domicilio y no tiene número de afiliado». El dio una dirección anterior de Londres.
Clarke lo anotó en su bloc.
– ¿Le solucionan algo esos datos?
– Bastante -contestó Clarke, pero lo cierto era que aquella noche en la estación era cuando más cerca había estado de Chris Mackie, y desde entonces no hacía más que alejarse de él porque era alguien inexistente; una ficción creada por quien tenía algo que ocultar.
Tal vez no lograse nunca descubrir quién era y qué ocultaba.
Porque Mackie había sido listo. Todos decían que era aseado, pero a la Seguridad Social había acudido fingidamente sucio. ¿Por qué? Para que su engaño fuese más creíble adoptando la apariencia de una persona que no sabe expresarse, olvidadiza y desamparada, la clase de individuo que un funcionario procura quitarse de encima cuanto antes. ¿No tiene usted número de afiliado? No importa, le damos uno provisional. ¿No recuerda bien su domicilio en Londres? Es igual; firme aquí en el formulario. Y a otra cosa.
Llamó por el móvil al Registro Civil y le confirmaron que no había certificado de nacimiento a nombre de Christopher Mackie en la fecha dada. Podía probar con la otra o ampliar las averiguaciones en el registro central de Londres, pero sabía que era perseguir a un fantasma. Se sentó en un café muy concurrido y se tomó la consumición mirando al vacío y pensando si no había llegado el momento de hacer su informe y cerrar la investigación.
Había seis razones para hacerlo.
Y cien para no hacerlo.
En su mesa de despacho encontró más de diez mensajes. Reconoció un par de nombres de dos periodistas locales que habían llamado tres veces cada uno. Cerró los ojos y musitó una palabra que habría hecho que su abuela se tapase los oídos. Luego, bajó a la sala de comunicaciones a buscar el News. Aparecía en primera página: misteriosa tragedia del mendigo millonario. Como no tenían foto de Mackie publicaban la del lugar del suicidio. No decían mucho: muy conocido en el centro de Edimburgo… Cuenta bancaria de seis cifras… La policía trataba de averiguar si tenía familia «con derecho al dinero».
La peor pesadilla de Siobhan Clarke.
Cuando subió sonaba el teléfono y Hi-Ho Silvers se acercó a su mesa andando de rodillas con las manos juntas, implorante.
– Soy un hijo suyo natural. ¡Hacedme la prueba del ADN, pero por Dios bendito dadme la pasta!
Hubo una carcajada general en el DIC y un compañero exclamó señalando el teléfono: «¡Te están llamando!». Se movilizarían todos los chalados y falsarios del país marcando el 999 de Fettes, pero allí se los quitarían de encima diciendo que era un caso de Saint Leonard.
Todos para ella.
Se dio media vuelta y salió sin hacer caso de las bromas de sus compañeros.
Volvió a hacer una ronda por la calle preguntando por Mackie. Sabía que tenía que actuar rápido porque las noticias vuelan y no tardaría en aparecer gente diciendo que le conocían, que era su mejor amigo, su sobrino, su albacea. Ya comenzaban a conocerla los mendigos y la llamaban «muñeca» y «jovencita». Preguntó también a los vagabundos jóvenes, no los que vendían Big Issue sino a los que dormían en los soportales y entradas de las tiendas envueltos en mantas. Estaba guareciéndose de un chaparrón en la entrada de la librería Thin's cuando llegó uno con quien ella había hablado, sin manta y con un móvil pegado a la oreja protestando porque no llegaba el taxi, pero hizo como si no la conociera y siguió hablando por teléfono.
Al pie del Mound no había muchos. Sólo dos jóvenes con coleta y sus respectivos perros callejeros lamiéndose mientras los amos compartían una lata de cerveza fuerte.
– Lo siento, no lo conocemos. ¿No tendría un pitillo?
Читать дальше