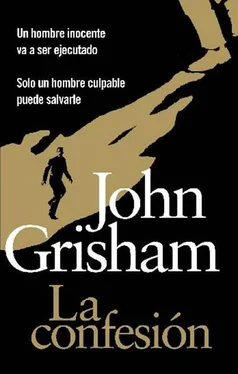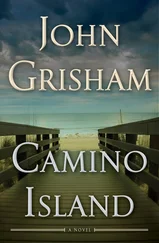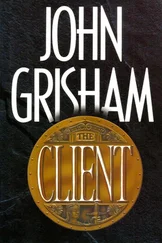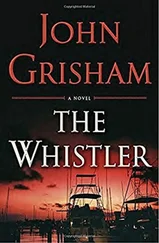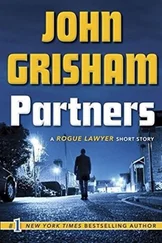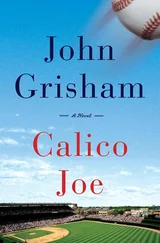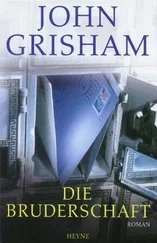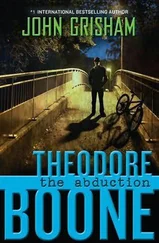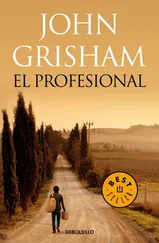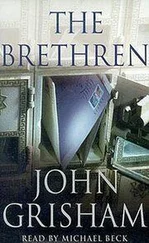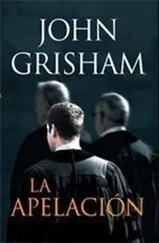– ¿Qué pasa con Travis Boyette? -preguntó un reportero.
– Yo no soy responsable del señor Boyette -respondió Robbie-. Tengo entendido que sigue dentro, y que no quiere decir nada más. Voy a hablar con él, a ver qué intenciones tiene.
– Gracias, señor Flak.
– Vuelvo dentro de media hora.
Subió por la escalera, seguido por Keith, Aaron y Martha. Al entrar en la sala de reuniones, y ver a Carlos, Bonnie, Sammie Thomas, Kristi Hinze, Fanta y Fred Pryor, las emociones se desbordaron, con abrazos, palabras de pésame y lágrimas.
– ¿Dónde está Boyette? -preguntó Robbie.
Fred Pryor señaló la puerta cerrada de un pequeño despacho.
– Muy bien. Que no salga. Vamos a la mesa de reuniones. Quiero explicarlo mientras aún lo tengo fresco. Quizá quiera ayudarme el reverendo Keith, que también estaba. Ha pasado un rato con Donté y lo ha visto morir.
Keith ya estaba sentado en una silla, contra la pared, exhausto, sin fuerzas y hecho polvo. Lo miraron con incredulidad. Él asintió sin sonreír.
Robbie se quitó la americana y se aflojó la corbata. Bonnie trajo una bandeja de bocadillos, que le puso delante. Aaron cogió uno, al igual que Martha. Keith los rechazó por señas. Había perdido el apetito. Cuando estuvieron todos listos, Robbie empezó a hablar.
– Ha estado muy valiente, pero esperaba un milagro en el último minuto. Supongo que todos lo esperan.
Y, como un profesor de historia de tercero, les explicó la última hora de la vida de Donté. Al final, todos lloraban otra vez.
Empezaron a llover piedras, que en algunos casos eran arrojadas por adolescentes escondidos detrás de grupos de otros adolescentes, y en otros por personas invisibles. Las piedras caían por Walter Street, donde la policía y la Guardia Nacional formaban una línea defensiva. La primera lesión le tocó a un policía de Slone, que recibió una pedrada en la boca y, para regocijo de la multitud, se cayó al suelo. Ver caerse a un policía motivó nuevos lanzamientos de piedras. Ahora sí que explotaba el parque Civitan. Un sargento de la policía tomó la decisión de dispersar a la gente, y amenazó por megáfono con realizar detenciones si no se marchaban. Se produjo una reacción airada, con nuevos lanzamientos de piedras y escombros. La multitud se burlaba de la policía y de los soldados, y les lanzaba palabras malsonantes y amenazas, sin dar muestras de acatar la orden. Policías y soldados, con cascos y escudos, formaron una barrera, cruzaron la calle y penetraron en el parque. Varios estudiantes -entre ellos Trey Glover, el tailback que había sido el primer cabecilla de la manifestación- se adelantaron con las manos tendidas, ofreciéndose voluntariamente a ser detenidos. Mientras Trey era esposado, una piedra rebotó en el casco del policía que lo estaba arrestando. El agente gritó, dijo unas cuantas palabrotas y, olvidándose de Trey, salió en persecución del chico que había tirado la piedra. Algunos manifestantes se dispersaron y corrieron por las calles, pero la mayoría de ellos persistieron en la lucha, arrojando todo lo que encontraban. Las casetas de uno de los campos de béisbol eran de bloques de hormigón, perfectos para ser desmenuzados y para lanzar los trozos a los uniformados de ambos sexos. Un estudiante envolvió un palo con una traca, encendió la mecha y lo tiró todo contra la barrera policial. Las explosiones hicieron que los policías y soldados rompieran filas y se pusieran a cubierto. La multitud estaba enfervorizada. Desde algún punto de detrás de la barrera cayó del cielo un cóctel Molotov, que aterrizó en el techo de un coche de la policía vacío y sin identificar, aparcado al borde de Walter Street. Las llamas se propagaron con rapidez, prendiendo en la gasolina derramada por todo el vehículo. El resultado fue otra salva de gritos por parte de la multitud, que jaleaba, presa del delirio. Al caldearse los ánimos, llegó una furgoneta de la tele. La reportera, una rubia circunspecta que debería haber seguido presentando el tiempo, se apeó como pudo micro en mano, pero se encontró con un policía enfadado que le exigió volver a la furgoneta y salir pitando. La furgoneta, pintada de blanco, con grandes letras rojas y amarillas, era un blanco fácil, y pocos segundos después de que frenase ya la acribillaban con piedras y escombros. De pronto, el cogote de la reportera recibió el impacto de un trozo afilado de hormigón, que le hizo un buen tajo y la dejó inconsciente. Más hurras y obscenidades. Mucha sangre. El cámara la arrastró a un lugar seguro, mientras la policía pedía una ambulancia. Para mayor diversión y frenesí, empezaron a tirar bombas de humo a la policía y a los soldados, y fue entonces cuando se tomó la decisión de contraatacar con gases lacrimógenos. El lanzamiento de los primeros botes hizo cundir el pánico entre la multitud, que empezó a dispersarse. La gente se escapaba corriendo por el barrio. En las calles adyacentes al parque Civitan, los vecinos habían salido al porche para escuchar el caos y ver si había señales de movimiento o disturbios. Con las mujeres y los niños dentro, a salvo, montaban guardia con sus escopetas y rifles, en espera de que apareciese algún negro. Cuando Hermán Grist, del 1485 de Benton Street, vio ir por el medio de la calle a tres negros jóvenes, desde el porche disparó dos tiros de escopeta al aire, y les gritó que volvieran a su parte de la ciudad. Los chicos se fueron corriendo. Los disparos reverberaron en la noche, como grave señal de que las patrullas vecinales habían entrado en la reyerta. Por suerte, Grist no volvió a disparar.
La multitud seguía dispersándose, mientras algunos arrojaban piedras en plena retirada. A las nueve de la noche el parque estaba controlado, y la policía y los soldados caminaban entre los escombros: latas y botellas vacías, envases de comida rápida, colillas, envoltorios de petardos y basura como para llenar todo un vertedero. De las dos casetas de béisbol no quedaba nada salvo los bancos de metal. Habían forzado el puesto de comida y bebida, pero no había nada que llevarse. El rastro de los gases lacrimógenos había dejado varios vehículos abandonados, entre ellos el todoterreno de Trey Glover. Este, y una docena más, ya estaban en la cárcel. Cuatro se habían dejado detener, y al resto los habían pillado. También había varias personas en el hospital, a causa de los gases lacrimógenos, y tres policías heridos, aparte de la reportera.
El parque estaba impregnado del olor penetrante de los gases. Cerca, sobre los campos de deporte, flotaba una nube gris, causada por las bombas de humo. Parecía un campo de batalla, pero sin bajas.
El hecho de que la manifestación se hubiera dispersado implicaba que en aquel momento había sobre un millar de negros airados que vagaban por Slone sin la menor intención de irse a sus casas ni de hacer nada constructivo. Estaban indignados por que la policía había recurrido a los gases lacrimógenos. Habían crecido viendo los vídeos en blanco y negro de los perros de Selma, las mangueras de Birmingham y el gas lacrimógeno de Watts. Aquella lucha épica formaba parte de su educación, de su ADN; era un capítulo glorificado de su historia, y de repente ellos estaban en la calle, manifestándose, luchando y siendo gaseados, igual que sus antepasados. No tenían ninguna intención de detener la lucha. Si los polis querían jugar sucio, allá ellos.
El alcalde, Harris Rooney, supervisaba el deterioro de la situación de su pequeña ciudad desde la comisaría, convertida en el centro de mando. Él y el comisario jefe, Joe Radford, habían tomado la decisión de dispersar a la gente en el parque Civitan para despejar la zona, y habían estado de acuerdo en el uso de gases lacrimógenos. Ahora, por radio y por móvil, llegaban partes de que los manifestantes recorrían la ciudad en pandillas, rompiendo ventanas, amenazando a gritos a los conductores que pasaban, tirando piedras y escombros y comportándose como gamberros.
Читать дальше