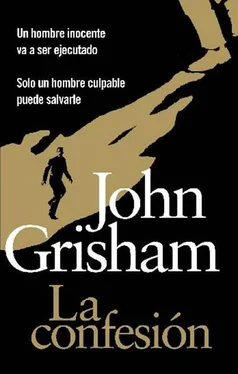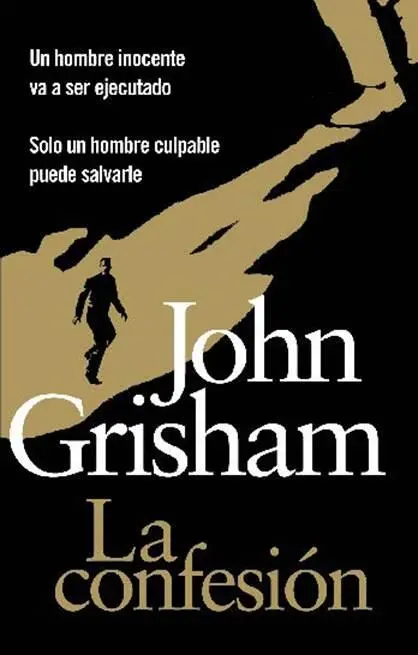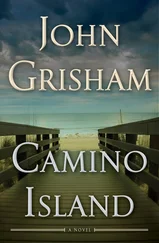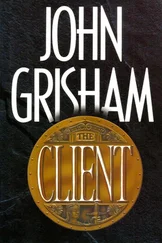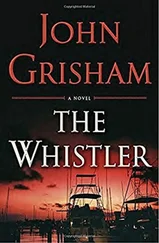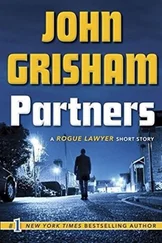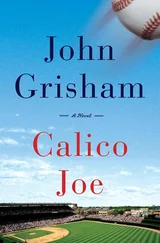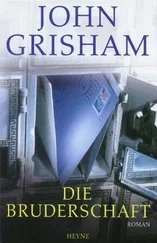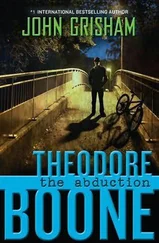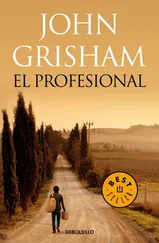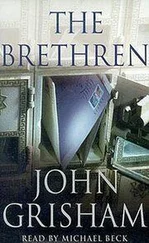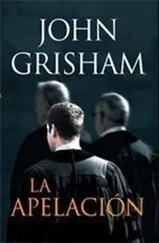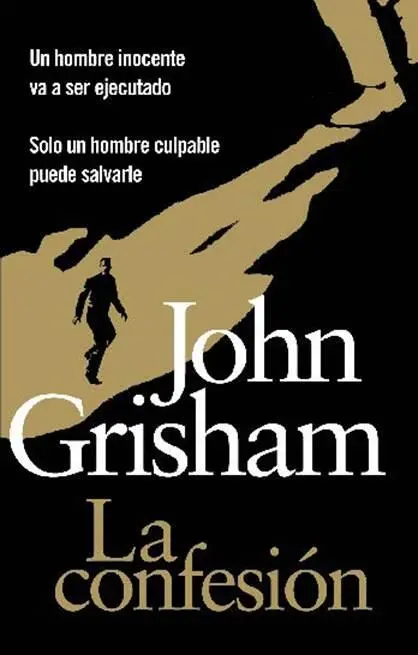
John Grisham
La Confesión
Título original: The Confession
El hombre del bastón apareció justo después de que el sacristán de St. Mark hubiese retirado diez centímetros de nieve de las aceras. Hacía sol, pero también soplaba un viento huracanado, con temperaturas que no superaban los cero grados. A pesar del frío, aquel hombre solo llevaba un pantalón de peto, una camisa de verano, unas botas de montaña muy gastadas y cazadora ligera que de poco le servía, pero no se le veía incómodo ni apresurado. Avanzaba, cojeando, algo inclinado hacia la izquierda, el lado del bastón. Arrastrando los pies por la acera junto a la iglesia, se paró ante la puerta lateral, donde ponía despacho con pintura de color rojo oscuro. No llamó. No estaba cerrada con llave. Entró justo cuando otra ráfaga de viento chocaba contra su espalda.
La sala era un área de recepción con el desorden y el polvo que cabría esperar en una vieja iglesia. En la mesa del centro, una placa anunciaba la presencia de Charlotte Junger, sentada no muy lejos de su nombre.
– Buenos días -dijo ella con una sonrisa.
– Buenos días -respondió él. Una pausa-. Fuera hace mucho frío.
– Sí, mucho -convino ella al tiempo que lo examinaba rápidamente. Lo que más llamaba la atención era que no llevaba abrigo ni nada para cubrirse las manos y la cabeza.
– Supongo que es usted la señorita Junger -dijo él con los ojos clavados en su nombre.
– No, hoy la señorita Junger no ha podido venir. Tiene la gripe. Yo soy Dana Schroeder, la mujer del pastor, y he venido a suplirla. ¿En qué podemos ayudarle?
Había una silla vacía. El hombre la miró, esperanzado.
– ¿Me permite?
– Claro que sí -respondió ella.
El se sentó con precaución, como si tuviera que estudiar todos los movimientos.
– ¿Está el pastor? -preguntó, mirando la gran puerta cerrada de la izquierda.
– Sí, pero está reunido.
Era una mujer menuda, de pecho prominente, y llevaba un jersey ceñido. De cintura para abajo la tapaba la mesa. El siempre había preferido a las menudas. Guapa, de grandes ojos azules, pómulos marcados… Una chica mona y saludable, perfecta como mujercita del pastor.
Hacía tanto tiempo que no tocaba a una mujer…
– Necesito ver al reverendo Schroeder-dijo juntando devotamente las manos-. Ayer fui a la iglesia, oí su sermón y… necesito que me orienten, vaya.
– Hoy está muy ocupado -repuso ella con una sonrisa.
Unos dientes francamente bonitos.
– Estoy en una situación comprometida -reveló él.
Dana llevaba bastante tiempo casada con Keith Schroeder para saber que, con cita previa o sin ella, nadie había tenido que irse nunca del despacho con las manos vacías. Además, la mañana de aquel lunes estaba siendo glacial, y Keith tampoco estaba tan ocupado: hacer unas cuantas llamadas por teléfono, atender a una pareja joven que al final había decidido no casarse -en eso estaba, justamente-, y luego visitar hospitales, como siempre. Rebuscó un poco por la mesa hasta que encontró el sencillo formulario que buscaba.
– Bueno, tomaré nota de algunos datos básicos y a ver qué podemos hacer.
Tenía el bolígrafo a punto.
– Gracias -dijo él con una ligera reverencia.
– ¿Nombre?
– Travis Boyette. -Se lo deletreó maquinalmente-. Fecha de nacimiento, 10 de octubre de 1963; lugar, Joplin, Missouri; edad, cuarenta y cuatro. Solo, divorciado, sin hijos. Dirección, ninguna. Lugar de trabajo, ninguno. Perspectivas, ninguna.
Dana asimiló aquella información a medida que su bolígrafo buscaba frenéticamente los espacios en blanco que había que cumplimentar. La respuesta generaba muchas más preguntas de las que cabían en aquel pequeño formulario.
– Bueno, veamos, la dirección -dijo sin dejar de escribir-. ¿Dónde se aloja en este momento?
– En este momento soy propiedad de la Dirección General de Prisiones del estado de Kansas. Me han asignado a una casa de reinserción de la calle Diecisiete, a pocas manzanas de aquí. Estoy en pleno proceso de excarcelación, o de «reinserción», como les gusta decir a ellos. Después de algunos meses en el centro, aquí en Topeka, seré un hombre libre, y lo único que me esperará será toda una vida en libertad condicional.
El bolígrafo dejó de moverse, pero Dana no apartó la vista de él. De pronto, su interés por las indagaciones había perdido fuerza. Vaciló en seguir preguntando, pero ya que había empezado el interrogatorio, se sintió obligada a continuar. ¿Qué más iban a hacer mientras esperaban al pastor?
– ¿Le apetece un café? -preguntó, con la seguridad de que era una pregunta inofensiva.
La pausa fue excesivamente larga, como si él no se decidiese.
– Sí, gracias; solo, con un poco de azúcar.
Dana salió rápidamente de la habitación para ir a buscarlo. El la miró sin perder ni un detalle: lo bien formado y redondo del trasero bajo los pantalones de sport, las piernas esbeltas, los hombros atléticos… Incluso la coleta. Uno sesenta, o uno sesenta y cinco, cincuenta kilos a lo sumo.
Dana no se dio prisa. A su regreso, se encontró a Travis Boyette donde lo había dejado, sentado como un monje, haciendo entrechocar suavemente las yemas de la mano derecha y las de la izquierda, con el bastón negro de madera atravesado en las piernas y la mirada perdida en la pared del fondo. Tenía la cabeza totalmente rapada, una cabeza pequeña y lustrosa, de una redondez perfecta. Al darle la taza, Dana se preguntó de manera frívola si se habría quedado calvo a temprana edad o simplemente prefería el look rapado. En el lado izquierdo de su cuello mostraba un siniestro tatuaje.
Él cogió el café y le dio las gracias. Dana volvió a su sitio, con la mesa entre ambos.
– ¿Es usted luterano? -preguntó, tomando otra vez el bolígrafo.
– Lo dudo. La verdad es que no soy nada. Nunca he visto la necesidad de pertenecer a una Iglesia.
– Pero ayer estuvo aquí. ¿Por qué?
Boyette cogió la taza con las dos manos y se la acercó a la barbilla, como un ratón que mordisqueara algo. Si tardaba diez segundos en responder a una simple pregunta sobre café, el tema de las creencias religiosas podía llevarle toda una hora. Bebió un sorbo y se pasó la lengua por los labios.
– ¿Cuánto tiempo cree que tardaré en poder ver al reverendo? -inquirió finalmente.
«Demasiado», pensó Dana, que ya no veía el momento de endosarle aquel asunto a su marido. Echó un vistazo al reloj de la pared.
– Estará al caer -dijo.
– ¿Sería posible que esperásemos sentados en silencio? -preguntó él con toda la educación del mundo.
Una vez asimilado el desaire, Dana decidió rápidamente que el silencio no era mala idea. Después se le reavivó la curiosidad.
– Sí, claro; solo una pregunta más. -Miró el cuestionario como si realmente necesitase una pregunta más-. ¿Cuánto tiempo ha estado en la cárcel?
– Media vida -dijo Boyette sin vacilar, dando la impresión de que se lo preguntaban cinco veces al día.
Dana escribió algo. Después se concentró en el teclado del ordenador y empezó a teclear, como si de pronto se le hubiera presentado un asunto urgente. En su correo electrónico para Keith ponía: «Aquí tengo a un ex presidiario que dice que necesita verte. Hasta entonces no se irá. Parece agradable. Se está tomando un café. Ve acortando. Si no se irá».
Cinco minutos más tarde se abrió la puerta del pastor, y por ella se deslizó una chica; se secaba los ojos, seguida por su ex prometido, que lograba estar al mismo tiempo ceñudo y sonriente. Ninguno de los dos le dijo nada a Dana. Tampoco se fijaron en Travis Boyette. Desaparecieron.
Читать дальше