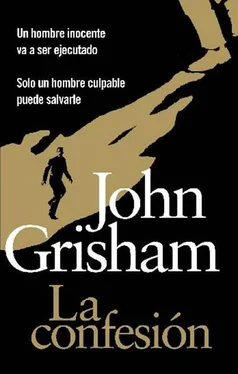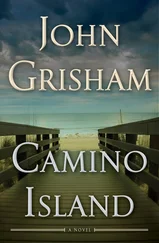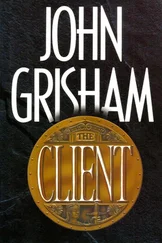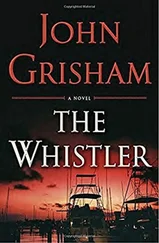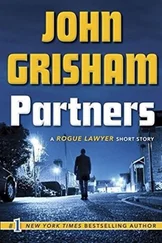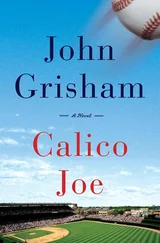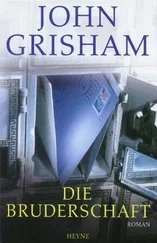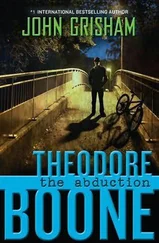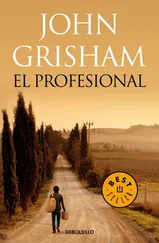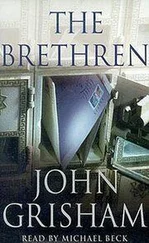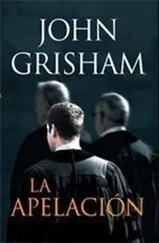– Un segundo -le dijo Dana a Boyette después del portazo.
Entró rápidamente en el despacho de su marido para darle un breve parte informativo.
El reverendo Keith Schroeder tenía treinta y cinco años, hacía diez que estaba felizmente casado con Dana y era padre de tres hijos, que se llevaban entre sí veinte meses. Hacía dos años que era pastor titular de St. Mark, tras haberlo sido de una iglesia en Kansas City. Su padre era pastor luterano jubilado, y Keith nunca había soñado con ninguna otra ocupación. Crecido en un pueblo cerca de St. Louis, y escolarizado en la misma zona, nunca había salido del Medio Oeste, a excepción de un viaje escolar a Nueva York y de su luna de miel en Florida. En general gozaba de la admiración de sus feligreses, no sin algún que otro altercado. El mayor enfrentamiento había estallado el invierno anterior, cuando abrió el sótano de la iglesia a unos vagabundos durante una nevada. Una vez derretida la nieve, algunos de ellos se habían resistido a irse. El ayuntamiento había mandado una notificación por uso no autorizado, y la prensa había publicado un artículo ligeramente embarazoso.
El tema de su sermón de la víspera había sido el perdón: el poder infinito y abrumador de Dios para perdonar nuestros pecados, por muy aborrecibles que hubieran podido ser. Los pecados de Travis Boyette eran atroces, inimaginables, horrendos. Sus crímenes contra la humanidad no podían condenarlo sino a la muerte y al sufrimiento eternos. A aquellas alturas de su triste vida, estaba convencido de que jamás podrían perdonarlo. Pero sentía curiosidad.
– Aquí han venido varios hombres de la casa de reinserción -explicó Keith-. Incluso he ido alguna vez a celebrar el oficio.
Estaban en un rincón de su despacho, apartados de la mesa: dos nuevos amigos charlando en sillas de lona hundidas. Cerca, en la falsa chimenea, ardían falsos troncos.
– No es mal sitio -dijo Boyette-. Mejor que la cárcel, eso seguro.
Era un hombre frágil, con la piel blanquecina de quienes tienen que vivir en lugares sin luz. Sus rodillas huesudas se tocaban, y entre ellas descansaba el bastón negro.
– ¿Y en qué cárcel ha estado? -Keith tenía en sus manos un tazón de té muy caliente.
– En varias. Los últimos seis años en Lansing.
– ¿Por qué lo condenaron? -preguntó el pastor, ansioso por saber los delitos para conocer mucho mejor al hombre.
¿Violencia? ¿Drogas? Probablemente. Claro que Travis también podía ser culpable de malversación o de evasión fiscal… En todo caso, no parecía de esos que hacen daño a los demás.
– Muchas cosas malas, pastor. No me acuerdo de todas.
Prefería evitar el contacto visual. Su atención se centraba en la alfombra. Keith bebía el té a sorbitos, observando atentamente a su invitado, hasta que reparó en el tic. Cada pocos segundos, Boyette torcía un poco la cabeza hacia la izquierda. Era como un gesto rápido de asentimiento, seguido por una sacudida correctora más radical que la ponía de nuevo en su sitio.
– ¿De qué quiere que hablemos, Travis? -dijo Keith tras un momento de silencio absoluto.
– Tengo un tumor cerebral, pastor; maligno, mortal y básicamente incurable. Si tuviera dinero podría combatirlo (radio, quimio, lo típico), y ganar diez meses o un año, pero es un glioblastoma de grado cuatro, o sea que soy hombre muerto. Medio año, un año… La verdad es que da lo mismo. Dentro de unos meses ya no existiré.
Justo entonces, oportunamente, el tumor dio señales de vida: Boyette hizo una mueca, se inclinó y empezó a frotarse las sienes. Su respiración era difícil y pesada. Parecía que le dolía todo el cuerpo.
– Lo siento mucho -dijo Keith, muy consciente de la futilidad de sus palabras.
– Malditos dolores de cabeza -farfulló Boyette sin dejar de apretar los párpados.
Luchó unos minutos contra el dolor, sin que ninguno de los dos dijera nada. Keith lo miró, impotente, mordiéndose la lengua para no soltar ninguna tontería como «¿Le traigo un Tylenol?». Luego el dolor menguó, y Boyette se relajó.
– Perdone -dijo.
– ¿Cuándo se lo diagnosticaron? -preguntó Keith.
– No sé, hace un mes. Me empezó a doler la cabeza en Lansing, en verano. Ya se imaginará la calidad de la asistencia sanitaria… Total, que no me hicieron nada. Después de soltarme y de mandarme aquí, me llevaron al hospital St. Francis, me hicieron pruebas y escáneres y me encontraron un señor huevecito en medio de la cabeza, justo entre las orejas, a demasiada profundidad para operarlo.
Respiró hondo, espiró y consiguió sonreír por primera vez. Le faltaba un diente en la parte superior izquierda. El hueco se notaba mucho. Keith sospechó que en la cárcel los cuidados dentales dejaban mucho que desear.
– Supongo que ya habrá visto a gente como yo -dijo Boyette-, gente que va a morir.
– De vez en cuando. Son gajes del oficio.
– Y supongo que tienden a tomarse muy en serio a Dios, el cielo, el infierno y todo eso.
– La verdad es que sí, mucho. Es la condición humana. Cuando nos vemos frente a frente con nuestra mortalidad, pensamos en el más allá. ¿Y usted, Travis? ¿Cree en Dios?
– Algunos días sí, y otros no; pero soy bastante escéptico, incluso cuando creo. En su caso es fácil creer en Dios, porque ha tenido una vida fácil. Lo mío ya es otra historia.
– ¿Quiere contarme su historia?
– La verdad es que no.
– Entonces, ¿para qué ha venido, Travis?
El tic. Cuando su cabeza dejó de moverse, Boyette miró a todas partes y acabó fijando la vista en los ojos del pastor. Se observaron durante un buen rato, sin que ninguno de los dos parpadease.
– Pastor -dijo al final Boyette-, yo he hecho algunas cosas malas; he hecho daño a algunos inocentes, y no estoy seguro de querer llevármelo todo a la tumba.
«Ya estamos en el buen camino», pensó Keith. El peso del pecado sin confesar. La vergüenza de la culpa oculta.
– No estaría de más que me explicase todas esas cosas malas. El mejor punto de partida es la confesión.
– ¿Es confidencial?
– Sí, en general sí, aunque hay excepciones.
– ¿Qué excepciones?
– Si me confiesa algo, y yo estimo que se pone en peligro a usted mismo o a terceros, la confidencialidad ya no rige. Puedo tomar medidas razonables para protegerlo a usted o a la otra persona. Puedo pedir ayuda, por decirlo de otra manera.
– Parece complicado.
– No tanto.
– Mire, pastor, yo he hecho cosas horribles, pero esta ya hace muchos años que no me deja vivir. Necesito urgentemente hablar con alguien, y no tengo ningún otro sitio adónde ir. Si le cuento un crimen horrible que cometí hace años, ¿se lo diría a alguien?
Dana entró directamente en la web de la Dirección General de Prisiones del estado de Kansas, y en cuestión de segundos se zambulló en la mísera vida de Travis Dale Boyette. Condenado a diez años en 2001 por intento de agresión sexual. Estado actual: preso.
– Su estado actual es el despacho de mi marido -masculló, mientras seguía tecleando.
Condenado a doce años en 1991 por agresión sexual con circunstancias agravantes en Oklahoma. Libertad condicional en 1998.
Condenado a ocho años en 1987 por intento de agresión sexual en Missouri. Libertad condicional en 1990.
Condenado a veinte años en 1979 por agresión sexual con circunstancias agravantes en Arkansas. Libertad condicional en 1985.
Boyette constaba como culpable de delitos sexuales en Kansas, Missouri, Arkansas y Oklahoma.
«Un monstruo», se dijo Dana.
La foto de la ficha policial correspondía a un hombre mucho más joven y corpulento, con el pelo oscuro y entradas. Dana resumió con presteza los antecedentes, y mandó un correo electrónico al ordenador de Keith. No temía por la integridad de su esposo, pero quería que aquel personaje repulsivo abandonara el edificio.
Читать дальше