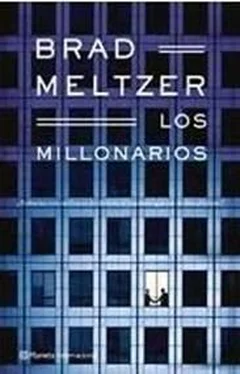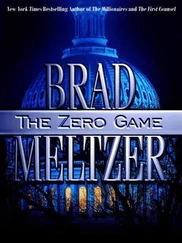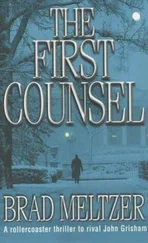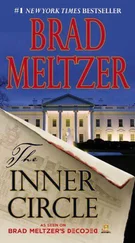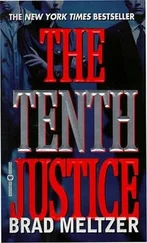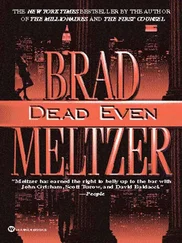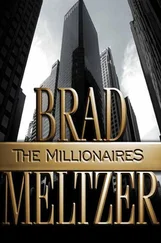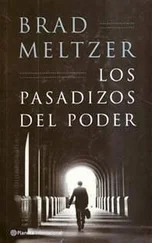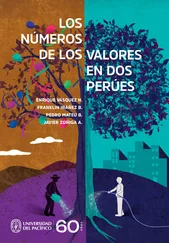En el ascensor, sus dos compañeros repararon en las puertas metálicas atacadas por el óxido y en los viejos botones. Los edificios viejos siempre daban más trabajo. Paredes más gruesas; perforaciones más profundas. Finalmente, el ascensor se detuvo bruscamente en el cuarto piso. La puerta se deslizó lentamente; Joey estaba esperando en el rellano. Echó un breve vistazo a los hombres con uniformes Verizon y bajó la cabeza.
– Que tenga una buena noche -dijo el más alto al salir.
– Usted también -contestó Joey, pasando a su lado para entrar en el ascensor. El pecho de Joey rozó el brazo del hombre. Él sonrió. Ella le devolvió la sonrisa. Un momento después Joey había desaparecido.
– Lo juro, no he sabido absolutamente nada de ellos -tartamudeó Maggie, enjugándose las lágrimas con el borde de la manga-. Estuve en casa todo el día… todas mis dientas… pero ellos nunca…
– La creemos -dijo Gallo-. Pero cuanto más tiempo pasen Charlie y Oliver ahí fuera, más probabilidades hay de que se pongan en contacto con usted. Y cuando lo hagan, quiero que me prometa que les mantendrá al teléfono el mayor tiempo posible. ¿Me está escuchando, Maggie? Eso es todo lo que debe hacer. Nosotros nos encargaremos del resto.
Mientras recobraba el aliento, Maggie intentó imaginarse ese momento en su cabeza. Había muchas cosas que aún no tenían sentido paia ella.
– No sé…
– Comprendo que es difícil para usted -añadió DeSanctis-. Créame, yo tengo dos niñas pequeñas y ningún padre debería encontrarse jamás en esta situación. Pero si quiere salvarles, esto es lo mejor para ellos… para todos.
– ¿Qué me dice? -preguntó Gallo-. ¿Podemos contar con usted?
Nos llevó casi una hora llegar desde el edificio de Duckworth hasta Hoboken, Nueva Jersey, y cuando el tren PATH entró en la estación, hice un leve gesto hacia el otro extremo del vagón del metro, donde Charlie estaba oculto entre la muchedumbre de jóvenes profesionales que regresaban a casa después del trabajo. No había ninguna razón para comportarse como unos estúpidos.
Con un empellón gigantesco, la oleada humana de pasajeros salió del tren e inundó las escaleras, abriéndose paso hacia la calle. Como siempre, Charlie iba al frente, deslizándose entre la muchedumbre. Se movía con facilidad. Al llegar a la calle continuó acelerando el paso. Yo me mantenía a unos diez metros detrás de él, sin perderle de vista ni un momento.
Siguiendo las indicaciones de Bendini, Charlie pasó rápidamente junto a los bares y restaurantes pretendidamente neoyorquinos que bordean Washington Avenue y, al llegar a la calle Cuatro, giró bruscamente a la izquierda. Ahí, el barrio se transforma. Las cafeterías se convierten en casas particulares… las panaderías se convierten en residencias de tres plantas… y las tiendas de ropa de moda se transforman en edificios de cinco pisos sin ascensor. Charlie mira a su alrededor y se para en seco.
– Tiene que haber un error -dice en voz alta.
Me acerco y no tengo más remedio que darle la razón. Buscamos una tienda; todo el vecindario es residencial.
No obstante, cuando se trata de Bendini, nada puede sorprendernos.
– Sólo debemos buscar la dirección que nos ha dado -susurro mientras un viejo italiano nos observa con curiosidad desde una ventana cercana. Su televisor lanza destellos a su espalda-. Deprisa -insisto.
Finalmente, tres manzanas más adelante lo encontramos: en medio de una fila de casas hay una construcción de ladrillo de una sola planta con un rótulo pintado a mano que dice «Viajes Mumford» encima de la entrada. Las letras son finas y de color gris y, al igual que la placa de bronce que hay junto a la entrada del banco, su cometido es pasar desapercibidas. En el interior, las luces están encendidas, pero la única persona que hay allí es una mujer de unos sesenta años sentada detrás de un viejo escritorio de metal y hojeando un gastado ejemplar de Soap Opera Digest.
Charlie está a punto de llamar al timbre. «Por favor llame antes de entrar.»
– Está abierto -grita la mujer sin levantar la vista. Un ligero empujón a la puerta nos permite entrar.
– Hola -le digo a la mujer, quien sigue con la mirada fija en la revista-. He venido a ver a…
– ¡Yo me encargo…! -se oye que grita una voz chillonacon un fuerte acento de Nueva Jersey. Desde una habitación trasera, un hombre delgado y fibroso vestido con una camisa de golf blanca aparta una cortina roja y se acerca a saludarnos. Tiene los ojos ligeramente saltones y una amplia frente que delata una inevitable calvicie-. ¿Tiene una emergencia…?
– De hecho, nos envía…
– Sé quién les envía -interrumpe, mira por encima de nuestros hombros y controla la calle a través del escaparate. Lo hace instintivamente, forma parte de su trabajo. La seguridad ante todo. Convencido de que estamos solos, nos hace señas para que nos reunamos con él en la otra habitación.
Cuando le seguimos hacia la parte trasera del local veo los posters desteñidos y pasados de moda que cubren las paredes. Bahamas… Hawai… Florida, en todos los anuncios aparecen mujeres de llamativas cabelleras y tíos con bigote. La fuente de agua tiene fecha de finales de los ochenta, pero estoy seguro de que este lugar no ha sido visitado en años. Agencia de viajes, y una mierda.
– Ustedes primero -dice el hombre, manteniendo abierta la cortina que nos lleva a la habitación trasera.
– No hagan caso del hombre de detrás de la cortina -dice Charlie, tratando de crear un ambiente distendido.
– Lo ha adivinado -asiente el hombre-. Pero si yo soy Oz, quién es usted… ¿el León Cobarde?
– No, él es el León Cobarde -dice Charlie, señalando en mi dirección.
– ¿Yo? Yo me veo más como Toto… o quizá un mono volador; el jefe, naturalmente, no uno de esos lacayos primates que siempre están en segundo plano.
Oz lucha con su sonrisa, pero aún sigue allí.
– Me han dicho que necesitan viajar a Miami -dice, acercándose a su escritorio, que se encuentra justo en el centro de la sucia y desordenada habitación. Tiene el mismo tamaño que la habitación del frente, pero aquí hay una fotocopiadora, una trituradora de papel y un ordenador conectado a una impresora de última generación. A nuestro alrededor, las paredes están cubiertas con pilas de cajas marrones sin etiquetas. Ni siquiera me interesa conocer su contenido.
– Humm… ¿podemos empezar? -pregunto.
– Eso depende de ustedes -dice Oz, frotando el pulgar contra el indicé y el dedo corazón.
Charlie me mira y yo saco el fajo de billetes que llevo en el bolsillo del abrigo.
– Tres mil, ¿verdad?
– Eso es lo que dicen -contesta Oz, ahora con expresión seria.
– Realmente le agradezco su ayuda -añade Charlie.
– No se trata de un favor, chico. Es sólo un trabajo.
El hombre se inclina hacia adelante, abre el cajón inferior del escritorio, saca dos pequeñas cajas y las desliza hacia nosotros por encima del escritorio. Yo cojo una y Charlie la otra.
– Tinte para el pelo de Clairol -lee Charlie en voz alta. En la parte frontal de su caja hay una mujer con el pelo rubio y sedoso. En la mía, el pelo de la modelo es negro azabache.
Oz nos señala el baño que hay en una esquina de la habitación.
– Si realmente quieren desaparecer -explica-, tienen que comenzar por la cabeza.
Veinte minutos más tarde, me contemplo en un espejo inmundo, asombrado ante la magia de un tinte barato.
– ¿Qué aspecto tengo? -pregunto, peinando mi nuevo pelo negro.
– Como Buddy Holly -dice Charlie, mirando por encima de mi hombro-. Sólo que más desmañado.
– Gracias, Carol Channing.
Читать дальше