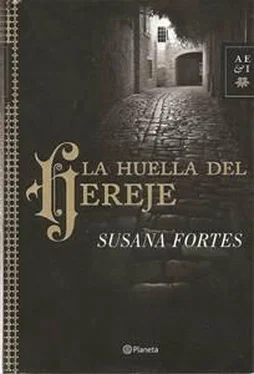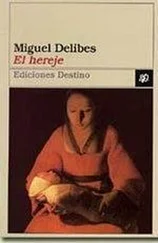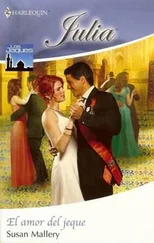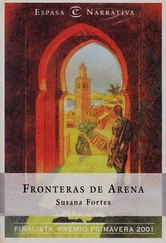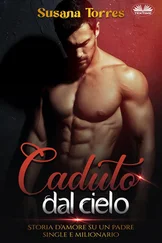No hacía falta ser Sherlock Holmes para llegar a la conclusión de que todos los hilos formaban parte de la misma tela de araña. Eso era lo que más le gustaba a Castro de su trabajo, la estrategia del cazador, el momento de establecer conexiones, de casar los indicios que, trazados a modo de red con flechas azules y rojas encima de la mesa de su despacho, orientaban la dirección de la investigación, igual que un marino que despliega sobre la mesa la primera carta náutica del viaje y va uniendo puntos con regla y compás para calcular el rumbo. Al comisario le gustaba ese momento, sentía en las venas una vibración parecida a la del capitán de un barco cuando percibe bajo cubierta el rugido de las máquinas y saborea en el puente la primera taza de café del día. Le hacía sentirse vivo, el instinto afilado, los músculos tensos, la cabeza despejada… El trabajo constituía para él un reducto de lógica que le proporcionaba la modesta esperanza de que algunas cosas hechas con destreza y precisión podían mejorar de algún modo el caos en el que vivimos y restablecer cierto orden por infinitesimal que fuera. Sin esa pulsión Castro era un hombre a la deriva, como todos, ni más listo ni mejor que otro cualquiera, quizá más callado que los demás cuando se quedaba pensativo asomado a la ventana de su apartamento fumando el último cigarrillo del día, echando cuentas que nunca le cuadraban, como un marino sin barco o un cura sin fe.
Lo más llamativo de los informes realizados por la policía secreta era la intensa actividad llevada a cabo por el arzobispado en los últimos tres o cuatro meses. Sobre todo en lo relativo a una organización promovida personalmente por el padre Santa Olalla a través de la congregación compostelana y el Instituto de Derecho Pontificio. Al parecer, algunos de sus miembros eran conocidos políticos, profesores universitarios y gente del mundo empresarial. Tenían un inmueble en la calle Jerusalén y contaban con varias publicaciones, revistas y programas de radio para realizar su función de apostolado. El joven diácono era un declarado partidario de los medios de comunicación de masas. En el editorial de una de las publicaciones, Fe y Negocios, se afirmaba que el éxito del apostolado radicaba en concienciar a las clases más pudientes de ser una élite llamada por Dios para una misión especial. En algunos casos los donativos llegaban a rondar los cien millones de euros al año. Nadie entrega tanto dinero a cambio de nada, pensó Castro.
Desde que Villamil había sacado a relucir el asunto del libro no había parado de darle vueltas. Esa misma mañana, durante el registro que él mismo había efectuado en el archivo diocesano, había encontrado en el catálogo de referencias una serie de adquisiciones calificadas de primera importancia, entre ellas, el Liber apologeticus. A principios de año la universidad había pedido un préstamo temporal para su estudio, que había sido denegado varias veces y finalmente aceptado por una gestión directa del rector con el Vaticano. Fue entonces cuando el libro desapareció misteriosamente.
Sin embargo, lo más significativo para Castro no era tanto la desaparición del manuscrito como los argumentos empleados por el arzobispado para la denegación del oficio. Un discurso que recordaba demasiado a los viejos tiempos de verborrea inquisitorial: «El libro está escrito con la elocuencia del Maligno, que conoce los artificios del verbo y los utiliza para dar la vuelta a los evangelios en diabólica transfiguración. En él se eleva la naturaleza a la categoría de Dios, como en los peores ritos paganos; se exhorta a la danza y a la coyunda carnal; se ataca el celibato apoyando el matrimonio de monjes y clérigos y, lo que es todavía peor, se abren las puertas de la liturgia a las mujeres. Durante siglos hemos tenido que combatir el peligro priscilianista dentro de los propios seminarios. No hay que olvidar que el obispo gallego fue el líder espiritual de la heterodoxia española, y de algún modo todavía sigue siéndolo. ¿No son acaso el celibato y la participación de la mujer en el culto los grandes debates que amenazan hoy la cohesión interna de la Iglesia?»
Si aquello no era el Asertio Fidei, se le parecía bastante. El oficio dejaba meridianamente claro que, para algunos sectores dentro de la Iglesia, el Liber apologeticus era el símbolo mismo de una herejía peligrosa que había socavado la curia por dentro y todavía continuaba representando una seria amenaza, lo que desde el punto de vista policial podía ser considerado como un móvil más que probable. El interés que podía tener Patricia Pálmer en el manuscrito ya era harina de otro costal. Aunque, bien mirado, tampoco era tan extraño que la chica hubiera elegido a un profeta antisistema para culminar su particular cruzada anticapitalista. A ciertas edades uno es romántico, apasionado, cree en el poder de los símbolos… Quizá pensaba que se podía cambiar el mundo con un libro. Castro continuaba callado con la mirada perdida en la maraña de líneas azules y rojas. En todo aquello había algo que no cuadraba. Pero, puestos a jugársela, apostaría doble contra sencillo a que el libro se hallaba en la casa rectoral, dentro de una vitrina de cristal, camuflado entre cientos de opúsculos y actas de sínodos, bajo la custodia del propio apóstol Santiago con sombrero de cowboy a lomos de un caballo blanco.
Quizá al fin había llegado el momento de la verdad, pensó Castro, que se había girado hacia la ventana. Ginés López de Santa Olalla atravesaba en ese momento la plaza Rodrigo de Padrón con las manos enfundadas en los bolsillos y los hombros proyectados hacia adelante, tratando de ofrecer resistencia al viento. El comisario le había telefoneado a media mañana desde su despacho para decirle si le importaría acercarse por allí cuando le viniera bien. Su voz había sonado casual y despreocupada, «es sólo para ponerle al corriente de los últimos avances, a ver si puede echarnos una mano con la investigación», le había dicho. Y allí estaba el diácono, como una silueta confusa zarandeada por las ráfagas racheadas que agitaban los faldones de su gabardina mientras caminaba directamente hacia su propia ratonera.
Al recibirlo, Castro tuvo la misma sensación que había sentido en la casa rectoral, un malestar ambiguo difícil de explicar. Castro ya había decidido que la entrevista no tuviera lugar en su despacho, sino en un cuarto pequeño y cableado con un circuito interno de megafonía, porque eso permitiría a sus agentes seguir la conversación y hacer sobre la marcha las comprobaciones que fueran necesarias. La pared del fondo estaba ocupada por un gran panel con fotografías de Patricia Pálmer viva y muerta, planos de la catedral, análisis de laboratorio y recortes de prensa. La escenografía es una pieza fundamental a la hora de enfrentar a un asesino con su crimen.
Tras unos instantes de duda, el diácono se quitó la gabardina y tomó asiento en la silla que Castro le ofrecía de cara a la pared. Al ver las fotos, tensó la mandíbula, pero no hizo ningún comentario. Su aspecto seguía siendo el de un joven aspirante a sacerdote, tímido, servicial y bienintencionado, dispuesto a prestar su colaboración a las fuerzas del orden público cuando le fuera requerido. Castro sabía cómo aprovechar esa baza psicológica a su favor. En gran medida fue sincero con él. Le hizo un resumen bastante ajustado de la situación eludiendo sólo algún que otro detalle. Le habló de las pistas que habían seguido, de los mensajes del móvil de Patricia, del novio desaparecido, de la relación de la chica con organizaciones ecologistas y movimientos antiglobalización. El diácono lo escuchaba en silencio, sin desviar la vista, mientras Castro estudiaba cada uno de sus gestos con curiosidad de entomólogo. Santa Olalla tenía las mandíbulas apretadas y su tez estaba blanca como el yeso. Al comisario no le cabía duda de que sabía algo. Dejó para el final intencionadamente la obsesión de la chica por Prisciliano y el asunto del Liber apologeticus. La mención del manuscrito hizo que el diácono pestañeara un par de veces, pero nada más.
Читать дальше