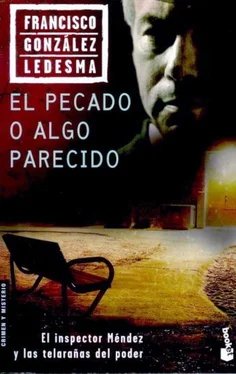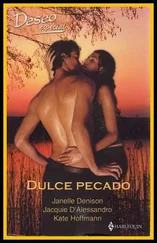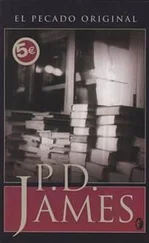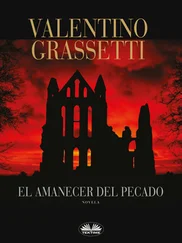Y se puso en pie para irse mientras preguntaba:
– ¿Me registra?
– No hace falta. El marco de la entrada al piso es un arco de seguridad más sensible que los de los aeropuertos, con la única diferencia de que no produce pitido alguno. Pero envía algo así como las radiografías de los objetos, por un sistema de radar, a un control que tengo en otra habitación, a cargo de un hombre de confianza. Ya podrá imaginarse que en mi casa cuento con alguna protección, Méndez.
– En ese caso, su hombre de confianza habrá notado que llevo un pistolón enorme y antiguo. Mis compañeros dicen que es una pieza de artillería naval.
– Daba por descontado que usted iría armado, Méndez, pero eso no me preocupa. No ha venido usted aquí a matarme ni a robarme los objetos de plata. Lo importante es que no lleva ningún aparato de grabar, porque me habrían advertido.
– El que le advierte soy yo. Habrá cavado usted su tumba, Gomara, en cuanto aparezca la mujer muerta.
– Le invitaré a mi entierro, Méndez.
– ¿Le gustan los desafíos, verdad?
– Toda mi vida ha sido un desafío.
Méndez salió. Todo debía de estar controlado en el piso, porque una de las doncellitas, sin que nadie la avisase, acudió a abrirle la puerta.
Hacía frío en la parte alta de la ciudad, un frío que llegaba de más arriba, de los jardines aristocráticos de la Bonanova, de los colegios de lujo y las entrepiernas heladas de sus monjas. Méndez buscó un bar de jubilados, como los de su barrio, para pedir un coñac barato. Pero nada, ni un local abierto. En la parte alta de la ciudad, la gente se jubila en casa.
21 UNA CUESTIÓN DE RUEDAS
El abuelo también se había jubilado en casa, pero era porque llevaba casi dos años de baja. Los tres jóvenes estaban hartos de verlo, de oírle gruñir, de verle esperar ante la puerta del váter porque decía que los cabrones del Seguro no le habían curado la próstata. La abuela también estaba harta, y al menos dos veces al día le preguntaba cuándo se iba a morir. El abuelo sonreía aviesamente y trataba de tocarle el culo a la nieta más pequeña.
Uno de los jóvenes masculló:
– Cualquier día lo echo por la ventana.
– ¿Sí? ¿Y qué haréis sin su pensión?
– Eso le salva.
Los tres amigos, reunidos en el piso de uno de ellos, junto al río Besos, tenían sin embargo otros planes, al margen del viejo proyecto de tirar al abuelo por la ventana. Habían pasado la tarde en uno de los dos dormitorios, viendo películas porno, y ahora estaban más empalmados, decía uno de ellos, que el caballo de Espartero. Fueron a la cocina, para decirle a la abuela que se iban, pero no entraron porque la cocina apestaba. También apestaba la escalera desde que se había roto toda la tubería de aguas fecales en el piso inferior. Y llevaba así diez días, con zumos urbanos resbalando por la pared. El Botas, que era ya un experto, sabía lo que habían comido el guarda jurado del segundo, la viuda del cuarto y sobre todo la rubia -parecía mentira, con lo bonita que era- del séptimo.
El Peter dijo:
– Algún día se la meteré por allí.
– No seas idiota. A una que vive tan cerca no le podemos hacer nada.
Salieron a la calle llena de papeleras volcadas y de bancos urbanos rotos la noche anterior. El viento soplaba bajo y arrastraba hasta ellos los humos de la incineradora. Una niña orinaba entre los escasos parterres. El bar más próximo lucía un toldo ya casi negro que decía: «La Manolita. Tapas de confianza.»
El Tifa gruñó:
– Mierda de miseria.
– Pues yo tengo una idea -dijo el Peter, que estaba más empalmado que nadie.
– ¿Qué?
– Una mujer rica.
– Hostia -aceptó el Botas-. Como la de la última película. ¡Qué bien vestida que iba! Y llevaba joyas hasta en el ojete.
Pero para poder hacer una incursión hasta los barrios altos hace falta algo, como por ejemplo un coche fetén. Y en el Besos no hay coches fetén, sino Seats Ibiza de tercera mano y encima pagados a plazos. También hay Mercedes y BMW, claro, y hasta algún Jaguar, pero esos no los toques, porque los conoce todo el mundo y son de los traficantes. Hacía falta un coche no demasiado llamativo, pero decente, que no despertara el interés de la bofia al verlos dentro, y al mismo tiempo permitiera acercarse a una mujer bien vestida en una calle de los barrios altos. Un coche, dijo el Peter, de un joputa de la clase media.
Tuvieron suerte. Es nuestro día, pensó el Botas. Un Renault, casi impecable, aunque no nuevo del todo, estaba estacionado de cualquier manera en el único descampado aún virgen del barrio, es decir, en el único sitio donde aún no se levantaba una casa de protección oficial. Para mayor coñazo, pensó el Peter, nadie se había ocupado de cerrarlo bien. Era el típico coche robado donde una pareja del barrio -por ejemplo, la Mari Pili y el Thomas, pensaba el Tifa- se habían dado el lote de Palm Beach.
Pero no era un coche robado, porque no tenía hecho el puente. El Tifa dijo:
– Se han dado el lote y no se han preocupado de cerrar bien. O quizá luego lo ha forzado alguien.
– No lo parece -gruñó el Botas-. ¿Pero qué más da?
– Mira, ahí, en el asiento, hay una manchita de sangre.
– Habrán desvirgado a la tía.
– Idiota, ya no hay vírgenes.
– Pues habrán dado pol culo al tío.
– Eso sí.
– Bueno, menos coña y más prisa -gruñó el Peter-. No vamos a estar aquí hasta que se nos hiele el pito. Tú, Botas, vigila mientras hago el puente.
El coche arrancó. Los tres subieron. El Peter conduciendo, y los otros dos atrás para poder sujetar a la tía. Se dirigieron al Nudo de la Trinidad, para desde allí rodar por el Cinturón a los barrios altos, que como se sabe estallan de tías bien vestidas, cachondas y ricas.
Pero que ése era su día de suerte estaba escrito. Antes de llegar al Nudo descubrieron en una calle lateral, tranquila y solitaria, a una mujer joven que iba a llamar por el interfono de una escalera. Los tres se pusieron tensos.
– Esa.
– Mira cómo se le marcan los pezones.
– Y qué culo.
– Lo tiene como aquella de la película.
– La que tomaba.
– Sí, pero ésta, además, se quejará.
Frenaron en plan pirata, subiéndose a la acera. La mujer lanzó un grito al ver que el coche casi la arrollaba y que se abrían aún en marcha las dos puertas de atrás. Fue a entrar de un salto en el portal, pero éste aún estaba cerrado. Volvió a gritar cuando una mano la sujetó por el pelo y tiró de ella brutalmente, bajándole la cabeza. Otra mano se le metió como un rayo debajo de la falda, subiéndole las piernas. No había terminado su grito cuando sintió que estaba en el aire. Tuvo un espasmo cuando la arrojaron como un fardo en el asiento de atrás. Lanzó una especie de vómito.
– La tía asquerosa.
– ¡Dale, Peter!
El chirrido alucinante de las ruedas. El impulso del coche fue tan brutal que chocó contra la pared, dejándose medio guardabarros. Algo rugió en el motor, pero ella sintió como si rugiera dentro de su cráneo.
El Botas gritó:
– ¡Lleva liguero y medias!
– ¡Como la de la película! -masculló el Peter mientras se saltaba un semáforo en rojo y apretaba el gas a fondo.
El Tifa sólo pudo decir:
– Hostia.
En las películas, las tías llevaban liguero y medias, pero en el barrio no. En el barrio sólo veías tendidas bragas que se habían ido volviendo marrones y docenas de pantis.
– Oye, esta tía está muy buena. Con ésta, un rápido no -gritó el Peter desde el volante.
– A ésta hay que aprovecharla bien.
– Hay que hacerle daño.
– Que grite, la cabrona.
Читать дальше