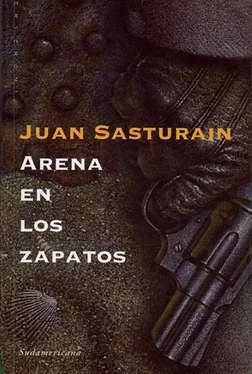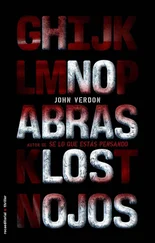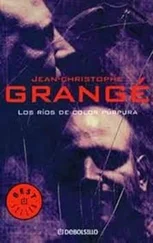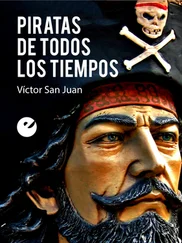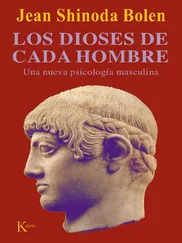– Si quiere, lo llevo hasta “ La Julia ” -dijo el Polaco señalando el carro con ruedas de goma y un caballo flaco con las crines largas y arremolinadas-. Vamos por la playa, que es mucho más rápido y entretenido.
– Vamos.
Subieron y hubo un largo tironeo para atravesar la zona de arena seca en que se disolvía la avenida al llegar a la playa.
– El hotel quedó más vacío que nunca -dijo Etchenike.
– Sí. Sólo la mujer del Baba… Y ni siquiera ella. Hoy temprano se fue a visitar a la Beba, su hermana.
– ¿Cómo está?
– Bien. Estuvo jodida pero se va recuperando… -Gombrowicz sacudió las riendas, trató de convencer al matungo de quién mandaba-. Va a ir en cana.
– Claro. ¿Y el Mojarrita?
El Polaco hizo un gesto de sonriente admiración:
– Al final, tuvo que salir del agua nomás… Sacrificó un récord por otro.
– ¿Cuál?
– Nunca lo sabremos, Etchenike… -dijo sentencioso-. Tengo la teoría de que cada hombre viene al mundo para cumplir un destino que no conoce, en forma de récord: hay algo que sólo él viene a hacer más o mejor que nadie. Cuando alcanza esa medida, ese récord desconocido incluso para él, muere…
Calló provocativamente, esperó una reacción de Etchenike que lo miraba sin un gesto.
– Por ejemplo -prosiguió-: existe alguien que es la persona más gorda del mundo en este momento: otro, la más alta… Pero también hay alguien, en quién sabe qué lugar, que es el hombre que más veces ha abierto una puerta o ha comido polenta o ha visto jugar más veces a José Manuel Moreno en River. Ese es su sentido en la vida y no lo sabe… Los filatelistas se creen que su vida es juntar estampillas y yo me puedo llegar a creer que seré el tipo que verá más veces Sed de uivir, de Vincent Minnelli, pero no sé realmente cuál es mi récord, el que me está esperando. Tal vez el de Mojarrita no sea el de permanecer más que nadie en el agua sino el de ser el hombre más engañado por una mujer en pueblos que dan al mar… ¿Me entiende, Etchenike?
– Sí. Es raro de pensar… Da un cierto consuelo o desconcierto o…
– Y Dios vendría a ser el titular de todos los récords -concluyó el Polaco.
– ¿Y el de Martínez Dios? ¿Cuál es el destino, el récord de Martínez Dios?
Gombrowicz giró la cabeza, estiró el brazo mar adentro, un poco en diagonal hacia atrás, precisamente donde se recortaba el perfil corroído del barco escorado y quieto.
– Su récord, tal vez, sea el de ser el juez instructor que tuvo más veces las pruebas a la vista y no las supo ver… -dijo con una risotada.
Etchenike también volvió la cabeza, la agitó como no pudiendo creer lo que confirmaba su idea, su sospecha:
– Cuando contó la historieta increíble del robo de las películas y habló del escondite sentí que algo raro había ahí… Usted estaba hablando de otra cosa.
– Siempre se habla de otra cosa, Etchenike… -generalizó Gombrowicz-. El mismo Jesús, que antes que predicador fue un gran contador de historias, un narrador, se la pasó hablando de otra cosa: lo que pasa, lo bueno que pasa, es que no sabemos de qué hablaba… El realismo, la pretensión del realismo es algo perverso y soberbio. Por mí se puede pudrir donde está.
– ¿El realismo?
– La droga -corrigió sin registrar la ironía-. Allá quedará, para las gaviotas… Hasta al pibe pensaban dejarlo allí, para que se secara al sol, pero se les cayó. Lo llevaron inconsciente, semimuerto…
El Polaco se paró en el carro y señaló con la mano el itinerario en picada diagonal:
– Se les vino así y chaff… Al agua… Y después, a esperar. Siempre es jodido esperar. Y esperar frente al mar, peor. Y esperar un cadáver frente al mar, peor.
– Y no esperar nada, peor -dijo Etchenike en el mismo tono.
– ¿De qué está hablando?
– De otra cosa, claro.
Gombrowicz le sonrió como reconociéndolo, lo nombró mentalmente su discípulo.
El sol ya declinaba cuando llegaron al lugar donde un chorrito de agua dulce que venía entre juncos y colas de zorro casi hasta la orilla hacía canaleta en la arena y se entreveraba con la espuma.
– Es ahí. El arroyo pasa por detrás del casco de la estancia -dijo el Polaco tirando de las riendas.
Etchenike le dio la mano en silencio y de un salto se bajó del carro.
– Vinimos rápido -dijo mirando su reloj-. Es temprano todavía.
– Tarde para el té -dijo Gombrowicz.
Hizo retroceder al caballo, giró el carro y se fue.
Del lado del mar, no había una doble hilera de paraísos. Se llegaba a la casa bordeando el arroyo por un camino que nacía en la tranquera vencida que Etchenike debió arrastrar y dejó alevosamente abierta. Nada podía entrar ni salir ya de “ La Julia ”; y lo que iba y venía no necesitaba de la tranquera.
Aunque desde la loma se veían hectáreas y hectáreas de cuadrados negros, postes caídos, los hilos de la luz y del teléfono achicharrados, el fuego no se había llevado todo, ni siquiera la mayoría. El arroyo había parado el avance de las llamas y la casa estaba aparentemente a salvo frente a un bosquecito reducido a carbones. El césped del parque parecía reseco y al pisar la galería vio los agujeros del techo, las chapas retorcidas por el calor. Habrían volado las chispas y entrado por las ventanas, porque un fuerte olor a trapos quemados, a madera ardida y mojada, emanaba del interior de los cuartos y del que había intuido soberbio comedor.
No llegó a entrar.
La criada que había visto la primera vez salió a la galería con un farol que daba una luz amarilla, innecesaria fuera de la casa.
– ¿Qué busca? -dijo sin temor, sin esperanzas.
– Traigo un mensaje para la señora.
– Dígamelo a mí. Ella no está bien.
Tuvo la certeza de que las mujeres estaban solas en el lugar. Pensó en el Polaco y supuso que él vería allí una escena de Lo que el viento se llevó o cualquier película sobre la Guerra de Secesión y la derrota del sur: los cuartos sin luz, los muebles pesados en la oscuridad, los ritos que tratarían de seguir haciendo como si nada.
– Bueno… Dígale que trate de comunicarse con su nieta en Mar del Plata. O que intente ir para allá… Ya que acá no hay teléfono ni…
– ¿Y el señor Willy?
– Que se comunique con la nieta, mejor.
Etchenike sacó de su bolsillo los diarios del día y los puso sobre la baranda de la galería.
– Les dejo los diarios. No creo que los hayan visto. La mujer los tomó sin decir nada.
– ¿Quién es, Zulema?
Primero fue la voz y luego la vieja dama que apareció en la puerta del comedor como sacada de un cuento de Faulkner adaptado por Victoria Ocampo.
– El señor estuvo aquí el lunes. Trae un mensaje de María Eva.
– ¿Usted vino con el chileno el otro día?
– Estaba aquí casualmente. Pero no vine con él.
– Porque estamos esperándolo -prosiguió ella, y Etchenike se dio cuenta de que la señora Julia no lo oía, no quería oírlo-. Dígale que todo está bien aquí, que todo se arreglará y volverá a ser como antes, como siempre.
– Sólo vine a decirle que se comunique con su nieta.
– Espero que Willy no arruine las cosas. No es muy responsable… Siempre necesita que le estén encima. La gente necesita que la ordenen. Los chilenos tienen a ese general… Ellos saben cómo hacer, entienden… Dígale…
– Señora…
La criada tenía el diario desplegado, leía iluminada por el farol apoyado en la baranda.
– Y con mi nieta pasa lo mismo: no hay que dejarla sola.
– Señora… -insistió la criada.
Etchenike dio media vuelta y bajó los escalones de durmientes. Caminó sobre el césped sin darse vuelta y después siguió andando cuando el terreno se hizo menos blando, se llenó de piedritas, se convirtió en camino. Y tampoco se dio vuelta en todo el trayecto hasta llegar a la ruta.
Читать дальше