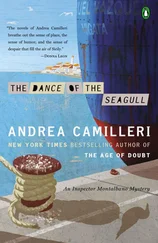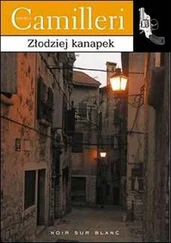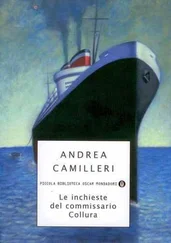Andrea Camilleri
La Paciencia de la araña
Se despertó de golpe bañado en sudor y respirando afanosamente. Durante unos segundos no supo dónde estaba, hasta que la respiración ligera y regular de Livia, que dormía a su lado, lo devolvió al mundo conocido y tranquilizador. Se encontraba en su habitación de Marinella. Lo había arrancado del sueño un pinchazo gélido como el filo de una navaja en la herida del hombro izquierdo. No tuvo necesidad de consultar el reloj de la mesilla de noche para saber que eran las tres y media de la madrugada, más concretamente las tres horas, veintisiete minutos y cuarenta segundos. Le sucedía lo mismo desde hacía veinte días, los transcurridos desde aquella mala noche en que Jamil Zarzis, traficante de niños extracomunitarios, lo había herido de un disparo y él había reaccionado matándolo; veinte días, pero el tiempo parecía haberse detenido en aquel preciso momento. «Clac», había hecho un engranaje de la parte de su cabeza donde se medía el paso de las horas y los días, «clac», y desde entonces, si dormía se despertaba, y si por el contrario estaba despierto, percibía una especie de misteriosa e inapreciable parálisis de las cosas que lo rodeaban. Sabía que en el transcurso de aquel fulminante duelo ni siquiera le había pasado por la imaginación la idea de mirar qué hora era, y, sin embargo, eso lo recordaba muy bien, en el instante en que la bala disparada por Jamil Zarzis le penetraba en el cuerpo, una impersonal voz interior, una voz de mujer un tanto metálica, como las que se oyen en las estaciones y los supermercados, había dicho: «Son las tres horas, veintisiete minutos y cuarenta segundos.»
– ¿Estaba usted con el comisario Montalbano?
– Sí, doctor.
– ¿Se llama usted…?
– Fazio, doctor.
– ¿Cuándo lo han herido?
– Pues mire, el enfrentamiento ha tenido lugar sobre las tres y media. Por consiguiente, hace algo más de media hora. Doctor…
– ¿Es grave?
Montalbano estaba tumbado, inmóvil y con los ojos cerrados, y por eso ellos pensaban que había perdido el conocimiento y podían hablar con entera libertad. Pero ello oía y comprendía todo; estaba sorprendido y lúcido al mismo tiempo, sólo que no le apetecía abrirla boca y responder a las preguntas del médico. Por lo visto, las inyecciones que le habían administrado para calmarle el dolor le habían hecho efecto en todas las partes del cuerpo.
– ¡No diga bobadas! Sólo hay que extraerle la bala que ha quedado alojada en el interior.
– ¡Oh, Virgen santísima!
– ¡No hay por qué alterarse! ¡Es una tontería! Con unos cuantos ejercicios de rehabilitación, recuperará al cien por cien la movilidad del brazo. Disculpe, pero ¿por qué está tan preocupado?
– Verá, doctor, hace unos días el comisario fue solo a realizar una inspección…
También ahora, como entonces, mantiene los ojos cerrados. Pero ya no oye las palabras amortiguadas por el fuerte rumor del oleaje. Debe de hacer viento, pues la persiana se estremece bajo los aleros y emite una especie de quejido. Menos mal que aún está convaleciente y puede quedarse todo el tiempo que quiera bajo las mantas. Ese pensamiento lo alivia y decide abrir los ojos un poco.
¿Por qué ya no oía a Fazio? Abrió los ojos un poco. Los dos hombres se habían apartado de la cama y se encontraban junto a la ventana. Fazio hablaba, y el doctor de bata blanca lo escuchaba con la cara muy seria. De pronto comprendió que no necesitaba oír las palabras para saber lo que Fazio estaba diciendo. Su amigo, su hombre de confianza, estaba traicionándolo como Judas, estaba contándole al médico lo ocurrido cuando él se quedó sin fuerzas en la playa, después de aquel intenso dolor en el pecho que sintió en el mar… ¡Ya verás cuando los médicos se enteren de la noticia! Antes de extraerle la maldita bala le harán pasar las mil y una, lo examinarán por dentro y por fuera, lo agujerearán, le arrancarán la piel a tiras para ver lo que hay debajo…
Su dormitorio es el mismo de siempre. No, no es verdad. Sigue siendo el mismo, pero es distinto. Distinto porque ahora están encima de la consola las cosas de Livia: el bolso, las horquillas para el cabello, dos frasquitos. Y encima de la silla del otro lado de la cama hay una blusa y una falda. Y, aunque no las vea, sabe que en algún lugar cercano al lecho hay un par de zapatillas de color rosa. Se conmueve. Se derrite, se reblandece por dentro, se licua. Desde hace veinte días experimenta esa nueva sensación, que no logra controlar. Cualquier nimiedad basta para llevarlo al borde de la conmoción. Y se avergüenza de esa fragilidad emocional, se irrita y se ve obligado a elaborar complejos mecanismos de defensa para que los demás no se den cuenta. Pero con Livia no, con ella no lo ha conseguido. Y Livia ha decidido ayudarlo, tenderle la mano, aunque lo trata con cierta dureza, pues no quiere brindarle pretextos para que se deje vencer. Sin embargo, todo es inútil porque la amorosa actitud de Livia también lo aboca a una mezcla de emoción y felicidad. Porque se alegra de que ella haya hipotecado sus vacaciones para cuidarlo y sabe que la casa de Marinella también se alegra de su presencia. Desde que está ella y contemplado a la luz del día, es como si su dormitorio hubiera recuperado el color, como si las paredes se hubiesen pintado de un blanco resplandeciente. Puesto que nadie lo mira, se enjuga una lágrima con la punta de la sábana.
Todo es blanco, y en ese blanco sólo el marrón (¿antes era rosa?, ¿cuántos siglos hace de eso?) de su piel desnuda. Blanca la sala donde están haciéndole el electrocardiograma. El médico examina la larga tira de papel y mueve la cabeza con gesto dubitativo. Aterrorizado, Montalbano se imagina que el gráfico que el doctor sostiene es idéntico al que dibujó el sismógrafo durante el terremoto de Mesina de 1908 y que tuvo ocasión de ver reproducido en una revista de historia: un ovillo desesperado e insensato, como trazado por una mano enloquecida por el miedo.
«¡Me han descubierto! -piensa-. ¡Se han dado cuenta de que mi corazón funciona con corriente alterna, a la buena de Dios, y de que he sufrido por lo menos tres infartos!»
Después entra otro médico en la habitación, también con bata blanca. Mira la tira de papel, mira a Montalbano, mira a su compañero.
– Vamos a repetirlo -dice.
A lo mejor no dan crédito a sus ojos, no comprenden cómo un hombre con semejante electrocardiograma puede estar todavía en una cama de hospital, en lugar de sobre una mesa de mármol en un depósito de cadáveres. Estudian la nueva tira, esta vez con las cabezas muy juntas.
– Hagámosle la ecografía cardíaca -deciden, más perplejos que convencidos.
Montalbano querría decirles que, tal como están las cosas, sería mejor que no se molestaran ni en extraerle la bala. Que lo dejen morir en paz. Pero, maldita sea, no ha pensado en hacer testamento. La casa de Marinella, por ejemplo, tiene que ir aparar a Livia, antes de que aparezca cualquier primo de cuarto grado a reclamarla.
Pues sí, porque desde hace unos años la casa de Marinella es suya. Creía que jamás conseguiría comprarla, pues era demasiado cara y su sueldo no le permitía ahorrar mucho. Pero un día el socio de su padre le escribió diciéndole que estaba dispuesto a liquidar la parte que le correspondía a su padre de la empresa vinícola, una suma considerable. Y de esa manera, no sólo tuvo dinero para comprar la casa, sino que le sobró para ingresar cierta cantidad en el banco. Para la vejez. Y por consiguiente debía hacer testamento, pues sin proponérselo se había convertido en propietario. Sin embargo, cuando salió del hospital no fue al notario. De todos modos, en caso de que finalmente decidiera ir, la casa le correspondería a Livia, eso estaba fuera de duda. A François… a aquel hijo suyo que no era su hijo pero que habría podido serlo, sabía muy bien qué dejarle. Dinero para comprarse un buen coche. Ya veía el rostro indignado de Livia. ¡Pero cómo! ¡Eso es malcriarlo! Sí, señora. A un hijo que no es un hijo pero que habría podido (¿debido?) serlo, hay que malcriarlo mucho más que a un hijo que es un hijo. Un argumento un poco cogido por los pelos, cierto, pero argumento al fin. ¿Y a Catarella? Porque estaba claro que Catarella tendría que figurar en su última voluntad. ¿Qué le legaba a él? Libros por supuesto que no. Trató de recordar una vieja canción de soldados, El testamento del capitán o algo así, pero no lo consiguió. ¡El reloj! Ya está, a Catarella le dejaría el reloj de su padre que el socio le había enviado. Así se sentiría como uno de la familia. El reloj, y listo.
Читать дальше