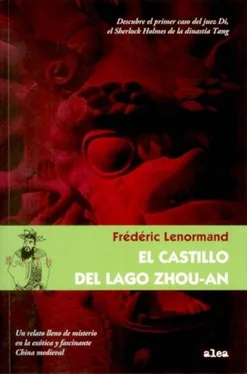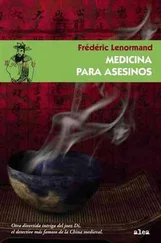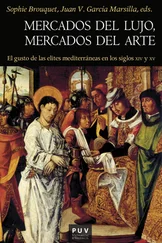– ¿Su Excelencia me necesita? -preguntó-. ¿Puede mi miserable persona serle de alguna utilidad?
El juez Di señaló el cuerpo inerte y empapado, tendido sobre el embaldosado, junto al agua.
– Por favor, ausculte a este individuo -respondió-. Me gustaría ante todo conocer la hora aproximada de su muerte y su causa, si ello está dentro de su competencia.
El médico pareció algo desconcertado ante el cuerpo del bonzo que yacía a sus pies, pero se comportó como un hombre acostumbrado a contemplar carnes sin vida.
– Muy bien, noble juez -respondió abriendo su estuche de instrumentos.
Di advirtió complacido que se mostraba más respetuoso ahora que se sabía delante de un magistrado. Se terminaron las observaciones mordaces sobre los muertos que no pueden permitirse el lujo de sus eminentes servicios.
El médico también se mostró desconcertado por el aspecto del difunto.
– Por lo que hace a la hora de su muerte, es reciente, muy reciente -aseguró-. Apenas una hora o dos, diría yo. Este desdichado ha pasado en el agua apenas unos minutos. La elasticidad de la piel resulta anormal y los ojos no están vidriosos.
Un aldeano hizo ademán de querer añadir algo. El juez le concedió la palabra.
– Si me permiten, el bonzo no ha estado solo mucho rato. El mozo de la posada le ha traído la comida, y la criada del templo lo ha encontrado como ustedes han visto, una hora después, más o menos.
– Bien -dijo el juez-. ¿Y qué me dice de la causa del fallecimiento?
– Lo ignoro -admitió el galeno-. No se ahogó. No hay golpes. Parece una afección pulmonar o cerebral.
– ¿Trataba usted al bonzo de alguna de esas enfermedades?
– De ninguna manera, noble juez. Tenía una salud excelente, que yo sepa. Por lo demás, todos mis pacientes gozan de excelente salud. En eso se reconoce al buen médico. Solamente mis colegas sin talento tienen pacientes enfermos. Los míos me agradecen los cuidados que dedico a mantener su buena salud. Si le hubiese diagnosticado este tipo de problema al bonzo, tenga por seguro que lo habría sanado. Por otra parte, si Su Excelencia quiere hacerme el honor de consultar conmigo, será un placer confirmarle que rebosa de salud.
El juez levantó una mano para atajar en seco ese libelo publicitario.
– ¿Sería capaz de determinar si este religioso pudo ingerir una dosis de veneno poco antes de su muerte?
El médico respondió que lo intentaría. Sacó de su estuche un frasco y administró al muerto un lavado bucal, para comprobar si su aparato digestivo contenía algún producto sospechoso o sangre. Haciendo presión en su abdomen, forzó al cadáver a tragar el líquido, luego lo sentó como una muñeca y lo dobló en dos para que escupiera. El bonzo devolvió no varios litros de agua sino la exacta cantidad que le había hecho ingerir, teñida de rojo.
Los aldeanos retrocedieron un paso. El médico se secó las manos. Una sonrisa triunfal iluminaba su cara.
– De esta prueba, noble juez, podemos deducir dos cosas. Una: nuestro hombre no se ha ahogado, pues su estómago no contiene suficiente cantidad de agua. Dos: poco antes de su muerte ingirió una sustancia que le irritó el aparato digestivo hasta el punto de hacerlo sangrar, un hecho que no podemos atribuir sin más al arte culinario de nuestro posadero.
– ¿Quiere decir que ha sido envenenado? -especificó el juez.
El médico asintió con un gesto de la barbilla.
– Su sagacidad va a la par que su lucidez, noble juez -respondió con una amabilidad en la que latía cierta vanidad-. Esto es lo que en nuestra jerga profesional acostumbramos a llamar envenenamiento.
– ¿Un asesinato en nuestra pequeña ciudad? -dijo uno de los lugareños con aire sombrío-. Es preocupante.
– Sí, sobre todo si es el segundo en una semana -le corrigió el juez.
Las facciones del médico mostraron una viva sorpresa.
– ¿Debo entender de las palabras de Su Excelencia que sospecha que la muerte del comerciante de sedas no fue accidental?
– Hago más que sospechar. Y esta nueva muerte me confirma en mi idea, por si hiciera falta.
Regresó al apartamento del bonzo, permaneció largo rato inmóvil delante de la mesa, que le tenía obsesionado, y husmeó los alimentos. Nada sospechoso, aunque algunos de los cuencos estaban vacíos. Los hechos estaban claramente establecidos: el asesino, después de envenenar al religioso, por ejemplo depositando una ofrenda de vituallas para él, había recogido la comida adulterada y lanzado el cuerpo al patio inundado para que se confundiera con un accidente.
– ¿Alguien ha visto algo inhabitual? -preguntó al grupo de hombres-. ¿Saben si hoy el santo varón iba a comer en compañía?
Nadie sabía nada; nadie había notado nada ni visto nada. «Es la ciudad de los sordos y los ciegos», se dijo el magistrado. El agua omnipresente lo había cubierto todo con una capa de algodón por la que el asesino se desplazaba sin que nadie se percatara de su presencia. La gente sólo tenía ojos para medir el nivel del río. Podrían estar descuartizando a sus esposas en el cuarto de al lado y no se enterarían.
Tras despedirse del médico, regresó al castillo meditando sobre el nuevo asesinato. ¿Podía considerarse al monje-cocinero como un posible sospechoso? ¡Estaba claro que sus interrogantes lo conducían una vez más al castillo de los Zhou! La muerte rondaba a la familia. Se había instalado en los parajes del castillo y segaba alrededor de la hermosa finca venenosa. Estaba persuadido de que compartía alojamiento con ella.
¿El asesinato del bonzo tenía alguna relación con su visita de la víspera? Podía ser que el monje empleado en las cocinas, preocupado por conservar un cargo tan interesante hubiese enviado a su competidor al otro mundo? Después de todo, tenía a la vez el móvil y los medios. ¿El religioso había descubierto algún secreto relativo al origen, al pasado del predicador itinerante? Era imprescindible tener cuanto antes una conversación con él.
El rechoncho monje estaba precisamente en su feudo ocupado en atizar a las anguilas de la cena, con gran disgusto de su visitante. No era que las anguilas no fuesen plato de su gusto, pero, después de ver cómo las mataba, el apetito se resentía del espectáculo. «Bien, no será una digestión fácil», se dijo el juez. Para romper el hielo, elogió el arte del cocinero.
– He venido expresamente a felicitarle por los esfuerzos de imaginación que despliega en la elaboración de nuestro menú -declaró, aplaudiendo para sus adentros sus dotes para la perfidia-. Veo que hoy nos prepara anguila ahumada.
– No -respondió el monje sin dejar de aporrear a los animales-: marinadas en vinagre, con miel y un buen chorrito de alcohol. Es más fino.
El juez Di habría preferido ignorar estos detalles. Reprimiendo una arcada, reanudó sus asedios diplomáticos.
– Con la inundación, su trabajo no ha de ser fácil todos los días…
– Bah -respondió el monje-, para mí es como siempre. Los señores son de gustos muy sencillos. No son aficionados a los platos complicados.
«Ya me había dado cuenta», se dijo el juez asintiendo con una expresión de perfecta gravedad.
– Me pregunto por qué un asceta de su dignidad no está en una comunidad de la mayor categoría.
Salvador del Paraíso, que ése era su nombre de religión, explicó que había optado por abandonar el monasterio para predicar la buena doctrina por los caminos. Vivió de la caridad, uniéndose a quien lo quisiera, para terminar, por un milagro de la providencia, al lado de esta familia admirable en cuya casa se había empleado varios meses atrás.
El juez Di estaba seguro de que su comunidad lo había puesto de patitas en el camino. Decidió hacerle ya la pregunta que le quemaba en los labios:
Читать дальше