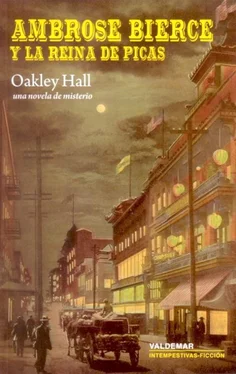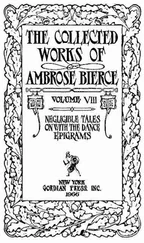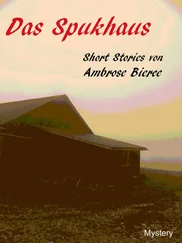– El señor Buckle nos dijo que había un fantasma permanente.
– Bueno, sí -dijo Beau.
– ¿Y esto ocurrió cuando yo estaba conversando con su madre? -preguntó Bierce-. Si es así, el señor Redmond vio al fantasma abandonar la casa. Pensó que se trataba de usted.
Beau nos miró confundido e irritado.
– ¿Ha sido informada la policía?
Beau se sacó un pañuelo de lino del bolsillo y se enjugó la frente.
– Mi madre pensó que usted debía ser informado antes.
Bierce se recostó hacia atrás en su silla con los dedos entrelazados sobre el chaleco.
– Alguien le odia, señor McNair.
– Eso creo. Y creo que usted y mi madre llegaron a algún tipo de entendimiento de pareceres ayer noche. Ella está dispuesta a aceptar sus condiciones, señor Bierce. He venido a pedirle que nos visite esta noche y nos presente sus sugerencias sobre estas cuestiones. Ella cree que necesitará que también haya otras personas presentes.
– Le entregaré una lista. Tom, haga el favor de escribir estos nombres para el señor McNair.
No es que me agradase aceptar órdenes en presencia de Beau, pero saqué una libreta y un lápiz. Bierce dictó. Yo escribí. No era el Directorio de la Élite de San Francisco, pero no distaba mucho de serlo.
Con la lista en la mano, Beau McNair permaneció de pie y con el ceño fruncido.
– Debo hablar con Redmond -dijo.
– Iré a llevar estos documentos a la mecanógrafa -dijo Bierce abanicando un fajo de papeles. Nos dejó allí a solas.
– Me gustaría preguntarle cuáles son sus intenciones hacia la señorita Brittain -dijo Beau.
Aún estaba dolido por la frustración sufrida la noche anterior.
– Mis intenciones son ninguna intención -dije.
– Demasiado fácil -dijo Beau-. Repito, ¡exijo saber cuáles son sus intenciones!
– Le estoy diciendo que no tengo ninguna intención. La señorita Brittain va a casarse con un hombre llamado Marshall Sloat.
– A su madre le preocupa que usted haya tomado afecto a la señorita Brittain. No desea tener complicaciones.
Su abrigo le sentaba tan bien que me estaba empezando a cabrear. Dije que no pensaba que eso fuera de su incumbencia.
– Hablo en nombre de la señora Brittain, y se lo diré con franqueza. La señorita Brittain es de una clase social a la cual usted no puede aspirar a llegar.
Resoplé para mantener la calma.
– Me gustaría que viniera alguna vez al Club de la Verdadera Democracia Azul y expusiera sus opiniones al respecto -dije.
La expresión de su rostro era estricta y autoritaria. Me miró como si yo me estuviera haciendo el estúpido a propósito. Cómo lo detestaba, el medio hermano de Amelia.
– Nosotros llamamos a los que viven en Nob Hill «aristócratas instantáneos» -dije-. ¿Es eso lo que quiere decir? Por ejemplo, su padre putativo fue a Washoe y encontró una bonanza, mientras que el mío no encontró nada más que borrascas. ¿Es ésa la diferencia?
El mío, de hecho, había sido estafado por el suyo.
– Los aristócratas acuden a las prostitutas y dibujan sobre sus barrigas. ¿Es é sa la diferencia? -dije, e inmediatamente deseé no haberlo dicho.
Su rostro se enrojeció peligrosamente.
– ¡ C ó mo se atreve!
– No le conviene intentar ese tipo de trucos por aquí -dije-. Las prostitutas de San Francisco son duras de pelar.
Me miró con la boca abierta.
– ¡ Maldito sea!
– No, ¡maldito sea usted! -dije-. Por ser un capullo presuntuoso y malcriado.
Era consciente de que estaba llevando el asunto a unos extremos de los que no iba a poder escapar, lo cual me agradaba.
Me miró con desprecio, levantando la nariz.
– ¡Demando una satisfacción!
Me reí de él.
– ¿A seis metros de las alcantarillas?
– ¡Maldito cazafortunas!
– A puñetazo limpio en el sótano -dije.
Lo guié escaleras abajo hacia el sótano y cruzamos la puerta de la bodega en la habitación contigua, donde había un trastero iluminado por polvorientas ventanas de triforio que daban a California Street.
Beau se despojó de la hermosa chaqueta. Había recibido algunas clases de boxeo. Bailaba a mi alrededor, fintando izquierdazos y derechazos mientras yo me quitaba el abrigo. Me sentía pesado, torpe y embriagado.
Bailó hacia mí. Lo derrumbé de un puñetazo. Cómo calma las furias internas golpear a alguien en la mandíbula, pero las demandas y responsabilidades de la familia Brittain no eran culpa de Beau.
Se puso de pie de un salto. La segunda vez que lo noqueé logró alcanzarme en la nariz con un puñetazo, y entonces sentí que empezaba a sangrar.
Tirado en el suelo, me miró mientras yo me limpiaba la sangre de la nariz con un pañuelo. Entonces se declaró satisfecho.
Se puso en pie masajeándose la mandíbula y moviendo los hombros de una forma que me irritó.
– ¿Sabe qué dijo la prostituta de Morton Street que identificó su fotografía? -dije.
– ¿Qué dijo?
– Dijo que había un cliente de Esther Mooney que no tenía minga. Solía usar una especie de dildo de cuero. Podría haber sido el que asesinó a Esther. No será por una casualidad usted, ¿verdad?
– ¡ Por supuesto que no! La policía…
– ¿Le pidieron que les enseñara la minga?
– ¡No sé a dónde quiere llegar, Redmond!
Mirándome enfurecido, permaneció erguido con los codos doblados hacia atrás y la barbilla apuntando hacia delante, como si fuera a atacarme otra vez o salir corriendo. De repente, tiró de su bragueta y se exhibió para que lo inspeccionara.
– ¿Y qué hay de las pelotas? -dije.
Me insultó de una forma muy poco aristocrática.
– Escuche -dije, sosteniendo el pañuelo sobre la nariz-. Me disculpo por mi comportamiento infantil. ¿Es que no sabe que estamos intentando salvarle el pellejo?
– Sí, claro que lo sé, Redmond.
Al final nos dimos la mano.
– Aquí hay otro comunicado de nuestro corresponsal en Comstock -dijo Bierce, pasándome una nota escrita a mano cuando regresé a la oficina tras detener la hemorragia.
Estimado Sr. Bierce, Si est á preocupado por saber qui é n dej ó encinta a Highgrade Carrie, no se preocupe m á s. Todo el mundo sabe que Dolph Jackson fue su novio.
Un Ex Picas
– No ha tenido ocasión de incluir un «dejevu» en esta carta -dije.
– ¡Es la conexión entre los asesinos! -dijo Bierce-. ¡El Ex Picas es mi benefactor!
Que a su vez era el Don.
Verdad: Una ingeniosa combinación de lo deseable con lo aparente.
– El Diccionario del Diablo-
Bierce y yo llegamos a la mansión de los McNair quince minutos más tarde de la hora acordada, las seis en punto. Marvins nos hizo pasar y seguimos su majestuoso paso por una superficie de reluciente parqué, pasando junto a la sala octagonal del piano y hacia una estancia espaciosa con ventanas que daban al sur de la City. Se habían colocado sillas orientadas hacia la mesa presidencial, para la ceremonia. Lady Caroline estaba ya sentada a la mesa, flanqueada por Beau y el abogado Curtis. En las sillas, estirando los pescuezos cuando Bierce y yo entramos, estaban sentados el senador Jennings y un hombre calvo con patillas a lo yankee hasta la barbilla y con aspecto de abogado; Rudolph Buckle; el capitán Pusey, y Mammy Pleasant con su sombrerito negro. Yo estaba medio temeroso de que el Don anduviera cerca y que apareciera de repente a mi espalda; o el senador Sharon.
El sargento Nix estaba de pie con las piernas separadas, las manos unidas a la espalda y apoyado sobre el panelado de avellano. Elza Klosters estaba sentado con su sombrero de ala ancha en el regazo en una silla junto a la puerta. Le brillaba el cuero cabelludo por el sudor.
Читать дальше