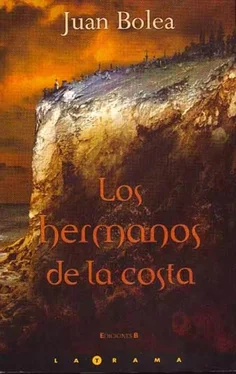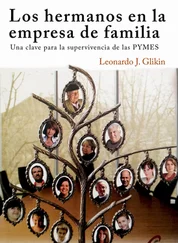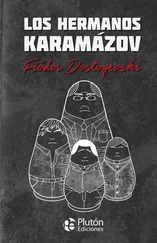– ¿Por qué está tan convencido?
– Porque conozco la villa en la que nací. Soy portocristiano por los cuatro costados. ¿Sabe? Ese amor a mi tierra fue uno de los impulsos que me hizo optar por la judicatura. Estudié Derecho en la facultad de Bolscan, pero durante décadas no llegué a ejercerlo. Tuve que hacerme cargo de mi madre. Hace tantos años que se encuentra mal, la pobre, que no descartaría que acabe por enterrarme. Está sorda, reumática y enferma del corazón, pero goza de una salud de hierro. En fin… Me ocupé de un negocio familiar hasta que, vencidos los cincuenta, y cansado, como tantos otros convecinos, de esos jueces jovenzuelos que sólo paraban por aquí para medrar, me animé a desempolvar los libros de leyes. Aprobé la oposición y ocupé una plaza que nadie pretendía. Soy juez de instrucción de Portocristo desde hace una década, por eso sé muy bien de lo que le estoy hablando. Ninguno de nuestros ciudadanos acabó con las vidas de Dimas Golbardo y Santos Hernández. Tuvo que ser un forastero.
– Plantea usted una visión idílica del pueblo, pero aquí hay traficantes de drogas, aunque sea en pequeña escala. Y, existe, por lo menos, un burdel.
Cambruno carraspeó.
– ¿Se refiere al Oasis?
La subinspectora asintió.
– ¿Qué me dice de una mujer llamada Rita Jaguar?
El juez Cambruno se pasó los dedos por las cejas.
– ¿Por qué lo pregunta?
– Simple curiosidad femenina.
– Regenta el club, ese prostíbulo de mala muerte. Ha sido detenida en alguna ocasión, pero nunca por un período superior a veinticuatro horas. Si por mí fuere, hace tiempo que ese lupanar se habría clausurado. Usted sabe que la prostitución se mueve en un terreno legal muy ambiguo. Sin embargo, a instancias mías el sargento Romero ha practicado varios registros. Y no serán los últimos.
– Tengo entendido que esa mujer, Rita Jaguar, procede de Bolscan. Bailaba en un cabaret, allá por los años cincuenta.
– No lo sabía. No alterno en su local, como puede imaginar.
– Ya lo supongo. Decía usted que la Guardia Civil ha registrado ese establecimiento. ¿Encontraron drogas?
– No.
– ¿El local está en regla, paga sus impuestos, garantiza la atención médica de sus trabajadoras?
– ¿Ahora se llaman así? -ironizó Cambruno.
Martina pensó en los nombres de las calles del pueblo. En cómo la historia parecía haberse detenido en ellas, y en aquel retrógrado juez.
– ¿No opina que esas mujeres cumplen una función social?
– Vamos, subinspectora, no me obligue a teorizar sobre la sociedad en que vivimos. De ninguna manera puedo aprobar ese perverso esparcimiento. Una de mis obligaciones, judiciales y cristianas, consiste en contribuir a depurar las costumbres.
Crispada por la oratoria del juez, Martina propuso:
– Cambiemos de tema.
– Se lo agradeceré.
– ¿Dimas Golbardo hizo testamento?
Cambruno estaba manipulando una cucharilla de plata. Rescató de la taza un pedazo de magdalena, lo engulló y volvió a secarse los labios. Terminó su taza y procedió a armar meticulosamente una pipa.
– No. Según su hijo, Teo, que está muy afectado, por cierto, el difunto ni siquiera se planteó la conveniencia de formalizar su última voluntad. Verá, subinspectora, aquí la gente es muy poco dada a esa clase de previsiones. No se imagina la cantidad de herencias intestadas que acaban en litigios familiares. Lo único que, de manera verbal, Dimas Golbardo había expresado a los suyos, fue su voluntad de ser enterrado en Isla del Ángel, en lugar de en el camposanto moderno, que opera en las afueras del pueblo desde hace sólo un lustro. El nuevo cementerio municipal se construyó para evitar las molestas travesías hasta la isla, pero la mayoría de los ciudadanos, a la hora de presentar cuentas ante el juez supremo, siguen prefiriendo el peñón, haciéndose acompañar en el sueño eterno por las tumbas de sus mayores. Si le digo la verdad, a mí tampoco me importaría que me sepultasen en la roca. Isla del Ángel es un lugar muy agreste, pero tiene su encanto. Le recomiendo que no deje de visitarla.
La subinspectora aseguró que pensaba hacerlo. Después preguntó:
– ¿Alguien ha reclamado el cadáver de Santos Hernández?
– No. Vivía como un hurón, y lo mataron igual que a un perro. No me había recuperado aún de lo de Dimas cuando la Guardia Civil me trajo a ese pobre diablo atravesado por un arpón. Hubo que arrancárselo del pecho en la lonja de pescadores. Fue algo dantesco. La sangre le brotaba a borbotones, como una fuente.
La subinspectora expresó su interés por examinar los cadáveres. El juez le informó:
– Los hice trasladar a la funeraria. Sólo hay una, en la calle Mayor. Me queda de camino al Juzgado. Puedo acompañarla, si lo desea.
Martina le agradeció la deferencia. Cambruno anunció que iba a vestirse y desapareció por un pasillo. La subinspectora quedó sola en el salón.
Mientras esperaba, se puso a curiosear las estanterías, agobiadas de libros jurídicos, pero también de novelas de evasión, en su mayoría de intriga criminal. En un rincón de la librería había una muñeca de trapo. Tenía el pelo castaño y un vestidito largo, de algodón, con una lazada roja. Los ojos eran dos puntos de lana. Una luna en cuarto menguante le dibujaba la sonrisa. Martina cogió la muñeca y la sostuvo en las manos. Por alguna razón, se sintió extrañamente conmovida. Acababa de dejarla en su sitio cuando oyó un ruido a su espalda. Se volvió, con el corazón latiendo deprisa, como si la hubieran sorprendido en una falta. Embutido en un traje príncipe de Gales, el juez la observaba con severidad, desde la puerta. Cerrando el cuello de su camisa destacaba una pajarita de terciopelo. Se había afeitado y peinado hacia atrás el canoso pelo.
– ¿Le atrae la literatura, subinspectora?
– Desde luego.
– ¿La intriga policial, quizá?
– Prefiero otros géneros.
– Me encantan las novelas policíacas. Ya sé que no son reales, pero a menudo plantean esquemas psicológicos de notable interés. Tengo que confesarle que casi nunca adivino la identidad del asesino. Supongo que eso me inhabilitaría para llegar a ser un perspicaz detective, como tengo entendido que es usted. Si desea algún libro, puede cogerlo. Ya me lo devolverá.
– Estos días no tendré tiempo para leer. Podemos irnos, si está listo.
Bajaron las escaleras, apoyándose en un bastón, el juez. Dos plantas más abajo, el joven reportero de Ecos del Delta continuaba en el mismo lugar. Se había quedado dormido, con la cabeza apoyada sobre uno de los fríos peldaños. Tiritaba. El juez le rozó con la contera de su bastón.
– ¿Gastón?
El chico se hallaba semiinconsciente. Cambruno masculló:
– Qué juventud. Todo es libertinaje. Y lo que mal empieza, mal acaba. Nada me extrañaría que este desgraciado muchacho termine sentándose en un banquillo, frente a un tribunal. Su padre, Mesías de Born, tuvo que ir a rescatarlo recientemente del calabozo. Está advertido, pero no puede con el chico. Desde que murió su madre, Gastón anda por el mal camino. Mesías ha sido demasiado blando con él, y, ahora que pretende mostrarse autoritario, ya es tarde. Pena me dan los dos.
Martina se ratificó en que aquel Gastón de Born no podía ser otro que el autor de la crónica de la muerte de Pedro Zuazo, así como del libro de relatos cuyos argumentos denotaban una imaginación enfermiza, fuera de lo común, una obsesiva creatividad en torno al parricidio.
Cambruno abrió la puerta de la calle. Un haz de luz le aclaró la mirada.
– Convendrá conmigo, subinspectora, en que no existe oficio tan duro e ingrato como el de padre. Ni siquiera el de juez. Y se lo dice alguien que no ha tenido hijos. Creo que nunca hubiera podido soportar que me tratasen como a un rival. O como a un enemigo.
Читать дальше