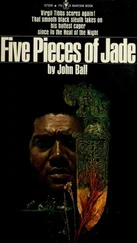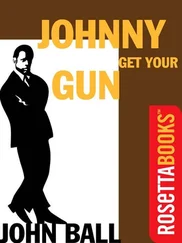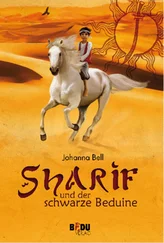– Cinco. Son un encanto. Para ellos, soy el abuelo Nesto, el del revólver y la mala leche.
Martina esbozó una sonrisa solidaria con los nietos de Buj. Salió del despacho del inspector, arrojó el periódico a la papelera y se encaró con sus compañeros, que la miraban como si fueran a dispensarle una fiesta sorpresa.
– ¿Qué les ocurre a todos ustedes?
– Es por su foto del periódico, subinspectora -se animó a bromear Cubillo, un agente canario con fama de donjuán-. Parece una estrella de cine. ¡Vaya vestido!
– Dejen paso -dijo Martina-. Y pónganse a trabajar de una vez. ¡Vamos! ¿Es que no me han oído?
Eran más de las once de la mañana cuando el Saab de Martina de Santo se detenía para llenar el tanque en una gasolinera, a la salida de la ciudad.
Antes de salir de viaje, la subinspectora había consultado en Jefatura la ficha policial de David Raisiac. El hijo del catedrático de Historia Antigua tenía antecedentes por tráfico de drogas y una causa pendiente por atraco a una joyería.
Desde la cabina telefónica de la gasolinera, Martina llamó al número que le había proporcionado la arqueóloga Cristina Insausti. Una adormilada voz contestó al cabo de quince pitidos.
– ¿Quién coño llama a estas horas?
– Agente Flores, de la Jefatura Superior. ¿Es usted David Raisiac?
– Eso creo.
– Una mujer, Camila Ruiz, nos ha comunicado que ha estado usted molestándola, y nos ha facilitado su identidad y número telefónico. Si no quiere meterse en líos, será mejor que, de ahora en adelante, respete su intimidad.
– Yo no he molestado a nadie. ¡Déjeme en paz!
– La denuncia es muy concreta, señor Raisiac. Hace referencia a la noche de ayer y a la del pasado lunes. La denunciante afirma que usted la ha amenazado con reiteración, al menos en esas dos recientes ocasiones, y que trató de inducirla al consumo de estupefacientes. Sabemos que tiene usted antecedentes por tráfico de dichas sustancias.
– Es cierto que la vi anoche, pero no la amenacé… ¿Y el lunes, dice? ¡Imposible! ¡Esa tarada miente!
– ¿Reconoce que la acosó en la noche de ayer?
– ¡No reconozco nada!
– ¿Dónde estuvo en la noche del pasado lunes?
– En mi casa.
– Comprobaremos si es cierto lo que dice. Deme la dirección.
El joven Raisiac vaciló, pero acabó proporcionando las señas de Cristina Insausti, en la plaza del Carmen.
– Trasladaré su respuesta a la brigada de Seguridad Ciudadana. Y no vuelva a acercarse a la señorita Ruiz, ¿me ha entendido?
– Oiga, agente, yo…
Martina colgó. Pagó el combustible, arrancó el coche y tomó la autovía del Norte.
A gran velocidad, el automóvil de la subinspectora recorrió los treinta kilómetros de autovía hasta Condado de Mombiedro, el primer pueblo montañés, donde se extinguía la vía rápida. Aunque las altas cumbres nevadas seguían ocultas por la baja y espesa nubosidad, entre las espirales de niebla se divisaban las estribaciones de la cordillera de La Clamor.
A partir de Condado de Mombiedro, las futuras obras de la autovía, sus acueductos y túneles, existían tan sólo en la imaginación de los ingenieros, por lo que la detective no tuvo más remedio que proseguir su ruta a lo largo de la carretera nacional, plagada de camiones y vehículos lentos que cubrían trayectos domésticos entre las poblaciones de los valles. Martina se resignó a conducir con lentitud, sosteniendo el volante con un dedo mientras la mano libre sostenía un cigarrillo y su mente daba vueltas a los detalles del caso del cuchillo de obsidiana, y al cambio de actitud del inspector Buj.
Hasta pasadas las doce del mediodía, el Saab no arribó al desvío de Los Oscuros. Desde el puente románico que señalaba el ascenso hacia la alta montaña, su población de destino distaba aún otros cuarenta kilómetros. Restaba un tramo accidentado, con múltiples curvas y el piso en malas condiciones, y la investigadora tampoco pudo acelerar.
La carretera de La Clamor seguía el curso del río Aguastuertas, una corriente truchera y salmonera que eludía las tierras bajas y el valle del río Madre para desembocar directamente en el mar.
El cauce, que adquiría un revuelto color verdoso al fondo de las barrancas, había excavado la cordillera tallando profundas hoces. A ratos podría parecer que llovía, porque una cortina de agua caía sin cesar sobre el arcén, resbalando entre los helechos aferrados a los taludes y rociando el asfalto. Los viejos tímeles carreteros, excavados a pico a principios de siglo, rezumaban la humedad de los arroyos que se precipitaban por las vertiginosas peñas. A menudo, el vapor de agua de una cascada ascendía de las hoces como el aliento de un ser imaginario.
La subinspectora sabía que el enclave de Los Oscuros debía su nombre a las grutas que el Aguastuertas había excavado en su curso natal, aguas arriba del pueblo, cerca ya de su lugar de nacimiento, en la cumbre del Sarrión, la cota más alta de la cordillera.
Siglos atrás, se habían celebrado en esas cuevas aquelarres de brujas y ritos de adoración al diablo. Algunos de aquellos siervos de Satán sufrieron los rigores de la Inquisición. Las hogueras ardieron en alquerías y plazas hasta el atrio de la Iglesia de Condado de Mombiedro, donde el cura degolló un macho cabrío en presencia de los fieles y lo purificó con agua bendita para extirparle el demonio. Martina conocía esas y otras leyendas porque su padre, el embajador, era aficionado a la historia de la brujería y, en numerosas ocasiones, desde que el diplomático se retiró a Bolscan, les había llevado a su hermano Leo y a ella a explorar los bosques de hayas y las aldeas de piedra donde las herederas de la Celestina seguían cultivando plantas medicinales y practicando el curanderismo.
Entre los peñascos de la ruta, a trechos, había brillado un resto de sol, pero en Los Oscuros hacía un frío seco, cortado por el viento que bajaba de las cumbres. El blanco y pesado cielo amenazaba nieve.
La subinspectora se arrepintió de no haber cogido ropa adecuada. Aparcó el coche en la plaza del Ayuntamiento y se dirigió al quiosco de los soportales. Carrasco, el agente encargado de contactar con la familia Barca, a fin de comunicarles la noticia de la muerte de Sonia, había informado a la subinspectora, entre otros datos pertinentes, de que su padre regentaba ese negocio.
El quiosco de Ramiro Barca estaba cerrado. Los paquetes con los periódicos del día, atados y prensados, descansaban junto al escaparate con revistas y plumieres, novelas saldadas de la década anterior, golosinas y ofertas de material escolar.
Con los servicios de una pequeña capital de comarca, Instituto, Ambulatorio y destacamento de la Guardia Civil, la población de Los Oscuros era relativamente grande, cuatro, quizá cinco mil habitantes, pero apenas se apreciaba animación por las calles. Una indefinible tristeza flotaba entre las mustias adelfas de la plaza mayor.
Martina entró a un café y preguntó por la dirección de los Barca. La casa quedaba en una pradería llamada del Francés, a las afueras del pueblo. La subinspectora fue caminando por callejas empedradas hasta localizar la casona de muro sillar, sólida y gélida, con tejado de pizarra y unas ventanas tan pequeñas que apenas dejarían pasar la luz.
La puerta principal, adornada por un arco con dovelas de arenisca, era tan baja como la entrada a un caño o a una bodega. Martina llamó con la aldaba, pero nadie le abrió. Por fin, una mujer enlutada, que parecía revivida de un aquelarre, se asomó a las milaneras. Al ver a una forastera, volvió a cerrar con precipitación los postigos. Martina ni siquiera tuvo tiempo de hablarle. Una mano sarmentosa volvió a aparecer en otro ventanuco, pero fue para indicarle que se marchara de allí.
Читать дальше