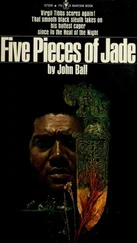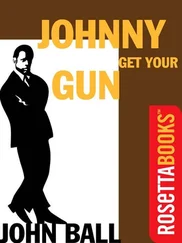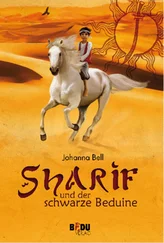Sentado en la cocina, en pijama, con el periódico abierto sobre la mesa, Satrústegui tuvo la impresión de estar asistiendo a su propio funeral. Podía querellarse contra Diario de Bolscan, y, de hecho, lo haría, pero el daño ya había sido causado.
Temía que, de un momento a otro, sonase el teléfono.
Sin embargo, era demasiado temprano para que se hubiese producido alguna reacción. Satrústegui sabía que la maquinaria policial no se pondría en marcha hasta que el gobernador, el director general de la Policía o cualquiera de los altos mandos que arroparían en Bolscan la visita del ministro accediera a la información del Diario y, concediéndole el beneficio de la duda, decidiese tirar de ese hilo. Una vez que el procedimiento se hubiese iniciado, sería imparable.
El comisario sorbió el café, se dirigió hacia el dormitorio y se duchó con agua helada para reducir su temperatura febril y ahuyentar el olor del miedo que le saturaba la piel.
Luego se vistió despacio, respirando pausadamente para controlar las arritmias de su latido cardíaco. La ridícula superstición de que un cambio de imagen variaría el rumbo de su suerte le hizo elegir su única camisa sin rayas, blanca y lisa, una corbata verde limón y un traje marrón sin estrenar, en lugar del marengo de franela con el que esa noche pensaba asistir al estreno de Antígona.
Faltaban doce horas para que se alzase el telón en el Teatro Fénix. Satrústegui presumió que no tendría oportunidad de regresar a su casa. Cogió el abrigo, pero dejó la pistola.
Cuando cerró la puerta y bajó al garaje, su sensación de acoso, o de estar siendo víctima de una conjura, se agudizó. Fuera, en las calles de Bolscan, no regiría ya el consuelo de la ley, sino la sospecha y una anticipada condena contra aquel comisario implicado en un crimen.
Mientras conducía hacia Jefatura, Satrústegui se dejó llevar por el derrotismo. Se imaginó inserto en un proceso judicial, sentado en un banquillo frente a cualquiera de los jueces con los que solía colaborar, y siendo trasladado a prisión por agentes todavía a su mando que se mostraban respetuosos al ponerle las pulseras. Con tanta delicadeza, casi, como solía colocarle Sonia Barca sus propias esposas, inmovilizándole al cabezal de su cama para, acto seguido, vendarle los ojos, encender las velas y comenzar a lamer, centímetro a centímetro, su cuerpo maduro, incrédulo, resucitado por el éxtasis y por el exquisito tormento de la cera caliente.
Conrado Satrústegui no fue de verdad consciente de lo delicado de su situación hasta pasado el mediodía, una vez los altos mandos que escoltaban al ministro del Interior hubieron asistido al acto religioso en la Catedral, y visitado el primero de los acuartelamientos seleccionados para la inspección de Sánchez Porras.
En el patio de una de las casas-cuartel, Satrústegui sorprendió al ministro celebrando un aparte con el director general de la Policía, Amancio Zazurca, y con uno de sus inmediatos colaboradores, un oficial de Asuntos Internos, el inspector Lomas. El comisario había sacado un cigarrillo, lo había encendido y se dirigía hacia ellos cuando percibió tensión en el grupo. La desconfiada mirada del director general pareció atravesarle como un disparo de hielo. Sin disimulo, Amancio Zazurca le dio la espalda, vetando su incorporación al círculo que rodeaba al ministro.
El resto de la jornada lo fue soportando Satrústegui en una implacable soledad, limitándose a intercambiar breves comentarios con sus colegas. Todos los cuales, pese a la estrecha relación que les unía, parecían haberse puesto de acuerdo para responderle con monosílabos. Ninguno de ellos se dirigió a él de forma espontánea, rehuyéndole, una y otra vez. El vacío comenzó a hacerle mella. Satrústegui no necesitó de más síntomas para barruntar que se encontraba en el ojo del huracán; que Asuntos Internos iba a encargarse de verificar la información publicada por el Diario de Bolscan y que, a partir de ese instante, podía ser llamado a declarar.
Sus peores auspicios se agravarían durante la comida oficial.
En el programa de actos estaba anunciada una rueda de prensa, pero fue suspendida con la excusa del reciente atentado de Madrid. El almuerzo de los mandos, previsto, inicialmente, en una de las unidades, se trasladó a un restaurante de las afueras de Bolscan, un sofisticado establecimiento de cocina francesa cuyo comedor resultó más que familiar a Conrado Satrústegui porque allí había invitado a cenar a Sonia Barca. En una clara muestra de su caída en desgracia, el comisario fue instalado en una mesa alejada del ministro, junto al superintendente de la Policía Local, el coordinador del Cuerpo de Bomberos de Bolscan y responsables regionales de Protección Civil. En el curso de la comida, un asesor de Interior fue informando a los mandos locales que el ministro había decidido suspender los actos vespertinos, y que se retiraría a descansar al hotel hasta la hora del estreno teatral.
La sobremesa fue breve. Al salir del restaurante, el director general de la Policía Nacional invitó a Satrústegui a subir a su coche, un Peugeot blindado. Junto al chófer que manejaba el cambio automático, se había sentado el inspector Lomas.
Por los acueductos de la autovía del Norte, el coche oficial del ministro se deslizada delante de ellos, sobre la línea de una playa en la que un grupo de niños hacía volar sus cometas. Los vehículos que integraban la comitiva ministerial les seguían detrás, circulando por el carril de adelantamiento a mayor velocidad de la permitida. El tiempo se mantenía nublado. Frente a la refinería, grandes olas rompían contra el muelle petrolero.
Sin ofrecerle a Satrústegui, el director general encendió un cigarrillo y preguntó:
– ¿Hay algo, comisario, que yo deba saber?
Satrústegui comprendió que no debía mentir, pero no estuvo seguro de hasta qué punto le convenía desvelar la verdad.
– ¿Se refiere a las acusaciones de la prensa?
– Por supuesto.
– En parte, esa información es cierta -admitió el comisario.
Satrústegui se cogió las rodillas. Los alfileres habían vuelto a clavársele en los pulmones. El pecho le dolía, desgarradamente. No podía respirar por la nariz. Boqueó:
– Conocía a esa mujer, pero, contrariamente a lo que insinúa el periódico, no llegué a mantener con ella ningún tipo de relación personal. Mucho menos, de carácter íntimo.
Amancio Zazurca guardó un breve silencio. Enseguida, dijo:
– No tengo que reiterarle cuánto le aprecio, Conrado. Por su bien, espero que no esté mintiendo.
El máximo responsable policial contempló el cogote de Lomas. Como ajeno a la conversación que se desarrollaba en el asiento trasero, el oficial de Asuntos Internos parecía muy interesado en observar el paisaje.
– Me parece que lo más prudente, comisario, sería relevarle del caso -planteó Zazurca-. Se sentirá liberado de cualquier presión, y nuestra gente podrá trabajar con mayor eficacia.
Satrústegui replicó, arrepintiéndose en el acto:
– ¿Sin las trabas que yo mismo pudiera oponer?
– No se muestre tan susceptible. Sabe que tengo razón, y que en absoluto le estoy forzando. Usted, en mi lugar, obraría de idéntico modo.
Por primera vez en su trayectoria profesional, Conrado Satrústegui ignoró cuál era su lugar, a qué lado de la línea divisoria se hallaba.
– ¿Le parece correcto que el inspector Buj y la subinspectora De Santo se hagan cargo de la investigación?
Un cese no le habría hecho más daño, pero el comisario supo encajar:
– Mi gente está capacitada.
Zazurca adoptó un registro amistoso:
– Debería tomarse unos días de descanso, Conrado.
Читать дальше