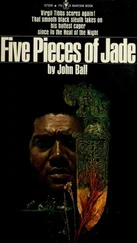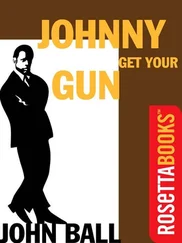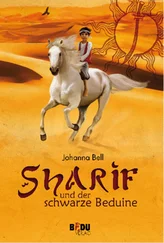– Quiero estar despierto cuando te vea desnuda -le dijo con voz de pájaro, acariciándola por debajo de su chaqueta de cuero rojo.
Camila no tuvo que esperar mucho para quitarse la ropa. Estaban cerca de la calle Galeones, en el arrabal portuario, donde vivía él, y fueron caminando por las calles desiertas. De vez en cuando, se paraban para besarse con pasión en los portales.
La habitación de Juan era pequeña. Desde el pasillo se oía roncar a otros huéspedes, pero a Camila no le importó. Deseaba estar con aquel hombre.
Apenas Juan hubo cerrado el cuarto, Camila se dio cuenta de que en aquella habitación vivía o había vivido otra mujer. Sobre la mesilla de noche había un neceser con pinturas y un cepillo de pelo. Por la entreabierta puerta del armario se veían colgar una falda y un vestido estampado. A la bailarina tampoco le importó que bajo la cama asomasen un par de zapatos de tacón, como si su dueña acabase de quitárselos, o fuese a regresar de un momento a otro para volvérselos a poner.
– Me encanta tu piel -repitió Juan.
La fue desnudando con mimo, prenda por prenda, y con el mismo cuidado dobló su ropa sobre la única silla del cuarto. Cuando Camila estuvo desnuda, él le pidió que se tendiera en la cama. Entonces, él se desnudó a su vez y se tendió a su lado. Durante mucho rato estuvo acariciándola despacio, pero sin permitir a Camila tocar su enorme pene, que se iba desplegando sobre la sábana de color negro.
– Pocas mujeres tienen una piel como la tuya -dijo Juan-. Voy a lamerte entera.
Chupó sus pechos, cuyos pezones apuntaban al techo, y fue recorriendo a lametazos todo su cuerpo, hasta que Camila, fuera de sí, le suplicó que le hiciera el amor. Juan la penetró sin esfuerzo, hasta que ella empezó a ronronear, le rodeó la cintura con las piernas, se aferró a su espalda y le clavó las uñas. El cuerpo de Juan era rotundo y elástico, suave y macizo a la vez.
El tiempo se detuvo. Camila había encadenado un orgasmo tras otro. Creyó fallecer. Exhausta, cerró los ojos y se quedó dormida.
Juan se levantó, se vistió, abrió sin ruido la puerta y bajó a la calle. Tuvo que andar bastante para encontrar un taxi. Eran las siete de la mañana cuando llegaba al polígono Entremos, a las naves que teóricamente debería de haber estado custodiando durante toda la noche.
Fue directo a la taquilla, se quitó sus ropas de calle y vistió de nuevo el uniforme color tabaco de vigilante jurado, con el escudo de la empresa de seguridad cosido a la chaquetilla.
A las siete y media, como cada mañana, llegó Hurtado, el encargado del control, con quien Monzón mantenía una buena relación.
– Frío tenemos, Juanillo.
– Dímelo a mí, que me la he tenido que pasar al relente.
– ¿Alguna novedad?
– Un perro perdido estuvo rondando.
– La gente tiene la mala costumbre de abandonar a los animales. No se sabe quiénes son peores, si los de cuatro patas o los de dos.
– ¿De dos o de tres? -bromeó Juan.
– ¡Anda, guripa! -rió Hurtado-. ¡Marcha a tomarte un buen café!
– Lo necesito.
– Pues hasta mañana, entonces.
– Hasta mañana.
Tal como, al salir del trabajo, hacía cada jornada, Juan se cambió de ropa, caminó por las anónimas vías del polígono industrial hasta la parada de autobús, subió al urbano y se bajó en el punto más próximo a la calle Galeones, en el barrio del Puerto Viejo.
Eran las ocho y media pasadas cuando entró a su habitación. Camila dormía aún, respirando con regularidad por su respingona nariz. Juan la despertó con delicadeza.
– ¿Quieres desayunar?
– Sí, pero antes quiero otra cosa.
– ¿El qué?
– ¿No lo adivinas?
Juan sonrió, apagó la luz, subió un poco la persiana y se quitó la ropa. Sobre sus músculos, cubiertos de una morena piel, sus tatuajes parecieron hincharse.
– ¿Sabes jugar? -preguntó, de pronto.
– ¿A qué?
– Al pañuelo y las cuerdas. A las velas. Camila negó con la cabeza, sonriente.
– Yo te enseñaré -dijo Juan, abriendo el armario donde guardaba otro machete.
Después de pasar una mala noche, Conrado Satrústegui decidió levantarse antes de que sonase el despertador.
Entre sueños, había oído al repartidor. Se puso una bata, abrió la puerta de su apartamento y recogió los periódicos, depositados sobre el felpudo.
Los titulares del Diario de Bolscan informaban sobre el crimen de la mujer desollada. Una impactante imagen de la víctima, con la boca entreabierta en un mudo grito de horror, ocupaba la portada. Pero lo infamante, lo acusador, era el texto de Belman… ¡que le imputaba a él!
Satrústegui experimentó un vértigo. La vista se le extravió. Una súbita llamarada le abrasaba el pecho, como un incendio invisible.
Creyó que estaba sufriendo un infarto. El dolor se extendió por su médula espinal. Las piernas se le volvieron de trapo. Se tambaleó y cayó al suelo.
Estuvo tumbado, inmóvil, hasta que las agujas clavadas a sus pulmones dejaron de martirizarlo, y se animó a incorporarse y a escrutar su rostro en el espejo en que cada mañana, bien trajeado, con sus impecables camisas a rayas y sus chalecos a juego, se deseaba a sí mismo una productiva jornada laboral. Ahora, sin embargo, quien le retornaba su efigie era un individuo enfermizo, con el rostro desencajado y la piel de color gris.
El reloj de la cocina señalaba las seis y media de la mañana del miércoles 4 de enero cuando el comisario reunió fuerzas para sentarse y abrir de nuevo las páginas del Diario. Leyó:
UNA MUJER, SALVAJEMENTE ASESINADA
La víctima fue desollada en el Palacio Cavallería, donde trabajaba como guarda jurado
Bolscan, por Jesús Belman
Sin que la Policía haya logrado explicarse cómo, un psicópata penetró al amparo de la noche en el Palacio Cavallería, cuyas alarmas fueron incapaces de detectar su presencia, y asesinó a sangre fría a la vigilante nocturna, que se encontraba sola en el histórico edificio, dándose la circunstancia de ser ésa su primera noche de trabajo. Una vez apuñalada la víctima, el asesino procedería a mutilar su cadáver y, según testimonios gráficos aportados por nuestro periódico, a despojarlo de su piel.
La guarda jurado asesinada, responsable de la custodia del céntrico Museo de la Ciudad y Sala de Exposiciones de Bolscan, respondía a la identidad de Sonia Barca Martín. De veinte años de edad, carecía de experiencia laboral en el terreno de la seguridad privada, actividad que combinaba con la de camarera y stripper en distintos establecimientos y salas de fiestas de la capital.
Como presunto sospechoso, la policía ha procedido a detener e interrogar a su compañero sentimental, J. M., un vigilante de la misma empresa que tenía en nómina a la mujer asesinada. Sin embargo, no se descarta que puedan aparecer nuevos nombres en relación con el crimen. Tampoco, que el asesinato de Sonia Barca haya podido obedecer a una ceremonia de carácter ritual, en cuyo caso las Fuerzas del Orden se estarían enfrentando a una secta organizada.
La policía rastrea el casco antiguo de la ciudad en busca de testigos que puedan aportar algún dato de relieve a la investigación coordinada por el comisario Satrústegui.
Se da la circunstancia adicional, que nuestra redacción ha podido verificar por fuentes solventes, de que dicho mando policial mantenía una relación personal con la mujer asesinada, por lo que no es descartable que su testimonio se incorpore en las próximas horas a las diligencias del caso…
El comisario no pudo desayunar. Se limitó a poner la cafetera en el fuego y a contemplar con mirada estática cómo las azuladas llamas del hornillo iban lamiendo la base de acero inoxidable, hasta que la infusión hirvió y un humo silbante brotó de la tapa.
Читать дальше