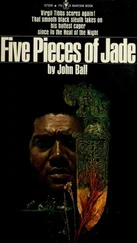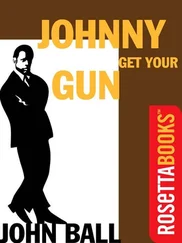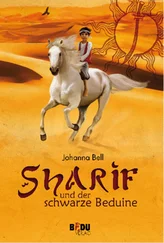– ¿Tanto se aficionó a los mariachis? ¿O le dio por el tequila?
Martina sonrió. El cáustico humor de Horacio no era muy distinto al suyo.
– Puede creerme si le digo que aprovechamos el tiempo. Tengo el recuerdo de haber visitado varios museos, y de haber ascendido a numerosos templos. La primera vez que oí hablar de la obsidiana fue en las pirámides de Chichen Itzá. Mi padre compró un ajedrez, que todavía conservo, cuyas figuras están talladas en esa piedra.
– Me debe una revancha al ajedrez. En la última partida me liquidó en quince jugadas.
– Pude despacharle antes, pero me dio pena.
– ¿Eso es cuanto le inspiro, compasión?
– Una mujer no debe desvelar lo que le inspira un hombre.
– ¿Por qué?
– Porque en ese momento quedaría a su merced.
– Caramba, subinspectora, qué drástica es usted. Ahora comprendo que permanezca soltera.
– Estuve a punto de casarme una vez.
– ¿De verdad? ¿Con quién?
– Con un error. ¿Seguimos hablando de la obsidiana?
– ¿Esa roca es tan dura como su corazón?
– Un poco menos -sonrió Martina-. Desde un principio, la obsidiana estuvo asociada al sacrificio y a la guerra. Con ella, o con pedernal, se fabricaban navajas y puntas de lanza, talladas a percusión sobre los bloques de cantera. ¿Se ha fijado en los cuchillos de la exposición? Su superficie facetada podría cortar en cualquier ángulo, y los filos siguen siendo tan agudos como en el momento en que fueron desbastados y pulidos. Las ofrendas humanas se ejecutaban siempre a filo de obsidiana.
Horacio trataba de refrescar en su memoria algunas lecturas históricas mal asimiladas, pero no pasó de representarse a un emplumado Moctezuma postrado de rodillas ante Hernán Cortés.
Martina añadió:
– Me llamó la atención que Néstor Raisiac admitiese que esos cuchillos, pese a exhibirse en una sala dedicada a los aztecas, fuesen de origen maya.
– Ciertamente, parece raro -coincidió Horacio-. ¿Ese detalle esconde algún significado oculto para usted?
– No lo sé, pero hay algo extraño en ello.
– ¿Y qué me dice del ídolo? -preguntó el archivero-. ¿Esa estatua está relacionada con el crimen?
– La talla de Xipe Totec, que resultó salpicada con la sangre de la víctima, es de procedencia azteca -afirmó la subinspectora, con seguridad-. No necesité consultar a Néstor Raisiac para reconocer su estilo. Es obvio que los comisarios concibieron la exposición a su conveniencia, según la disponibilidad temporal de los préstamos patrimoniales. Nadie, en puridad, salvo algún pedante, iba a protestar por el hecho de que, en el contexto de una muestra divulgativa, la sala azteca dedicada a sacrificios humanos incluyese algunas piezas de obsidiana muy anteriores, procedentes de los alrededores de Tikal, en la selva del Petén, en pleno corazón de la civilización maya.
– Parece usted advertir en esa licencia, además de un anacronismo, una cierta anomalía -redundó Horacio-. Pero quizá Raisiac pueda justificarlo. La explicación podría ser tan simple como que no dispusiera de cuchillos aztecas.
– Tal vez -murmuró Martina, pero en absoluto parecía persuadida-. Mi padre era un apasionado de las civilizaciones antiguas. Creo que iré a dar un vistazo a su biblioteca. Después le veré, Horacio.
– Mientras tanto, me acercaré al laboratorio, a ver si averiguo qué son esas cápsulas rosadas que aparecieron en el callejón. La llamaré en cuanto lo sepa.
– ¿No le echará en falta su mujer?
– Se conforma con que aparezca a dormir.
Martina fingió escandalizarse.
– ¡Eso suena muy antiguo, Horacio!
– Soy antiguo. Me gustan las películas mudas, los coches de época, los casos complejos y las mujeres difíciles.
– ¿Debo responder por alusiones?
– Usted no es difícil, Martina; es imposible. A veces, dudo que tenga existencia real.
La subinspectora le dedicó una de sus sonrisas de ángel caído del cielo. El sol le dio en la cara, y transparentó su piel.
Martina cogió el coche y se dirigió a su casa. Pensó que una ducha aliviaría su malestar, pero se limitó a subir a su dormitorio y a cambiarse de chaqueta, una de cuyas hombreras se había desgarrado como consecuencia del derrumbe de la falsa del Palacio Cavallería.
Hizo café y llamó por teléfono al comisario para informarle del hallazgo del cuerpo de Berta Betancourt (cuyo suicidio él ya conocía por el inspector Buj) y de la grabación telefónica del museo, con las voces de Sonia Barca y de un desconocido que se proponía encontrarse con ella más o menos a la hora en que fue cometido el crimen en la sala azteca. Satrústegui asimiló esas novedades.
– ¿Ha almorzado ya, Martina?
– No.
– ¿Tiene hambre?
– No podría comer nada.
– Algún día tendrá que explicarme de qué se alimenta. Son casi las tres, pero déjeme que insista en invitarla a un restaurante. Creo que a ambos nos vendría bien reponer fuerzas y recapitular sobre todo lo sucedido desde el día de ayer.
– Tengo una cita con Néstor Raisiac, a las cuatro, pero puedo ofrecerle un whisky rápido.
– De acuerdo. Espéreme, no tardaré.
Mientras aguardaba a su superior, Martina comparó la voz masculina de la grabación del Palacio Cavallería con aquella otra que la había amenazado de muerte, dejando su siniestro mensaje («No encontrarán… sino tu piel») en su contestador. No se parecían en nada. Las inflexiones y el tono eran disímiles.
La subinspectora puso en una bandeja una botella de malta, vasos y una cubitera de hielo, y salió al porche. Limpió de hojas de acacia la mesa de mármol, espigó un par de monografías en la biblioteca étnica de su padre y estuvo leyendo y fumando hasta que el coche de Satrústegui se detuvo ante la verja.
El comisario avanzó hacia ella con aire paternal, pues esperaba encontrarla alterada. Al verla tranquila, con un volumen sobre los mayas y la primera copa casi vacía, le tendió la mano abiertamente. Martina se la estrechó con firmeza, pero Satrústegui pudo sentir su ausencia de calor. El comisario pensó que la sangre de aquella mujer era más fría.
La expresión de Martina se revelaba remota, como si su mente estuviera lejos de allí. La subinspectora le ofreció una copa.
– Lo tomo con mucho hielo, ¿y usted?
– Estando en ayunas, lo prudente será imitarla.
– Siento no poder ofrecerle nada de aperitivo.
– No suele hacer la compra, ¿verdad? -sonrió Satrústegui.
– Me deprime.
– También a mí -se solidarizó el comisario, sentándose en una butaca de mimbre y arrimándose a la mesa para coger el mechero de oro de la subinspectora-. Antonia me ha pedido formalmente el divorcio -añadió, encendiendo un cigarrillo y tosiendo al tragar el humo-. Supongo que la mala noticia ya es oficial.
– Lo lamento.
Satrústegui hizo un gesto de aparente resignación. Martina pensó que su procesión iba por dentro.
– Se lo agradezco, subinspectora. Podré sobrevivir, en cuanto organice mi vida doméstica. Mi madre solía decir que necesitaba una muchacha para mí solo, y eso que éramos cinco hermanos. De todos modos, la invitación que antes le formulaba queda en pie. Podríamos trasladarla a la noche de mañana. Estrenan Antígona en el Teatro Fénix, y me han enviado dos invitaciones. He pensado que quizá no le importaría acompañarme.
– Como usted desee.
El comisario se envaró.
– No era mi intención impartirle una orden.
– Me apetece, en serio -se enmendó ella, dedicándole una sonrisa algo más animosa.
Sin embargo, Satrústegui coligió que seguía ausente, y que su cordialidad no era espontánea.
Читать дальше