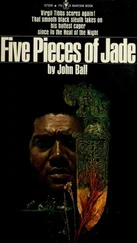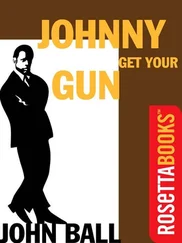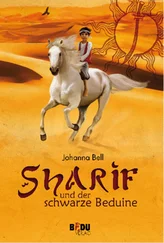– ¿Qué sensaciones le transmitieron?
El arqueólogo entrecerró los ojos.
– Economía -murmuró.
– ¿Perdón?
Raisiac adoptó un aire académico.
– La práctica sacrificial, entre los aztecas, y probablemente también entre los mayas, reunía, además de su propio significado ritual, religioso, imperial, un sentido regenerativo.
– Me temo que no alcanzo a entenderle -se sinceró la subinspectora.
Raisiac se mostró comprensivo.
– Los sacrificios resultaban decisivos para la supervivencia de la etnia, pues contribuían a renovar su energía, a afirmar y sostener sus fundamentos como pueblos dominantes. Suponían, en primer término, una ofrenda a los dioses, pero implicaban también un significante de autorregulación de su propia expansión jerárquica y demográfica.
– ¿Un tributo?
– Básicamente -aprobó el historiador, con el tono en que se habría dirigido a un alumno-. Aunque habría que matizar ese concepto.
– El cuchillo de obsidiana comunica asimismo piedad -agregó Cristina Insausti.
– Explíquese -le solicitó Martina.
La doctora se ahuecó la melena. En la muñeca izquierda llevaba unas pulseras de cuentas, que chocaron entre sí, produciendo un rumor de cascabeles.
– Las víctimas eran, hasta cierto punto, habitantes privilegiados de las ciudades-estado. Se hallaban privadas de libertad, cierto, pero recibían la consideración de sus captores. Eran alimentadas con las mejores viandas. Los médicos cuidaban de su salud, preocupándose de que comieran y durmieran debidamente. Los niños jugaban con los cautivos, las mujeres les obsequiaban sus mejores abalorios y los sacerdotes les animaban a no padecer temor alguno, preparándoles para entregar sus vidas con la confianza en una recompensa cósmica.
– ¿Cree que la mujer que ha sido asesinada esta noche acaba de ingresar en el paraíso de los aztecas? -aventuró Martina, con un deje de ironía en la voz.
– No, supongo que no.
– ¿Querría hacer ya el simulacro, doctora?
Cristina Insausti cogió el cuchillo que le ofrecía Martina y se dirigió al altar de piedra. La sangre de la víctima se había absorbido en la superficie porosa, pero todavía brillaba a la luz de los focos. La arqueóloga se situó a un lado del ara, alzó los brazos y dejó caer el cuchillo, que trazó un silbido en el aire.
– Sólo le ha faltado un detalle, doctora -apuntó Raisiac.
– ¿Cuál? -preguntó la subinspectora.
– Cambiarse el cuchillo de mano varias veces, justo antes de asestar el golpe letal -pormenorizó el arqueólogo-. De esa manera, por el efecto de la hoja al reflejar el sol, el cautivo accedería a la última visión de su existencia terrena: la mariposa de obsidiana aleteando ante sus ojos, anticipándole el milagro de la reencarnación en la luz solar, la radiante promesa de la vida eterna.
La doctora Insausti devolvió el cuchillo a Martina. La subinspectora lo depositó en la vitrina, sobre su peana.
– ¿De dónde proceden los cuchillos, de México?
– Estas piezas, en concreto, proceden de los templos de Tikal, en plena selva guatemalteca del Petén -precisó Raisiac-. Civilización maya. Para serle sincero, en la producción de la muestra nos tomamos ciertas libertades, dependiendo de la disponibilidad de los préstamos. Los Museos Nacionales de México y Guatemala han contribuido por igual. Las civilizaciones maya y azteca guardan numerosos puntos en común. Ya que parece tener tanto interés por estas armas, le diré, subinspectora, que la fábrica y uso ritual de los cuchillos de obsidiana obedecían, en ambos pueblos, a similares patrones.
En ese momento, Horacio Muñoz apareció en la sala. El archivero se quedó en un rincón, para no interferir.
– Todo cuanto están refiriendo me parece sugerente en grado sumo -dijo Martina-, pero preferiría posponer esta conversación al interrogatorio policial que deberé formularles en su calidad de comisarios de la exposición.
El catedrático se atusó la pajarita. Martina le comunicó:
– Le veré por la tarde, a las cuatro. Si no quiere desplazarse a Jefatura, puedo visitarle en su despacho de la facultad.
Raisiac se pasó una mano por el lustroso y blanco pelo. Lo llevaba peinado hacia atrás, y apelmazado con fijador.
– ¿Qué tal en mi casa? Hablaremos con más tranquilidad.
Martina se mostró de acuerdo.
– Facilítele las señas al agente Muñoz. No me olvido de usted, doctora Insausti. La llamaré en cuanto tenga un momento, no se preocupe. Déjenos un número de teléfono, y vaya intentando recordar los nombres de todas y cada una de las personas que vieron o tocaron las piezas de la exposición, antes de la inauguración de la muestra. Ahora no tengo más remedio que invitarles a abandonar el palacio. Le veré esta tarde, profesor Raisiac.
Los arqueólogos salieron de la sala azteca. Martina preguntó a Horacio Muñoz:
– ¿Ha terminado de rastrear el perímetro del edificio?
– Sí. Me concentré en el callejón, como usted me indicó.
– ¿Encontró algo de interés?
– Una docena de colillas, chapas de botellas, papeles y… esto.
Horacio abrió la palma de la mano para mostrar dos cápsulas rosadas del tamaño de una uña de su dedo meñique.
– Estaban en el callejón, junto al bordillo. ¿Procedo a clasificarlas?
La subinspectora las cogió y las observó con curiosidad.
– Quédese una de estas cápsulas y trate de averiguar a qué medicamento corresponden. Yo guardaré la otra.
A continuación, la subinspectora se concentró en inspeccionar con minuciosidad el interior del Palacio Cavallería.
En primer lugar, estudió las cerraduras de las dos puertas de la entrada principal. Pidió a los agentes municipales que la ayudasen a entornar los gruesos portones de roble, e indicó a un agente de su brigada que tomase huellas en la superficie de cristal blindado de la puerta de seguridad. Luego, de forma ordenada, según la iban orientando las flechas que comunicaban entre sí las distintas salas, recorrió la muestra sobre la Historia de la Tortura.
Una vez hubo realizado el itinerario, volvió sobre sus pasos, echó un vistazo a los espacios muertos del museo y se dirigió al fondo de la nave, cuya fachada posterior quedaba cerrada por otro portón protegido por una barra de acero. Finalmente, Martina reparó en el tercer y último hueco en el muro: la pequeña puerta lateral incrustada en la fachada suroeste, junto al chaflán.
La subinspectora dibujó en su libreta un croquis del palacio, con sus tres puertas, y señaló el punto exacto donde se hallaba ubicada la sala azteca. Equidistante de ambos portones principales, pero más alejada de la puertecita lateral.
Martina retornó al espacio precolombino, se acuclilló junto al altar de la muerte y observó detenidamente su basamento y pátina, y de qué modo la sangre de la víctima había resbalado y goteado hasta caer al suelo. Después, avanzó por el laberinto de cadalsos y tormentos, hasta detenerse en la sala de la guillotina y analizar las huellas de pisadas ensangrentadas. Encorvada, cruzó el vestíbulo y, muy lentamente, escrutando cada losa, cada esquina, se deslizó hacia los espacios muertos situados detrás de los telones. A unos veinte metros de la sala azteca, junto al portón de la fachada posterior y a una columna adosada al muro, distinguió varias gotas de un líquido rojo oscuro.
– ¡Carrasco! -llamó.
Su compañero estaba atendiendo a Buj, y no se apresuró en aproximarse.
– Mire.
El agente se arrodilló en el piso.
– Parece sangre.
– Es sangre -corroboró la subinspectora-. El diámetro de las gotas indica que cayeron verticalmente, y yo diría que desde una cierta altura. Tomen muestras y comparen los resultados con el tipo sanguíneo de la víctima. Quiero una analítica completa.
Читать дальше