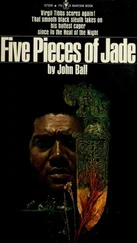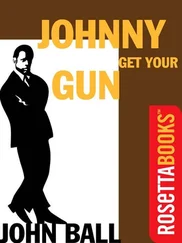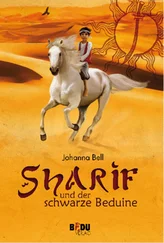El forense estimó:
– Al haberle sido arrancada buena parte de la piel, el cuerpo debió de enfriarse con mayor rapidez. He asegurado la data practicando una mínima incisión hasta alcanzar la cavidad peritoneal, a fin de poner en contacto la cubeta del termómetro con la cara interna del hígado. A falta de un examen más profundo, aseguraría por el momento que el deceso debió de sobrevenirle entre la una y las dos horas de la pasada madrugada.
– ¿Margen de error?
– No podré estar absolutamente seguro hasta que no realice los análisis pertinentes.
La subinspectora quedó con el médico en pasar más tarde por el Instituto Anatómico Forense, y regresó a la sala azteca.
Tal como le había adelantado Carrasco, en la destrozada vitrina sólo faltaba una de las piezas expuestas, el cuchillo de obsidiana que presuntamente había ocasionado la muerte de Sonia Barca. Sobre las peanas reposaban otros tres cuchillos similares.
Martina se acercó a sus colegas de Homicidios, cuyos equipos aparecían desparramados por el suelo. Se puso unos guantes de látex, se aproximó a la vitrina, cogió uno de los cuchillos y lo sostuvo en las manos. Asimilando la sensación de poder que emanaba del arma, evaluó su peso y acarició sus cortantes filos. Observó el tétrico fulgor de la negra hoja de piedra, y de qué manera concentraba e irradiaba la luz.
Horacio la observaba desde un rincón, callado. Martina le ordenó:
– Póngase unos guantes y revise metro a metro el perímetro del edificio. En especial, el callejón. Recoja todo lo que encuentre: colillas, papeles… todo.
El archivero asintió y salió de la sala. El agente Carrasco entró un instante para advertir a la subinspectora:
– Acaban de presentarse los comisarios de la exposición. ¿Qué quiere que les diga?
– Que vengan aquí.
Néstor Raisiac y una mujer joven y morena, de aspecto distinguido, entraron en la sala azteca. Contemplando con indisimulado horror las manchas de sangre todavía frescas sobre el ara sacrificial, el catedrático se quedó paralizado junto a las vitrinas.
– Se temía usted lo peor, doctora Insausti, y estaba en lo cierto -dijo Raisiac, conmocionado, dirigiéndose a la mujer que le acompañaba-. Ha ocurrido una tragedia.
Pasados unos segundos, el comisario de la exposición aparentó rehacerse. Ahora, los ojos verdes de Néstor Raisiac examinaban a la subinspectora con una expectante severidad. Se había presentado en el museo en compañía de una de sus colaboradoras en la cátedra de Historia Antigua de la Universidad de Bolscan, la arqueóloga Cristina Insausti.
Néstor Raisiac vestía una chaqueta de ante, chaleco de piel con botones de madera, pajarita y un pantalón príncipe de Gales. La doctora, por su parte, llevaba un jersey de lana blanca de cuello vuelto y un pantalón crudo de tela, sin bolsillos, que realzaba su delgada figura.
– ¿Qué ha sucedido, exactamente? -preguntó Raisiac.
– En circunstancias como éstas el cometido de exigir aclaraciones corresponde a la policía -repuso Martina-. No obstante, y teniendo en cuenta que son ustedes responsables de la exposición, en su momento les facilitaré los datos que considere oportunos.
– ¿Quién es usted?
– Subinspectora De Santo. Homicidios.
– Díganos qué ha pasado -insistió Raisiac-. ¿O tendré que preguntarle directamente a mi buen amigo, y alcalde de la ciudad, Miguel Mau?
La referencia no impresionó a Martina, pero accedió a responder:
– Una persona ha muerto esta noche.
– ¿Asesinada?
– Me temo que sí.
– ¿Quién era?
– La guarda jurado.
– ¡Una mujer, santo Dios! -exclamó Raisiac-. ¡Se lo decía, doctora! ¡Será una catástrofe para nuestra Fundación!
Martina le reprochó:
– No parece el mejor momento para inquietarse por intereses mercantiles.
Raisiac iba a manifestar su irritación, pero el aspecto impávido de la subinspectora le hizo moderarse.
– Recuerdo haber saludado a esa guarda de seguridad, hace unos días. Vino a familiarizarse con los sistemas de alarma. Alguien, uno de los funcionarios, me la presentó. Guapísima, una auténtica belleza. Y tan joven… ¿Quién ha podido matarla?
– No lo sabemos -contestó Martina.
– ¿Cómo ocurrió? -siguió preguntando Raisiac-. ¿De un disparo?
– Tampoco lo sabemos con exactitud.
– ¿No puede decirme nada más? -porfió el arqueólogo-. Los préstamos de las piezas proceden de distintos países. Voy a tener que justificarme ante una delegación de embajadores. El canciller de Guatemala todavía permanece en Bolscan. ¿Qué puedo explicarle?
– De momento, nada -le aconsejó Martina.
– ¿Por qué? -estalló Raisiac- ¿Porque nadie sabe nada?
– El crimen se cometió en esta sala -repuso la subinspectora, con paciencia.
– ¿Sobre el ara sacrificial? ¿Mataron a esa mujer en un acto ritual?
Martina no contestó. La doctora Cristina Insausti se encaró con ella.
– ¿Puedo preguntarle, subinspectora, por qué ha cogido uno de esos cuchillos?
Martina seguía sosteniendo el arma en la diestra. Repuso:
– Trataba de establecer una hipótesis.
La pareja de arqueólogos guardó silencio. Raisiac sondeó:
– ¿Una hipótesis sobre el modo en que fue cometido el asesinato?
La subinspectora contestó con otra pregunta:
– ¿Podrían describirme la mecánica del sacrificio azteca?
Raisiac tosió. Desde la puerta principal del palacio, una corriente de aire frío se distribuía por la exposición.
– ¿Quiere saber de qué manera los sacerdotes llevaban a cabo las ofrendas?
– Eso es.
El catedrático contempló con mirada grave el ensangrentado altar y accedió a ilustrar a la mujer policía:
– Los cautivos, desnudos, eran conducidos de uno en uno hasta la capilla del templo. Cuatro sacerdotes los tendían sobre el ara y sujetaban sus extremidades. El sumo sacerdote alzaba el cuchillo y, con pericia, de un solo golpe, les abría el tórax. Enseguida, introducía una mano por la herida, les arrancaba el corazón, cortaba sus venas y lo ofrendaba al sol. Las víctimas se agitaban en espasmos, hasta que se enfriaban sus cuerpos, que serían arrojados, palpitantes aún, gradas abajo. Hemos de imaginarnos el inmisericorde sol, la vertiginosa pirámide, las máscaras de animales, los cuerpos pintados, emplumados, el redoble de los tambores…
– Puedo representarme todo eso, profesor. ¿Querría hacerme ahora una demostración práctica?
– No, creo que no.
La doctora Insausti señaló uno de los paneles laterales.
– En aquel expositor hemos incluido grabados de los antiguos códices indígenas, donde se muestra de qué forma ejecutaban el supremo ritual los sacerdotes afectos al culto de Xipe Totec.
Martina y la arqueóloga se aproximaron a los códices. La subinspectora observó con atención los grabados y tendió el cuchillo a la profesora.
– Cójalo y realice el simulacro.
La doctora Insausti objetó:
– Dejaré mis huellas.
– ¿Eso le preocupa? -incidió Martina.
Ante el sesgo que estaba tomando la conversación, Néstor Raisiac sonrió conciliadoramente.
– La doctora Insausti y yo manipulamos las piezas al montar la exposición. Encontrarán nuestras huellas en muchos de los objetos. Suelo recomendar a los curadores y correos el uso de guantes, pero debo admitir que yo mismo incumplo la norma. Personalmente, nunca he sido capaz de renunciar al placer de tocar esas reliquias. Es como si su tacto me transmitiese algo especial.
– ¿Llegó usted a tocar estos cuchillos de obsidiana? -quiso asegurarse la subinspectora.
– Desde luego. Yo mismo los desembalé, los clasifiqué y los coloqué en sus peanas.
Читать дальше