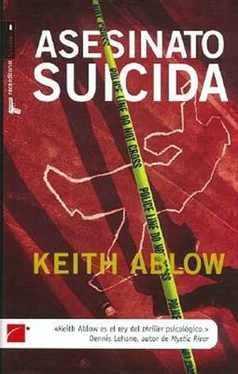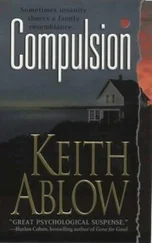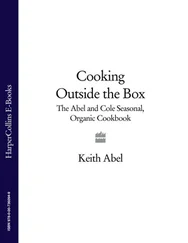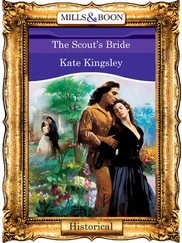– He sido sincero contigo desde el principio. ¿Vas a seguir…?
– ¿Quieres venderme la historia del doble suicidio otra vez? ¿O quizá estás dispuesto a conformarte con asesinato y suicidio?
– No intento venderte nada. ¿Qué clase de numerito estás montando, de todos modos? En cualquier caso, eres tú quien me ha vendido.
– Ya. Estoy boicoteando tu magnífica investigación.
– No soy yo quien tiene contactos en Washington -soltó Coady furioso.
– ¿De qué coño hablas?
– Sabes exactamente de lo que… -Se calló y miró hacia la puerta.
Clevenger se volvió y se quedó sin habla. Junto a la puerta estaba la hermosa doctora Whitney McCormick, la psiquiatra forense del FBI, la mujer que lo había arriesgado todo con él para atrapar al Asesino de la Autopista, alias Jonah Wrens. La mujer que aún visitaba sus sueños.
Mike Coady pasó por delante de ella, salió por la puerta y la cerró.
– Le he preguntado a North dónde podía encontrarte -dijo McCormick, con voz suave, casi vulnerable-. Le he hecho prometer que no te lo dijera.
– Y no me lo ha dicho. -No podía dejar de mirarla. Tenía treinta y seis años, era delgada y tenía el pelo rubio, liso y largo y los ojos marrones oscuros. La gente diría que era guapa. Pero para Clevenger era más que preciosa. Era la llave que abría algo encerrado en su interior.
Vio que llevaba el mismo pintalabios rosa pálido que la primera vez que la había visto, hacía un año. Recordó lo asombrado que se quedó aquel día al ver que no renunciaba ni a un ápice de su femineidad mientras le ponía al corriente de la carnicería que Wrens dejaba a su paso por las carreteras del país.
– Vuelvo a trabajar en la Agencia -dijo-. Desde el mes pasado.
McCormick había dimitido de su cargo de psiquiatra forense en jefe después de que su supervisor directo, un hombre llamado Kane Warner, director de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, descubriera que ella y Clevenger habían sido amantes mientras intentaban localizar a Wrens.
– ¿En el mismo cargo? -preguntó Clevenger.
Ella negó con la cabeza.
– Tengo el antiguo puesto de Kane.
– Me dejas impresionado. -Se preguntó si el padre de McCormick, que era ex senador, había tenido algo que ver con el hecho de que hubiera sustituido al hombre que la había presionado para dimitir.
– ¿Forma parte de tu trabajo hacerme una pequeña terapia después de que me hayan noqueado con una pistola por hacer el mío?
– No estoy de servicio -dijo.
Clevenger asintió. Qué fácil sería acercarse a ella, tomarla en sus brazos y besarla. La atracción que sentía por ella era magnética. Le tranquilizaba. Su pulso se ralentizaba en su presencia. Su ansiedad por el mundo y el lugar que ocupaba en él desaparecían por completo. Pensó en su antiguo profesor, John Money, en su teoría del «mapa del amor». Quizá McCormick era el suyo.
Pero ni siquiera un mapa del amor te hacía superar limpiamente todos los obstáculos. Uno de ellos era que Whitney estaba tan unida a su padre que era posible que no hubiera sitio para intimar de verdad con otro hombre. Otro era que volvía a trabajar para una agencia de la ley con la que Clevenger había entrado en guerra en más de una ocasión. Y el mayor obstáculo de todos era que Clevenger se había comprometido a hacerle de padre a Billy Bishop, lo que le dejaba poco tiempo para el amor.
– Entonces, ¿a qué has venido?
– A facilitarte las cosas.
– ¿Cómo?
– Haciendo que te olvides de los disquetes, para empezar.
– Pensaba que no estabas de servicio.
– Quiero estar aquí -dijo-. Nadie me ha enviado. Pero deberías saber que esos disquetes han sido confiscados porque tienen consecuencias para la seguridad nacional. No es nada personal.
– Es complicado no tomarse como algo personal que te noqueen con una pistola.
Ella sonrió.
– Lo que trato de decirte es que nadie intenta impedir que encuentres al asesino de John Snow. El objetivo de esta operación no era ése, sino evitar una filtración.
– ¿Han sacado los disquetes del laboratorio de pruebas de la comisaría?
– Esos disquetes no existen. No volverás a verlos ni a oír hablar de ellos -dijo-. Ni de ellos, ni del diario.
Clevenger había dejado sus fotocopias del diario junto al ordenador. No había duda de que el FBI también las había cogido.
– ¿Por qué estás metida en esto? -preguntó Clevenger-. Normalmente, una investigación de asesinato en Boston no llegaría a la unidad de ciencias del comportamiento de Quantico.
– No estoy metida yo, sino mi padre.
– Vaya… -McCormick había sido parte esencial de la Comunidad de Inteligencia antes de presentarse al cargo de senador. Al parecer, seguía siéndolo-. ¿Por qué no me sorprende? -preguntó Clevenger.
– No empieces. No necesito que juegues al psicoanalista conmigo.
– ¿Y si necesito esos disquetes para resolver mi caso de asesinato?
– Hablamos de tecnología de misiles, Frank. Un montón de datos altamente encriptados. Ecuaciones matemáticas. ¿Qué importa que los veas o no?
– No lo sé. Eso es lo que me molesta.
– Pues moléstate -dijo McCormick-. Pero sigue con otra cosa.
– ¿O?
– No querrás ser parte del problema en un asunto de seguridad nacional. Hoy en día, sobre todo.
Aquello era una advertencia bastante clara.
– Y nadie te ha dicho que me lo dijeras.
– No. Ya te has llevado un golpe en la cabeza. Quiero ahorrarte que te estrelles contra un muro de piedra.
– Capto el mensaje -dijo.
Parecía verdaderamente preocupada de que Clevenger desoyera su consejo.
– Ya te he entendido -dijo él-. ¿De acuerdo? Ella asintió.
– ¿Qué me dices? ¿Estás por aquí esta noche? Podríamos quedar para cenar.
– Estaré por aquí, si es lo que quieres.
– ¿A las nueve? Quiero asegurarme de que Billy está en casa y tranquilito.
– ¿Ahora está en casa a las nueve?
– Casi nunca. Pero siempre tengo la esperanza.
– Bien por ti, y por él también.
– ¿Dónde te recojo?
– Estoy en el Four Seasons.
Clevenger tuvo que sonreír ante la coincidencia.
– ¿Qué?
– Nada. Reservaré mesa en el Aujourd'hui.
Se quedaron unos segundos en silencio. Entonces McCormick se acercó y se detuvo a medio metro de él.
– Hasta luego -dijo.
No hizo falta que dijera nada más. Su olor formaba parte de su encaje perfecto. La atrajo hacia él.
* * *
Clevenger encontró a Coady sirviéndose una taza de café de una destartalada cafetera eléctrica Mr. Coffee que había fuera de la sala de interrogatorios.
– Disculpa lo que te he dicho en tu despacho -le dijo-. Parece que los dos estamos atrapados en algo que no podemos acabar de controlar.
– Eso ya lo veremos -dijo Coady echando tres sobres de sacarina en el café.
– ¿Qué quieres decir?
Coady se apoyó en la encimera agrietada de formica.
– Puto FBI -dijo-. Llevan demasiado tiempo agobiando a este departamento. Es increíble que aún pasen estas cosas.
– ¿Qué piensas hacer al respecto?
– No voy a dejarlo, eso seguro. -Miró a su alrededor, para comprobar que nadie le escuchaba-. Hay un par de cosas que tienes que saber.
– Dispara.
– Kyle Snow fue visto en el centro de Boston a las tres y diez de la madrugada que mataron a su padre. Compró diez pastillas de Oxycontin a su camello.
– ¿Cómo lo sabes?
– Kyle le delató cuando lo amenacé con dejarlo en la carcel el resto de la libertad condicional. Fui a ver al tipo, un estudiante de la Universidad de Boston. Un tipo legal. Me dijo lo que le había vendido a Kyle, y cuándo.
Читать дальше