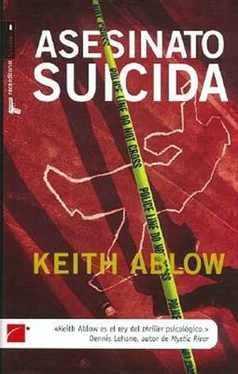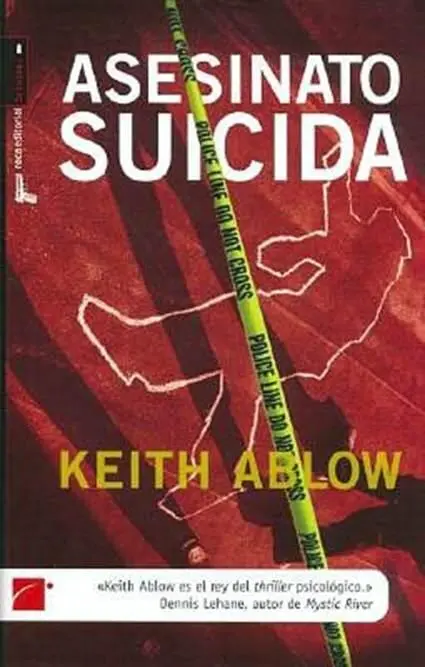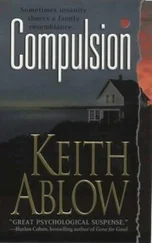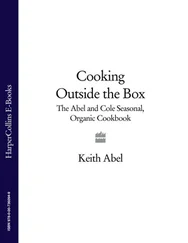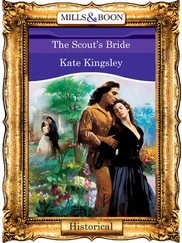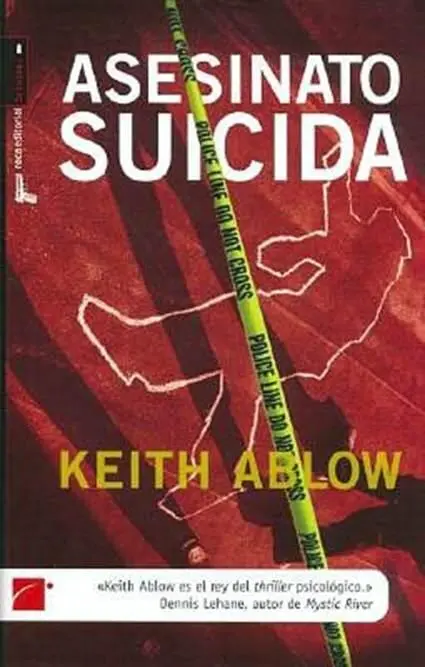
Keith Ablow
Asesinato suicida
Frank Clevenger, 5
© Keith Ablow, 2004
Título original; Murder Suicide
Traducción de Escarlata Guillen
Pero cuando el yo le habla al yo, ¿quién habla?… el alma sepultada, el espíritu conducido a, a, a la catacumba central; el yo que tomó el velo y abandonó el mundo… un cobarde quizá, pero hermoso en cierto modo mientras se desliza incesantemente con su farolillo arriba y abajo por los oscuros pasillos.
Una novela no escrita , Virginia Woolf
12 de enero de 2004, 4:40 h
La sombra de la noche aún se aferraba a la mañana helada de Boston, y el silencio tan sólo quedó roto por los sonidos secos, limpios, de la guía de una pistola Glock deslizándose hacia atrás, y una bala de 9 mm salió del cargador, ajustándose en la cámara.
John Snow, de cincuenta años, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, genio inventor, se encontraba en un callejón entre los edificios Blake y Ellison del Hospital General de Massachusetts, que desembocaba en Francis Street. Estaba programado que se sometiera a una operación experimental de neurocirugía al cabo de una hora, una intervención que alteraría su vida de forma radical.
Miró la pistola que le apuntaba al pecho. El miedo le aceleraba el pulso, pero era un miedo distante, como el que siente un testigo del asesinato de otro hombre. Se preguntó si era porque ya se había despedido de las personas a las que quería, o había querido alguna vez.
– Eres incapaz de hacerlo -dijo con la voz temblorosa y las palabras alejándose en bocanadas de los edificios.
De nuevo, silencio. Empezó a caer una llovizna gélida. La pistola temblaba ligeramente.
– Si alguna vez quieres ser más de lo que eres, tienes que ser capaz de reinventarte.
La pistola dejó de moverse.
Oyó pasos a lo lejos. Miró el callejón; una débil esperanza animó su apesadumbrado corazón.
El cañón de la pistola tocó su pecho, justo por debajo del esternón.
Lo cogió con la mano enguantada.
El cañón presionó su cuerpo con más fuerza.
Los pasos se acercaban.
– No puedes aferrarte al pasado -logró decir con los dientes apretados.
El gatillo comenzó a moverse.
Cayó de rodillas y alzó la vista a la oscuridad; no podía hablar, su mente buscaba consuelo en las palabras que le habían alentado durante su odisea médica, palabras del Bhagavad Gita, el texto sagrado hindú que inspiró a Thoreau y a Gandhi:
Para el que nace la muerte es segura,
Y para el que muere seguro es el nacer;
Por ello ante lo inevitable no ayuda
El lamentar sobre lo que siempre fue.
La pistola se apartó unos centímetros de su pecho.
Logró esbozar una sonrisa forzada.
El gatillo empezó a moverse, de nuevo.
Sintió el dolor antes de oír la detonación, un dolor que estaba más allá de todo lo que había conocido o imaginado en su vida, un rayo que lo atravesaba, quemándole el pecho, los brazos y las piernas y las ingles y la cabeza, así que apenas vio y sin duda no notó que la sangre le empapaba la camisa y las manos y corría entre sus dedos hasta el suelo. Era un dolor que borraba todo lo que se encontraba a su paso, por lo que, al cabo de unos momentos, pareció que era demasiado intenso como para que su cuerpo pudiera soportarlo; después, demasiado intenso como para que su mente pudiera soportarlo.
Y luego fue como si ya no le perteneciera.
Y luego dejó de existir del todo.
Se había librado de él, y de todo su sufrimiento, y de todo el mundo, tal como había pretendido.
Sin perder un segundo, los auxiliares médicos entraron a John Snow en las urgencias del Mass General a las 4:45, inconsciente y con respiración superficial. Ya habían llamado por radio para informar de que Snow era víctima de una herida de bala en el pecho que él mismo se había infligido. El neurocirujano de Snow, J. T. Jet Heller, de treinta y nueve años, fue uno de los seis doctores y cinco enfermeras que respondieron al código rojo.
Un interno llamado Peter Stratton había oído el disparo cuando se marchaba a casa tras una noche de guardia y había llamado al 911 desde el móvil. La policía respondió y encontró a Snow desplomado en el callejón, en un charco de sangre. Tenía los brazos y las piernas pegados al pecho, en posición fetal. Una bolsa de viaje negra de piel y una pistola Glock de nueve milímetros descansaban sobre el asfalto junto a él.
Se estabilizó a Snow sobre el terreno, pero entró en urgencias con electrocardiograma plano. El equipo consiguió recuperar sus constantes vitales tres veces, pero su pulso no aguantó más de unos pocos segundos.
Fue Heller quien dio los pasos heroicos, comenzando por una pericardiocentesis. El músculo del corazón está rodeado por una resistente bolsa membranosa llamada pericardio, que lo envuelve como un guante de látex. Pero puede producirse una formación de líquido (un derrame pericárdico) entre el músculo y la membrana, lo que provoca que el pericardio se hinche como un globo de agua, presione el corazón e impida que éste bombee la sangre. Así que cuando el corazón de Snow no respondió a nada más. Heller insertó una aguja hipodérmica de quince centímetros por debajo del esternón de Snow y la guió hasta el corazón en un ángulo de treinta grados, con el objetivo de perforar el pericardio, extraer la sangre acumulada y desatascar el ventrículo izquierdo para que pudiera realizar su trabajo. Lo intentó siete veces, pero cada vez que retiraba la jeringuilla, sólo sacaba aire.
Hacía un minuto que Snow presentaba electrocardiograma plano.
– ¿Lo dejamos? -preguntó una enfermera.
Heller se apartó de la cara el pelo rubio y largo. Se quedó mirando a Snow.
– Dame una jeringuilla de epi -dijo.
La epinefrina es un estimulante cardíaco que a veces se administra por vía intravenosa a pacientes con paro cardíaco. Nadie se movió para ir a buscarla. Sabían que J. T. Heller tenía en mente algo mucho más invasivo que un intravenoso, y sabían que era inútil. Tanto si la bala había agujereado el corazón de Snow como si le había seccionado la aorta, la herida era mortal.
– Lo hemos perdido, Jet -dijo Aaron Kaplan, otro de los médicos-. Sé que es paciente tuyo, pero…
– Dame la epi -dijo Heller, con sus ojos azul zafiro clavados todavía en Snow.
Los miembros del equipo se miraron.
Heller se abrió paso entre los demás hacia el carro de emergencias, revolvió entre el material y encontró una jeringuilla con epinefrina. Volvió junto a Snow, sacó un chorrito de epi, le clavó la aguja debajo del esternón y vació los diez centilitros directamente en el ventrículo izquierdo. Miró el monitor.
– ¡Late, cabrón!
Siguió mirando cinco, diez, veinte segundos. Pero sólo había esa línea plana, ese terrible zumbido.
Entonces Heller dio el último paso. Cogió un bisturí de la bandeja y, sin dudarlo, realizó una incisión transversal de quince centímetros debajo del esternón, introdujo la mano en el pecho de Snow, agarró el corazón e inició el masaje cardíaco interno, apretando y soltando rítmicamente las gruesas paredes cardíacas del músculo, intentando arrancar manualmente el corazón.
– Por el amor de Dios, Jet -susurró otro médico-, está muerto.
Heller siguió incluso con más energía.
– No me hagas esto -mascullaba sin cesar-. No me hagas esto. -Pero no sirvió de nada. Cada vez que Heller dejaba de apretar, el electro de Snow mostraba de nuevo una línea plana.
Читать дальше