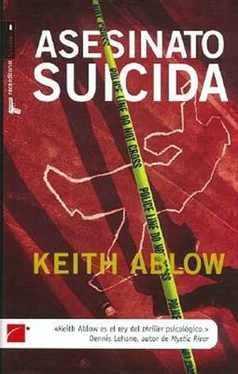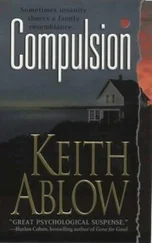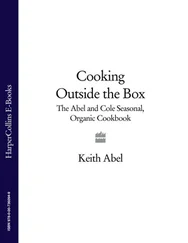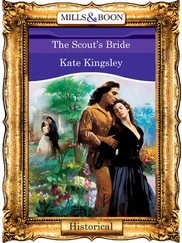14 de enero de 2004
Clevenger llegó a casa de Vania O'Connor, una finca colonial en una tranquila calle residencial de Newburyport, pocos minutos antes de las ocho de la mañana. Aparcó y se bajó de la camioneta. La temperatura era de dos grados, pero con el viento, la sensación térmica era de menos veinte. Una manta fina de copos de nieve centelleaba en el aire.
La mujer de O'Connor, una guapa rubia con cabeza para los números, salía marcha atrás del camino de entrada. Trabajaba de controladora de fondos de cobertura en Boston. Bajó la ventanilla.
– Vania te está esperando -le dijo a Clevenger-. Me ha dicho que traías el café.
Clevenger levantó la taza.
– Largo, con leche y cuatro azucarillos.
– Lo necesita. Ha pasado casi toda la noche en vela. ¿Podrías recordarle…?
– Que lleve la merienda al Montessori. Me lo contó.
Ella sonrió, subió la ventanilla y se marchó.
Clevenger recorrió el sendero de gravilla que conducía a la puerta de la parte lateral de la casa. Llamó y abrió.
– ¿Vania?
– Creo que sí -dijo O'Connor.
Clevenger bajó por la estrecha escalera de hormigón a la guarida de O'Connor y lo vio encorvado sobre un teclado, escribiendo; el resplandor del monitor que tenía delante era la luz más brillante del cuarto. Hacía un año que Clevenger no iba por allí, y el lugar aún estaba más lleno de ordenadores, libros y programas, apilados sobre cualquier superficie.
Clevenger se acercó a O'Connor por detrás y miró la pantalla del ordenador, llena de números, letras, asteriscos, flechas y signos &. Dejó el café junto al teclado.
– ¿Todo eso realmente significa algo? -le preguntó.
– Ése es el problema. Parece que no quiere dejarse descifrar. -Cogió la taza, abrió la tapa y bebió un sorbo.
– Será contagioso.
O'Connor levantó la cabeza y sonrió.
– Tienes voz de cansado, tío. -Extendió la mano.
Clevenger se la estrechó.
– Pues tú tienes cara de cansado. -No era cierto. Vania O'Connor parecía lleno de energía, más joven que hacía un año.
– ¿Cómo está Billy?
– Bien.
– Recuerda que puedo detectar una línea de código defectuosa a la legua -le dijo, mirándolo con recelo-. ¿Qué pasa?
– No pasa nada. Es un reto. Eso es todo.
– ¿Había alguna posibilidad de que adoptaras a un chico que no supusiera un reto?
Clevenger pensó en ello.
– No.
– Exacto. Sería desperdiciar tu talento si al chico le fuera todo como la seda.
O'Connor tenía razón. Pero Clevenger se preguntó por qué tenía que ser así. ¿Por qué el hecho de haber sobrevivido a los traumas de su propia infancia lo unía de un modo tan inextricable a otras personas destrozadas?
– Que todo fuera como la seda de vez en cuando estaría bien.
– Créeme, no lo soportarías. Eres terapeuta a tiempo completo. Te guste o no. -Señaló con la cabeza los disquetes que Clevenger sostenía en la mano-. ¿Qué problema tenemos, compañero?
– Son los archivos que te conté. Son del portátil de John Snow. El inventor.
– El tipo que mataron, o se mató, o lo que sea.
– Sí.
– Se pasan medio telediario hablando de él. -Señaló los disquetes con la cabeza-. No crees que lo mataran por lo que hay ahí, ¿verdad?
– No lo sé. Pero no le he dicho a nadie que voy a dártelos a ti. -Vio que la cara de O'Connor perdía parte de su vivacidad-. No tienes que hacerlo.
Vania O'Connor se quedó mirando los disquetes unos segundos.
– Ya me he tomado tu café -dijo-. Cuéntamelo todo.
Clevenger le habló del Vortek.
– Así que hablamos de ingeniería, física, fuerza, cantidad de movimiento. Todo eso.
– Todo eso.
– Metamos uno.
O'Connor introdujo el disquete en su ordenador de sobremesa y seleccionó el directorio. Abrió el archivo VT1l.LNX y se quedó mirando el campo de números y letras en silencio durante un minuto más o menos.
– Bien -dijo por fin.
– ¿Lo entiendes?
– No. Pero puedo decirte por qué. Está muy encriptado, en lenguaje C++ o Visual Basic.
– Para mí, como si fuera chino.
O'Connor se rió.
– ¿Puedes descifrarlo? -le preguntó Clevenger.
– Con un poco de suerte. Y aunque lo logre, ciento cincuenta y siete archivos requerirán tiempo.
– Y dinero.
– Eso también. El suficiente como para repartirlo un poco. Conozco a un tipo que se jubiló de la NASA y que vive en una granja en Rowley. Puede que necesite su ayuda con algunos de los cálculos.
– Lo que haga falta -dijo Clevenger-. Pero yo no le enseñaría todas tus cartas. Como te he dicho, no sé si lo que hay en esos archivos mató a Snow. Y no conozco a tu amigo, o a quién conoce él. -Se metió la mano en el bolsillo y le dio a O'Connor unos cuantos billetes de doscientos dólares.
– Con eso podremos empezar -dijo O'Connor-. Pero necesitaré más.
– Cuenta con ello. Eso es lo que llevaba encima.
– No me refería a dinero -dijo O'Connor-, sino a información: la fecha de nacimiento de Snow, su número de la seguridad social, las fechas de nacimiento de sus hijos, su aniversario de bodas. Algunos de estos tipos utilizan esa clase de información como clave para desencriptar los datos.
– Te conseguiré todo lo que pueda.
– Yo tendría cuidado, Frank -dijo O'Connor, desplazándose hacia abajo en la pantalla-. Snow se preocupó mucho por ocultar a la gente lo que sea que haya tras esta clave. Quizá nadie sepa que tengo los disquetes, pero sí sabrán que tú los tienes.
* * *
Clevenger regresó a Boston para visitar a Kyle Snow en la cárcel del condado de Suffolk. Vio que North Anderson le había llamado al móvil y le telefoneó.
Anderson contestó.
– Hola, Frank.
– ¿Alguna novedad? -preguntó Clevenger.
– La historia de Coroway concuerda, en parte. El guarda del aparcamiento y la cajera de la cafetería le recuerdan.
– ¿En qué no concuerda?
– He hablado con el conductor de la furgoneta de reparto del Boston Globe con la que chocó. Un tipo llamado Jim Murphy. De treinta y tantos años. Dice que Coroway estaba fuera de sí, muy afectado por un simple golpe. Coroway intentó pagarle en metálico para que no diera parte. Quinientos dólares.
– La gente hace esas cosas -dijo Clevenger-. Y Coroway dijo que tenía prisa. Que tenía que coger un avión.
– Ya. Pero Murphy se sintió muy presionado. Le dijo que no podía aceptar el trato, al ser la furgoneta del Globe y eso, pero Coroway no aceptaba un no por respuesta. Subió la oferta a mil dólares y siguió insistiendo hasta que al final Murphy llamó a la policía para dar parte. Coroway se marchó antes de que llegara el coche patrulla.
– Interesante.
– Bueno, ¿qué hago ahora? -preguntó Anderson.
– Necesitamos comprobar si Coroway ha registrado algún invento en la Oficina de Patentes de Washington -dijo Clevenger-. Quiero saber si el Vortek era realmente un fracaso o no. -Miró por el retrovisor y vio un Crown Victoria azul oscuro a unos quince metros detrás de él. Creía haber visto el mismo coche en la carretera 95 de camino a Newburyport. Tenía el mal presentimiento de que alguien lo había seguido desde Chelsea. Cambió al carril de la izquierda y aceleró a 120 kilómetros por hora.
– ¿Los inventos para el ejército se registran? -preguntó Anderson.
– Averígualo -dijo Clevenger. Recordó que Jet Heller le había preguntado si había ido a Washington para reunirse con contratistas militares-. También estaría bien intentar comprobar si Coroway vendió la licencia del Vortek a Boeing, Lockheed o alguna empresa por el estilo. -El Crown Victoria no se había cambiado de carril, pero se mantenía a la zaga. Se desplazó tres carriles y pensó tomar la siguiente salida y poner fin a su paranoia.
Читать дальше