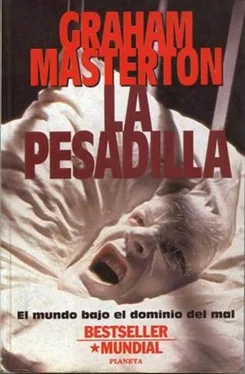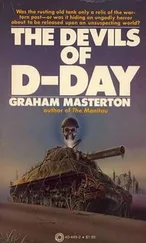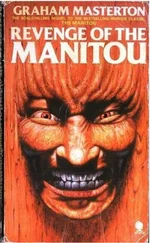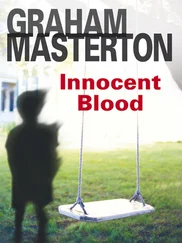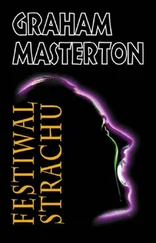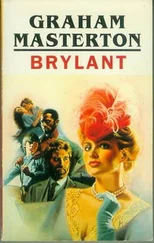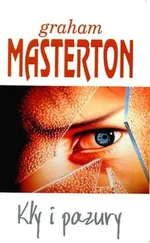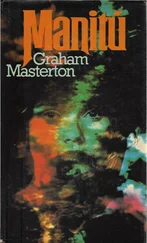Le costó un par de minutos, pero poco a poco, Michael empezó a comprender lo que la carta intentaba decirle. Cada uno de aquellos nombres era de un político, un dignatario o un jefe de Estado que había sido asesinado, y los números representaban el año en que los habían matado.
Luego examinó las fotografías. Cada una de ellas era del asesinato o del funeral de alguna de las personas de la lista, o de la ejecución de sus asesinos. En todas ellas se veían dos o tres personas de cara blanca a las que Joe había rodeado con un círculo hecho con rotulador rojo.
Allí estaba el ahorcamiento, el siete de julio de 1865, de los cómplices de John Wilkes Booth, después del asesinato de Lincoln. La señora Mary Surratt, David Herrold, Lewis Paine y George Atzerodt colgaban del patíbulo con las cabezas cubiertas con sacos y las piernas atadas para impedir que pataleasen. Y allí también, protegiéndose de la luz bajo grandes sombrillas, había dos de aquellos hombres de cara blanca; llevaban unos pequeñísimos lentes ahumados, y ambos sonreían.
Allí estaba Charles J. Guiteau, el que mató al presidente Garfield disparándole en la estación de ferrocarril de Washington, cuando llegaba esposado al juicio el catorce de noviembre de 1881; entre la multitud aparecían tres hombres de cara blanca, justo detrás del hombro derecho del asesino.
También había una fotografía del tiroteo que mató al presidente egipcio Anwar El-Sadat el seis de octubre de 1981 en un desfile militar en El Cairo. La mayoría de los espectadores se habían escondido debajo de los asientos, pero un único hombre de cara blanca estaba contemplando el tiroteo del presidente El-Sadat desde el extremo izquierdo de la fotografía, con una débil sonrisa en la cara.
– ¿Me permites? -le preguntó Michael. Y extendió las fotografías sobre la mesa del comedor de Marcia. Examinó una fotografía tras otra, y aunque variaban en cuanto a calidad y era evidente que algunas de ellas habían sido ampliadas por ordenador, no cabía la menor duda de que eran los mismos hombres los que aparecían una y otra vez, sin cambios en su aspecto, desde el tiroteo que mató a Lincoln en el Ford's Theater de Washington, hasta el asesinato de Rajiv Gandhi durante un mitin político en el sur de la India; había una diferencia de más de ciento veinticinco años entre ambas fotografías. Sin otra cosa más que nombres, fechas y círculos identificativos, Joe estaba proporcionándole a Michael pruebas incontrovertibles de que los hombres de cara blanca habían estado asesinando a políticos y jefes de Estado un año tras otro sin tener en cuenta sus ideas políticas.
Algunas víctimas eran de extrema derecha. Otras eran terroristas de izquierdas. Se trataba de asesinatos sin ton ni son desde el punto de vista político. Pero lo que Joe estaba explicándole con aquello era que John F. Kennedy no había sido la única víctima de los hombres de cara blanca. Y que ellos eran quienes habían organizado todos aquellos asesinatos.
Michael se apartó un poco y se quedó mirando las fotografías, tan sumido en sus pensamientos que ni siquiera oyó a Marcia cuando ésta le preguntó si quería una copa.
¿Qué demonios iba a hacer ahora? No había ninguna duda de que los hombres de cara blanca se echarían tras él si averiguaban lo que sabía, lo mismo que habían ido tras Joe y el doctor Rice, y quizás tras todos aquellos que a lo largo de la historia hubiesen presenciado alguno de sus asesinatos, o que hubieran atado cabos, como Joe, y se hubieran dado cuenta de que las mismas caras aparecían con mucha más frecuencia de lo que sería normal para tratarse de una mera coincidencia.
Se vio invadido por tal pánico e indecisión que apenas lograba respirar. Aquello era más de lo que podía manejar. Porque, ¿a quién podía recurrir? ¿En quién podía confiar? En la policía no. El jefe de policía Hudson había aceptado la autopsia descaradamente falsa del doctor Moorpath sobre John O'Brien diciendo «gracias de todo corazón por un trabajo tan difícil, llevado a cabo con tanta delicadeza». Tampoco podía acudir a los medios de comunicación, porque ellos también parecían haber aceptado la autopsia sin hacer el menor esfuerzo por investigar el asunto; incluso el Boston Globe, incluso Darlene McCarthy, del canal 56.
Tampoco podía acudir a Edgar Bedford. Al fin y al cabo, Joe llevaba ya varios años sospechando que estaba profundamente implicado con aquellos hombres de cara blanca. Lo que resultaba aún más amenazador era el modo en que Edgar Bedford había aceptado la autopsia del doctor Moorpath, también, a pesar de que ello iba a costarle a Plymouth Insurance y a sus reaseguradores decenas de millones de dólares.
Le daba la impresión de que sí podía confiar en Thomas Boyle, aunque se sentía lacerado por la culpabilidad a causa de lo que le había hecho a Megan. Que Dios no permitiera nunca que Thomas se enterase de aquello. Y Victor… en Victor sí que podía confiar, eso seguro.
Recogió lentamente las fotografías y volvió a meterlas en el sobre. Quizás, más que ninguna otra cosa, lo que Michael esperaba era poder confiar en sí mismo.
Se reunió con Víctor y Thomas en el Venus Seafood in the Rough, un local especializado en almejas que había en la calle Sleeper, cerca del puente de la avenida del Norte, porque Thomas conocía a Susan Chused-Still, una de las socias del restaurante, que se autodenominaban «reinas de la almeja». Era evidente que Víctor y Thomas estaban muy afectados por los acontecimientos que habían tenido lugar aquella mañana, pero también se sentían hambrientos, de modo que pidieron almejas fritas y mazorcas de maíz.
Michael no tenía apetito, y le resultaba muy difícil mirar a Thomas a los ojos. No dejaba de recordar a Megan mientras se bajaba torpemente de la silla de ruedas hasta el suelo y se subía con dificultad la falda, con los ojos encendidos por una lujuria que ni siquiera le pertenecía a ella misma. Michael estuvo jugueteando con una cerveza y se comió unos cuantos puñados de almendras ahumadas, pero nada más.
– A Verna Latomba la ataron y torturaron de la misma forma que a Elaine Parker y Sissy O'Brien -comentaba Víctor-; sólo que en el caso de Verna no tuvieron tiempo de llegar demasiado lejos.
Thomas encendió un cigarrillo e intervino secamente:
– Lo que hemos podido deducir hasta el momento es que Ralph Brossard intentó llevar a cabo algún tipo de acción al estilo de Tarzán. Entró en el apartamento de Patrice Latomba colgado de una cuerda desde el balcón del apartamento que hay justo encima. Sólo Dios sabe por qué. Estaba suspendido de empleo por disparar contra el bebé de Latomba. Yo habría jurado que se mantendría bien lejos de la calle Seaver, y sobre todo de Patrice Latomba. Entró hasta la cocina, donde tenían atada a Verna sobre la mesa. Hemos llegado a esa conclusión, aunque no sabemos quién la ató ni por qué. Hubo varios testigos, pero todos ellos se habían largado. Quienquiera que hiciese aquello debió de torturarla, porque encontramos sangre en la mesa, que, en principio, parece pertenecer a Verna.
»Por lo visto, Brossard le disparó a uno de los secuestradores, porque toda la ventana estaba salpicada de sangre, y también había un orificio de bala, probablemente causado por un proyectil del 44, el arma del inspector Brossard. Había otra bala alojada en uno de los armarios de la cocina, también del 44, la cual mostraba considerables signos de aplastamiento y algunas muescas, como si hubiera atravesado un mueble blando o un cuerpo humano.
»Sin embargo, los únicos cadáveres que se han encontrado en el apartamento son el de Verna Latomba y el de Ralph Brossard. Verna había sufrido graves quemaduras en la cara causadas con el quemador de gas de la cocina, y luego le habían disparado a quemarropa con un 45; desde luego, no fue con el arma de Brossard. Éste tenía el brazo izquierdo severamente quemado. Al parecer, él fue el responsable de las quemaduras de Verna. Pero a él también le dispararon con un 45.
Читать дальше