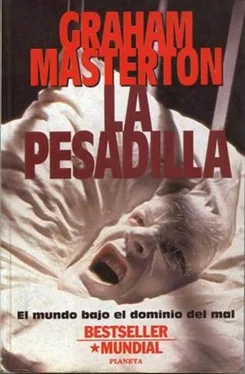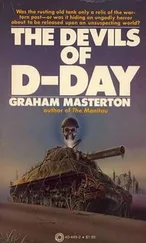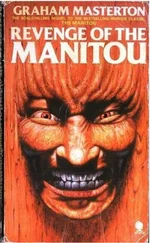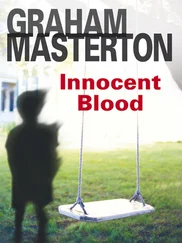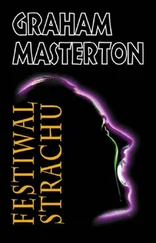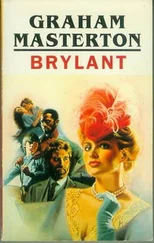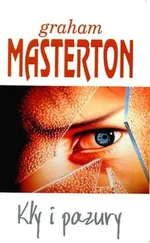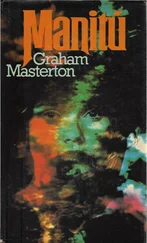También se acordó del taxista que había hablado de expiación, de castigo bíblico, y de la ofrenda al Señor mediante el fuego de un aroma apaciguador.
Con cierta rigidez, dijo:
– Toda va de primera. Tengo la cabeza en su sitio.
– No intentarás ocultármelo, ¿verdad, Michael? -le preguntó Patsy-. Me refiero a si las cosas empiezan a salir mal. No es culpa tuya. No hay nada de lo que tengas que avergonzarte. Lo único que tienes que hacer es llamarme y podemos hablar de ello. O llamar al doctor Rice. Ya sé que necesitamos el dinero, pero no de una forma tan desesperada.
Michael se aclaró la garganta. Las cortinas de rejilla subían y bajaban al sol.
– Está bien, todo está muy bien. Joe se ocupa de mí. Hasta me ha traído la maleta.
– He visto los disturbios en televisión.
– Bueno, se ve mucho humo y un montón de helicópteros que sobrevuelan continuamente la zona; cuando fui al Hospital Central esta mañana, las víctimas llegaban sin parar. Pero todo lo demás parece normal. Es una de esas cosas propias de un largo verano caluroso, nada más.
– Cuídate -le dijo Patsy-. Nos veremos el fin de semana, ¿de acuerdo?
– A lo mejor tengo trabajo.
– Entonces yo iré a Boston a hacerte una visita. Supongo que no le pondrás pegas a tener un poco de compañía aunque estés trabajando, ¿verdad?
Michael sonrió. El Boston Globe descansaba en una esquina de la cama, donde él lo había dejado caer. Los titulares decían: «Monyatta llama a la calma: el número de muertos se eleva a veintitrés.» Se le desvaneció la sonrisa al mismo tiempo que se desvanecía la luz que entraba por la ventana. Se sentía extrañamente responsable, como si los disturbios, de alguna manera, fueran culpa suya; como si su inesperada llegada a Boston hubiera turbado el equilibrio de la ciudad.
– ¿Michael? -le llamó Patsy.
– Sigo aquí -le dijo en tono tranquilizador. Abajo estaban empezando a freír pescado.
Todavía había luz en el exterior cuando el teléfono lo despertó. No era luz del día, ni luz de luna, sino la luz que inundaba el patio trasero de la Cantina Napoletana; los lavaplatos hacían ruido y los cocineros reían, fumaban y hablaban de chicas de figura conseguida a base de fettucine. (Una hora más tarde estarían en su casa, en pijama, roncando al lado de sus esposas.)
Al principio no consiguió encontrar el teléfono en aquel apartamento aún desconocido; pero el timbre seguía sonando una y otra vez. Por fin, Michael lo descubrió sobre la silla de lona que había en un rincón del dormitorio, debajo de la chaqueta que se había quitado. Lo cogió y dijo:
– ¿Sí? ¿Quién es?
Se sentía atontado y desorientado. Ni siquiera se acordaba de qué había estado soñando. Era algo que tenía que ver con árboles y con los faldones de un abrigo aleteando al perderse de vista. Michael tenía la lengua como si se la hubieran espolvoreado con sal.
– ¿Micky? ¿Eres tú?
– ¿Quién es?
– Joe… ¿Quién creías que iba a ser?
– Hola, Joe. ¿Qué quieres? ¿Qué hora es, demonios?
– Algo más de las tres. Estaba mirando las noticias. ¿Tú no?
– ¿Bromeas? ¿Quién demonios mira las noticias a las tres de la madrugada? Estaba dormido.
– Oh, estabas dormido. Eso lo explica todo. Tardabas tanto en contestar que pensé que habías hecho la maleta y te habías vuelto a New Seabury. Me preocupaba que sintieras nostalgia y que lo dejases.
– Creo que acabaré dejándolo si sigues llamándome a estas horas de la noche.
– Michael… sólo es esta vez. Pon las noticias.
– Todavía no tengo televisor. Vas a tener que contármelo.
– Oh… en ese caso, escucha lo que voy a decirte. Acaban de encontrar a Sissy O'Brien.
Michael se sentó al borde de la cama.
– ¿Que la han encontrado? ¿A Sissy O'Brien? ¿Quién la ha encontrado? ¿Dónde? ¿Está viva?
– Los guardacostas la han encontrado en la bahía Nahant. Y está muerta.
– ¿Dónde dices que la han encontrado? ¿En la bahía Nahant? Eso está a casi veinte quilómetros al norte de la playa de Nantasket.
– Eso es. Y si su cuerpo hubiera ido flotando desde el lugar del accidente, en Sagamore Head, hasta East Point, justo donde la han encontrado, habría tenido que pasar flotando por la bahía Wingham y por la bahía Quincy, sin olvidar las islas Peddock, Long y Georges, y todas las demás islas y todas las demás mareas… atravesar la bahía de Massachusetts y volver finalmente a la costa.
– ¿Eso es todo lo que han dicho? ¿Que la habían encontrado y que estaba muerta?
– Eso es todo, de cabo a rabo.
Michael captó en el espejo su propia imagen, flaca, pálida y desnuda, con el pelo castaño muy revuelto, sus débiles brazos y piernas, y el miembro colgando. Se aclaró la garganta y luego dijo:
– La bahía Nahant está en el condado de Essex, ¿verdad? Entonces, ¿quién lleva el caso? ¿No será Wellman Brock?
– Todavía no lo sé -le dijo Joe-. Pero lo dudo mucho. El sheriff Brock, el pobre, no podría encontrar una mierda en una cloaca llena de aguas fecales.
– Recógeme dentro de veinte minutos -le pidió Michael-. Vamos a ir a la bahía Nahant a echar un vistazo.
– ¿Qué? Pero si sólo son las tres y cuarto.
– ¿Y qué importa? Cuando lleguemos allí ya será de día.
Michael y Joe dejaron el coche en un recodo, contra las dunas, y saltaron fuera del coche. Joe se volvió hacia atrás y dijo:
– Mierda. ¿Sabes lo que esa maldita arena puede hacerle a la pintura del coche?
Fueron caminando y resbalando por las dunas. Joe lanzó una maldición cuando la arena se le metió en los zapatos deportivos de Gucci y en los ojos. Michael estaba acostumbrado a ella y sabía cómo volver la cara cuando llegaba una ráfaga de viento.
Aunque a aquellas horas ya no quedaba nada que ver, en un tramo de sesenta metros al norte de East Point, la playa estaba acordonada con tiras de papel del que colgaban banderolas de color naranja que revoloteaban movidas por la brisa. El cielo matinal tenía un tono malva pálido. El océano Atlántico también estaba de color malva, pero discontinuo. Un poco enfadado, el mar arremetía contra la orilla, se retiraba y arremetía de nuevo, arrastrando al hacerlo algunas algas que luego volvía a llevarse.
Michael tenía los orificios nasales resentidos a causa de la sal, el frío y el aire acondicionado del Seville de Joe. Llevaba puesto el jersey de pescador marrón y se alegraba de ello, porque Joe tiritaba dentro de una chaqueta italiana verde esmeralda y tenía los zapatos Gucci manchados de arena.
Dos coches patrulla del departamento del sheriff del condado de Essex estaban todavía aparcados allí, al igual que otros tres automóviles sin ningún distintivo, incluido un Caprice de color arce oscuro y un Buick Century verde guisante con una abolladura espectacular en la parte exterior del guardabarros izquierdo. Junto a la orilla se encontraban un hombre muy alto ataviado con un impermeable arrugado de color beige, otro hombre más joven peinado hacia atrás que llevaba un traje, y un tercero, de constitución pesada, con un sombrero de boy-scout, y al que Michael reconoció casi inmediatamente como el sheriff Brock.
Joe levantó las banderolas y un ayudante con la cara cubierta de acné se dirigió a él y levantó una mano.
– Lo siento, señor, área restringida.
– ¡Tom! -llamó Joe con un grito, y dirigió un amplio saludo con la mano al hombre alto del impermeable beige arrugado.
El hombre alto del impermeable beige arrugado le devolvió el saludo de la misma manera y Joe dejó caer las banderolas detrás de él y continuó caminando por la arena.
– Eh, lo siento -repitió el ayudante-. Esta área es realmente restringida. Quiero decir que eso significa que es…
Читать дальше