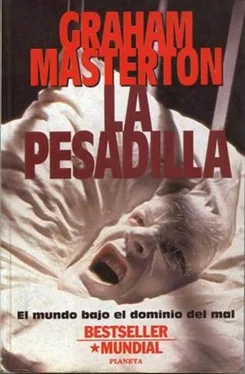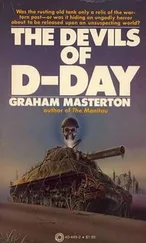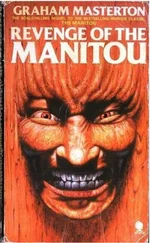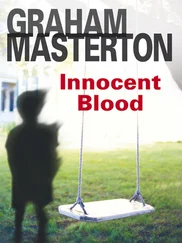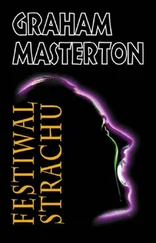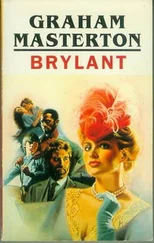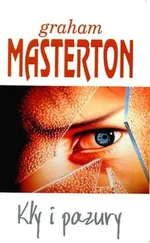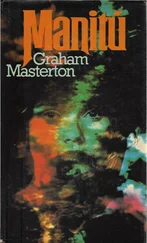Michael sabía que Joe tenía razón. Los jueces estaban poniéndose cada vez más críticos acerca de hasta dónde podían llegar las compañías de seguros para intentar evitar el pago de reclamaciones dudosas. Plymouth Insurance ya se había visto humillada en una ocasión aquel año, cuando cierto juez de un tribunal de apelación había rechazado como prueba la grabación de una conversación telefónica mantenida por una mujer que, supuestamente, se había quedado muda a resultas de un accidente de coche, porque le habían intervenido el teléfono ilegalmente.
– De acuerdo -le dijo a Joe-. Seguiré estrechando el cerco paulatinamente.
– Hay una cosa… -le sugirió Joe-. ¿Te has fijado si Cecilia O'Brien aparece en alguna de las fotografías? Ya sabes… Sissy, la hija.
Michael se quedó pensando durante unos instantes y negó con la cabeza.
– No… no aparece. Sólo hay cuatro cuerpos… el de O'Brien, el de su esposa, el de McAllister y el de Coward. Pero no hay ninguna fotografía de Cecilia.
– Ésa es otra cosa que quizás valiera la pena investigar -le recomendó Joe.
Michael levantó el sobre y le hizo a Joe un gesto de despedida con él.
– ¿Tienes tiempo para tomar una copa conmigo esta noche? -le preguntó.
– Qué va. La hermana de Mildred viene a vemos. Yo la llamo la Alienígena. En Brooklin no se puede oír gritar a nadie.
– Buenas noches, Joe -se despidió Michael. Y se marchó del despacho.
Empujó las puertas giratorias de cristal ahumado del edificio de Plymouth Insurance y salió al calor y a los empujones de la avenida Huntington. Se sintió repentinamente solo. Había llamado por teléfono a Patsy antes de salir de la oficina, pero el teléfono había estado sonando y ella no había contestado. Había intentado imaginar dónde estaría ella, qué estaría haciendo, y de pronto se había encontrado con que la echaba de menos… con mucho más cariño que nunca hasta entonces.
La noche anterior se había quedado a dormir en casa de Joe y Mildred, en una cama plegable del apartamento que tenían en Brooklin; pero Joe ya le había buscado un apartamento de un solo dormitorio en la calle Hanover, justo encima de la Cantina Napolitana. Siempre le había gustado la zona norte, con todo aquel ruido, la mugre y las pequeñas tiendas de barrio de olor penetrante, y por eso sabía que allí iba a encontrarse como en casa. Sólo que Patsy y Jason no estarían con él; y además tendría que trabajar de verdad, y mucho. Se acabó aquello de soñar junto al mar.
Atravesó la plaza Copley junto a los parterres de geranios rojos fangosos y el estanque, cuyas aguas se veían onduladas por la brisa. A sus espaldas se alzaban imponentes las brillantes agujas de la bahía Back: la torre Prudential, el edificio de Plymouth Insurance y el hotel Marriot. Pero ante él, bastante lejos en dirección sur, el humo marrón oscuro seguía oscureciendo el cielo mientras la calle Seaver y veinte manzanas de los suburbios que había a su alrededor eran saqueadas y quemadas.
Dos enormes helicópteros de la Guardia Nacional rugían en lo alto, con los rotores gemelos lanzando destellos al sol. Michael se protegió los ojos con la mano para observarlos mientras volaban hacia el sur. Cuando hubieron desaparecido por encima de los edificios se dio media vuelta, y entonces le llamó la atención un repentino movimiento entre las cercanas hileras de árboles esmeradamente plantados. Le dio la impresión de que alguien lo hubiera visto volverse y se hubiera ocultado rápidamente entre los árboles, en las sombras, para pasar inadvertido.
Michael no estaba seguro de por qué le había dado esa impresión, pero había algo furtivo en el modo en que aquella persona había desaparecido y había quedado oculta en las sombras, sin salir a la luz, como habría hecho si hubiese estado paseando por allí normalmente. Podría tratarse de una mujer, desde luego, pero le había parecido alguien demasiado alto para ser una mujer.
Se detuvo y entornó los ojos para intentar averiguar de qué se trataba. A lo mejor no había nadie en absoluto. Posiblemente, las horripilantes imágenes que había visto en el despacho del doctor Moorpath estaban empezando a alterarle los nervios. Una vez había soñado que todos los muertos del accidente de Rocky Woods se metían de noche en su jardín arrastrando los pies, llamaban a su puerta, y, de pie a la luz de la luna, silenciosos y acusadores, esperaban con toda la paciencia del mundo a que él les devolviera la vida que habían perdido. Aquel sueño había estado obsesionándolo durante casi cuatro meses, y había hecho falta toda la ciencia del doctor Rice para conseguir que aquella pesadilla desapareciera. Una noche había soñado que alguien llamaba a su puerta, y cuando había salido a ver quién era, había encontrado el jardín iluminado por la luna, pero vacío; y en aquel momento se había dado cuenta de que las víctimas ya no le pedían redención, ni resurrección, ni nada de lo que le hubieran pedido antes. Pero nunca se había quitado de encima la sensación de que los muertos pueden seguirnos, suplicándonos ayuda sin palabras.
Continuó su camino, volviendo de vez en cuando la cabeza y mirando fugazmente por encima del hombro. Al principio no vio nada, pero al acercarse a los parterres de flores le pareció vislumbrar el aleteo de un abrigo detrás de los árboles. Se detuvo y esperó, pero no apareció nadie. Se movió a un lado y luego al otro en un intento de captar aquella sombra. Pero sólo vio las sombras moteadas de sol y el ruido, chirridos y bocinazos del tráfico bajo la templada brisa del sudoeste.
Echó a andar en diagonal por el camino de cemento. Si alguien lo estaba siguiendo, quería ver quién era. Saltó la baja valla de contención y luego se puso a caminar cada vez más de Prisa en dirección a los árboles. Al entrar en la sombra bajo las hojas y las ramas, se encontró con un viejo ciego, vestido con una chaqueta de lino desteñida, que iba dando golpecitos con el bastón al caminar en dirección a Michael. El ciego llevaba boina y gafas de sol negras, e iba acompañado de un perro callejero blanco y negro de aspecto aburrido.
Pero no había nadie más. Michael se volvió a un lado y a otro, y no encontró el menor rastro de nadie que llevase puesto un abrigo, ni de nadie que pareciera tener motivos para seguirlo, bien fuera un ser real, imaginario o producto de sus pesadillas.
El ciego se detuvo a unos pasos de distancia.
– ¿Ha perdido usted algo, señor? -le preguntó con voz seca. El perro se pasó la lengua por los belfos.
– Me ha parecido ver a alguien que conocía -le mintió Michael. Y luego dijo-: ¿Cómo ha sabido usted que buscaba algo?
– ¡Ah! Por el modo como movía usted los pies: primero hacia aquí, luego hacia allá, luego otra vez hacia acá.
– Debe de tener usted un oído muy sensible.
– Demasiado sensible a veces. De vez en cuando oigo cosas que sería mejor que no oyera.
– Bueno… gracias por su interés -le dijo Michael; y dio media vuelta dispuesto a marcharse.
– Ha estado aquí, ¿sabe usted? -le indicó el ciego.
– ¿Quién ha estado aquí? ¿De qué está hablando?
– El hombre que usted busca ha estado aquí, ¿sabe?
– ¿Cómo lo sabe? Ni siquiera yo sé cómo es.
– Creí que me había dicho que era alguien que usted conocía -replicó el ciego.
– No estoy seguro.
– Pero él lo conoce a usted muy bien. Ha estado siguiéndolo, deteniéndose cuando usted se detenía y manteniéndose oculto todo el tiempo.
Michael miró a su alrededor rápidamente.
– ¿Y dónde está ahora?
El ciego sonrió.
– Hay muchos sitios adonde ir, aparte de «marcharse» simplemente.
«Está trastornado -pensó Michael-. No sólo está ciego, sino también loco.»
Читать дальше