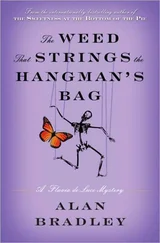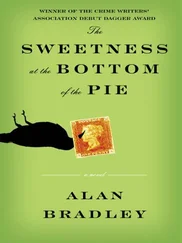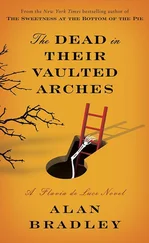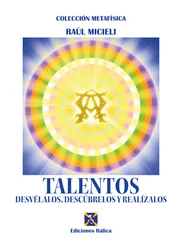Lo que no le conté al inspector fue que el anciano Buckland le había hecho ese regalo al joven Tar en reconocimiento a su prometedor talento. «Por el esplendoroso futuro de la ciencia», había escrito Buckland en una tarjeta.
Acerqué la afilada punta del lápiz a la parte superior de la columna vertebral y lo introduje bajo el cráneo mientras repetía las palabras que había pronunciado Pemberton en el cobertizo del foso.
– «… se inclina un poco hacia un lado, a través del splenius capitis y del semispinalis capitis, se hace una punción en el ligamento atlantoaxial y se desliza la aguja por…»
– Gracias, Flavia -dijo el inspector con brusquedad-. Es suficiente. ¿Estás segura de que eso fue lo que dijo?
– Fueron sus palabras exactas -aseguré-. Tuve que buscarlas en la Anatom í a de Gray. En la Enciclopedia para ni ñ os salen algunas ilustraciones, pero no lo bastante detalladas.
El inspector Hewitt se frotó el mentón.
– Estoy convencida de que el doctor Darby podría encontrar la marca del pinchazo en la nuca de Bonepenny -añadí solícitamente-, si supiera dónde debe buscar, claro. También podría analizar los senos del cráneo. El tetracloruro de carbono es estable en el aire y, dado que el hombre ya no respiraba, podría haber quedado atrapado allí. Y -añadí- podría recordarle, además, que Bonepenny se tomó una copa en el Trece Patos justo antes de ir a pie hasta Buckshaw.
El inspector me observó aún más perplejo.
– El alcohol intensifica los efectos del tetracloruro de carbono -le aclaré.
– Y ¿no tendrás por casualidad alguna teoría que explique por qué podrían haber quedado restos de la sustancia en los senos del cráneo de Bonepenny? -preguntó con una sonrisa informal-. No soy químico, pero por lo que sé, el tetracloruro de carbono se evapora con mucha rapidez.
Sí tenía una explicación, pero lo cierto es que no estaba dispuesta a compartirla con nadie, y menos aún con la policía. Bonepenny padecía un tremendo catarro: catarro que, por otro lado, me había contagiado a mí al espirarme la palabra « Vale! » en plena cara. «¡Un millón de gracias, Horace!», pensé.
Sospechaba también que los conductos nasales de Bonepenny, tapados por el catarro, podían haber conservado el tetracloruro de carbono inyectado, ya que no es soluble en agua -ni tampoco en mocos, claro-, lo que también habría impedido la toma de aire del exterior.
– No -dije-, pero podría usted proponer al laboratorio de Londres que realice el test que aconseja la Farmacopea Británica.
– Ahora mismo, no me viene a la cabeza -dijo el inspector Hewitt.
– Es un procedimiento muy bonito -señalé-, y sirve para medir el valor límite de yodo libre cuando el yoduro de cadmio libera yodo. Estoy segura de que conocen el procedimiento. Me ofrecería a llevarlo a cabo yo misma, pero no creo que a Scotland Yard le guste la idea de proporcionar trocitos del cerebro de Bonepenny a una niña de once años.
El inspector Hewitt me observó durante lo que me parecieron siglos.
– Muy bien -dijo al fin-, vamos a echarle un vistazo.
– ¿A qué? -pregunté, observándolo con una mirada de inocencia herida.
– A lo que has hecho. Vamos a verlo.
– Pero yo no he hecho nada -dije-. Yo…
– No me tomes por estúpido, Flavia. A nadie que haya tenido el placer de conocerte se le ocurriría pensar, ni que fuera un instante, que no has hecho los deberes.
Sonreí con timidez.
– Por aquí -dije, acercándome a una mesa rinconera en la que descansaba una pecera envuelta en un paño de cocina húmedo.
Retiré la tela de un tirón.
– ¡Por el amor de Dios! -exclamó el inspector-. ¿Qué demonios es…?
Contempló boquiabierto el objeto de un tono gris rosado que flotaba plácidamente en la pecera.
– Es un bonito trozo de cerebro -dije-. Lo he robado de la despensa. La señora Mullet lo compró ayer en Carnforth para cenar esta noche. Se va a poner hecha una furia.
– ¿Y has…? -preguntó, sacudiendo una mano.
– Sí, exacto. Le he inyectado dos centímetros cúbicos y medio de tetracloruro de carbono. Exactamente la misma cantidad que contenía la jeringuilla de Bonepenny. Un cerebro humano normal pesa poco más de un kilo -proseguí-, en los hombres quizá un poco más. Teniendo en cuenta eso, he cortado unos ciento cincuenta gramos más.
– ¿Y tú cómo has descubierto todo eso? -me preguntó el inspector.
– Está en uno de los libros de Arthur Mee, creo que la Enciclopedia para ni ñ os.
– ¿ Y has analizado este… cerebro para hallar rastros de tetracloruro de carbono?
– Sí -dije-, pero he dejado transcurrir quince horas tras haberlo inyectado. Más o menos, calculo que ése es el tiempo que transcurrió entre la inoculación en el cerebro de Bonepenny y el momento en que se le practicó la autopsia.
– ¿Y?
– Aún era fácilmente detectable -declaré-. Un juego de niños. Por supuesto, he utilizado p-aminodimetilanilina. Es un test bastante reciente, pero muy fiable. Se publicó en The Analyst hace unos cinco años. Suba a un taburete y se lo enseño.
– No va a funcionar, ¿sabes? -dijo el inspector, riendo entre dientes.
– ¿Que no va a funcionar? -dije-. Claro que va a funcionar. Ya lo he hecho una vez.
– Me refiero a que no vas a deslumbrarme con todas esas técnicas de laboratorio mientras eludes la cuestión del sello. Al fin y al cabo, es lo que estás intentando, ¿verdad?
Me había acorralado. Lo que yo pretendía era no decir ni una sola palabra del Vengador del Ulster para luego dárselo discretamente a papá. ¿Quién se iba a enterar?
– Mira, sé que lo tienes -dijo-. Fuimos a ver al doctor Kissing en Rook's End.
Traté de adoptar una mirada escéptica.
– Y Bob Stanley, señor Pemberton para ti, nos ha dicho que tú se lo robaste.
¿Que yo se lo robé? ¡Menuda idea! ¡Qué cara tan dura!
– Es propiedad del rey -protesté-. Bonepenny lo birló de una exposición en Londres.
– Bueno, sea de quien sea, es propiedad robada, y mi obligación es ocuparme de que se devuelva a su dueño. Lo único que necesito saber es cómo llegó a tus manos.
¡Caray con el inspector! No podía seguir eludiendo el tema. Iba a tener que confesarle que había entrado en el Trece Patos sin autorización.
– Quiero hacer un trato -señalé.
El inspector Hewitt se echó a reír.
– Hay momentos, señorita De Luce -dijo-, en los que se merece usted una medalla de bronce, y hay otros momentos en los que merece que la encierren a pan y agua en su habitación.
– ¿Y este momento a qué clase pertenece? -inquirí.
«Uy, uy, Flavia, ten cuidado.»
El inspector Hewitt me amenazó con un dedo.
– Te estoy escuchando.
– Bueno -dije-, he estado pensando en que la vida de mi padre no ha sido precisamente agradable en los últimos días. Primero, llegan ustedes a Buckshaw y antes de que se dé cuenta lo acusan de asesinato…
– Un momento, un momento -me interrumpió el inspector-. De ese tema ya hemos hablado. Lo acusamos de asesinato porque él confesó.
¿Ah, sí? Eso no lo sabía.
– Y apenas acababa de confesar tu padre -prosiguió el inspector- cuando apareció Flavia. Ese día recibí más confesiones que visitas Nuestra Señora de Lourdes.
– Yo sólo quería proteger a mi padre -dije-, porque en ese momento pensaba que tal vez sí lo hubiera hecho él.
– ¿Y a quién estaba intentando proteger él? -me preguntó el inspector Hewitt, observándome atentamente.
La respuesta, claro está, era Dogger. Eso era lo que papá había querido decir con «Eso era lo que más temía» después de que yo le conté que Dogger también había escuchado la discusión entre él y Bonepenny en el estudio.
Читать дальше