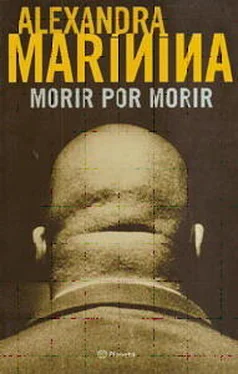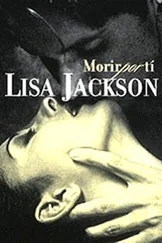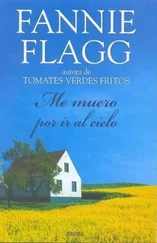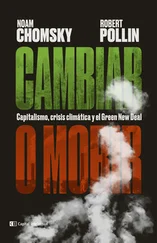– De acuerdo, no he dicho nada. Vamos a escuchar, ahora Borozdín va a contestarle a Lozovsky.
Lysakov y Litvínova se callaron mirando al profesor Borozdín acercarse sin prisas al estrado.
Estaba mirando a Lozovsky, radiante y satisfecho de sí mismo, y sentía cómo el odio empezaba a corroerle las entrañas. Ese viejo mequetrefe. Ese payaso de feria. Ese tarambana senil, con su asquerosa voz rechinante y sus ralos pelillos blancos. Dios, cuánto odiaba a todos los que se habían reunido en esa sala, cuánto le irritaban su necedad, su simplonería, sus chismorreos. Ojalá que todo se resolviese pronto, que terminasen el aparato y cobrasen los honorarios. Para no ver nunca más esas jetas repugnantes ni oír esas voces que pomposamente soltaban una tontería tras otra.
La primera vez, Merjánov había dado un patinazo. Le gustaría saber si hoy iba a conseguir por fin lo que pretendía. Para hoy le había concedido el intervalo desde las tres hasta las siete de la tarde. Podría haberle dado más tiempo si hubiese sabido que Lozovsky iba a ponerse tan belicoso. Lo normal era que la presentación de una tesis doctoral se prolongase una hora y cuarto, una hora y media como mucho, incluyendo la votación y el anuncio de los resultados. Pero hoy ya llevaban una hora y veinte minutos de sesión, y los miembros del consejo aún no se habían retirado a votar.
Parecía que últimamente Kaménskaya estaba más quietecita. Después de su visita a Tomilin no se la había vuelto a ver por el instituto, y el propio Korotkov sólo se dejaba caer por aquí de vez en cuando. Por supuesto, en aquel momento la situación era peliaguda: había salido de no se sabía dónde aquel mapa que señalaba nítidamente la zona de la acción de la antena. Si la chica tuviera redaños, se habría agarrado de aquel mapa con los dientes y no lo habría soltado hasta alcanzar el final victorioso, hasta llegar al fondo de la cuestión, a saber, hasta la antena y el aparato. Pero la muchachita se echó atrás. Así que era perfectamente posible que esas medidas radicales no fueran necesarias y pudieran continuar trabajando en el aparato con total normalidad. No cabía duda de que sin Kaménskaya la normalidad sería aún mayor. Fuese como fuese, habría que esperar una semanita más. Si durante ese plazo Merjánov conseguía deshacerse de ella, miel sobre hojuelas. Pero aun cuando no lo consiguiese, podrían reanudar el trabajo de todas formas.
Estos últimos días a Inna se la veía muy nerviosa. Cuando le dijo que se tenía que suspender el trabajo se dejó llevar por el pánico, le repitió una y otra vez lo mucho que necesitaba el dinero que él le había prometido como pago por su participación en la fabricación del aparato. ¿Para qué querría tanto dinero esa triste solterona? Tal como se arreglaba y vestía, se diría que vivía de limosnas. Seguro que incluso el sueldo de hambre que cobraba le sobraba para pasar el mes. ¿Sería una millonaria clandestina como aquel famoso mendigo? Iba ahorrando, metía los billetes en el calcetín. Pues ¿qué falta le hacía el dinero? Vivía sola, tenía piso propio, ¿qué más quería? Cielos, ¡ojalá pudiese vivir solo, sin ver a nadie! La soledad era la dicha suprema. Sólo la muerte estaba por encima de la soledad.
Esa noche todo transcurría como de costumbre. Como siempre, Nastia regresó a casa tarde, de nuevo le dio pereza preparar la cena, a consecuencia de lo cual se contentó con el insípido bocadillo de rigor que regó con el ineludible té. Habló por teléfono con su padrastro, luego llamó a Liosa. Se duchó. Miró la televisión un rato. Permaneció mucho tiempo tumbada a oscuras, con los ojos cerrados, pensando. Luego, cuando ya eran casi las dos de la madrugada, por fin pudo conciliar el sueño.
Una noche común y corriente. Noches así tenía trescientas cada año.
Una vez más, había pasado a dos milímetros de la muerte. Y una vez más, ni se dio cuenta.
Boitsov empezó a seguir a Anastasia Kaménskaya desde el propio edificio de la DGI situado en Petrovka. Era viernes, el 3 de marzo. Una vez más, había terminado de trabajar muy tarde, y de nuevo iba a tener que pasar delante de aquel aparcamiento privado donde hacía poco habían intentado agredirla.
Salieron del metro a la calle. Cuando ya se acercaban a la parada de autobús, Boitsov vio delante de sí un coche familiar. Era el mismo Saab, cuya matrícula dos días antes había apuntado aquella vieja sentada delante del portal de la casa de Kaménskaya.
Cuando sólo unos metros separaban a Nastia del coche, éste se puso en marcha y avanzó hacia ella despacio, con las luces apagadas. Vadim llegó a fijarse en que la ventanilla del lado derecho del asiento de atrás empezaba a bajar. No tenía ni una décima de segundo para tomar la decisión. Se precipitó hacia adelante abriéndose paso entre los peatones a codazos y, dando un desesperado y larguísimo salto, alcanzó a la mujer de chaqueta azul que caminaba delante. Juntos cayeron sobre la sucia y húmeda acera. El Saab aceleró bruscamente y desapareció.
Kaménskaya permanecía inmóvil, y se asustó pensando que se había golpeado la cabeza y estaba inconsciente.
– Por el amor de Dios, le ruego que me perdone -dijo Vadim poniéndose en pie-. Permítame que la ayude a levantarse.
Se inclinó sobre Nastia y tropezó con su mirada, furiosa y brillante por las lágrimas que le asomaban a los ojos. La mujer le tendió la mano sin decir palabra, y Vadim la ayudó a incorporarse con delicadeza. La chaqueta de color azul celeste se había vuelto parda, los téjanos estaban empapados.
– Santo cielo, ¡qué he hecho! Señorita, por favor, la culpa es toda mía, ¿qué tengo que hacer?, no se me ocurre nada. ¿Quiere que la acompañe a casa en taxi?
– No -masculló Nastia entre los dientes-. Vivo aquí al lado. ¿Adonde iba con esas prisas?
– A la parada de autobús -dijo Vadim con aire contrito-. Se lo suplico, déjeme purgar mi culpa. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Quiere que le compre otra chaqueta?
– Sí quiero -contestó ella sorprendiéndole con una sonrisa-. Pero que sea ahora mismo. La necesito para llegar a casa, porque tal como estoy me va a detener la policía, pensarán que soy una vagabunda o algo así. ¿Sabe si por aquí cerca hay una tintorería? Aunque con toda seguridad a esta hora ya estará todo cerrado.
– La hay -contestó Boitsov con ímpetu-. Aquí al lado hay un hotel, tienen una tintorería que está abierta las veinticuatro horas del día, es autoservicio. Venga conmigo, la acompaño.
– ¿En un hotel? -preguntó Nastia con suspicacia-. ¿Se refiere a El Zafiro? Pero si allí sólo aceptan dólares.
– Tienen servicio de cambio. Vamos.
– No -dijo Nastia negando con la cabeza-. De todas formas, saldrá demasiado caro. No llevo tanto dinero encima.
Pasó la mano por la húmeda chaqueta y se la acercó a los ojos. La palma de la mano estaba casi negra de suciedad.
– ¡Por qué demonios tenía que hacerme esto! -exclamó con ira-. ¿Qué quiere que me ponga mañana para ir al trabajo?
– Por eso mismo necesita la tintorería -apostilló Boitsov-. Si no tiene dinero, le prestaré. Palabra de honor, me sabe tan mal, necesito hacer algo por usted. Se lo ruego, haga el favor, deje que al menos le pague la tintorería. Escuche, señorita, se lo pido por favor.
– De acuerdo, vamos allá -dijo ella lanzando un suspiro de cansancio-. Pero déjeme su teléfono, mañana le llamaré y le devolveré el dinero.
– ¿Tiene que ser así? -preguntó Boitsov con sonrisa picara.
– Tiene que ser así -respondió Nastia con firmeza.
Se encaminó con decisión hacia el hotel El Zafiro y acto seguido se llevó la mano a la espalda lanzando un gemido.
Читать дальше