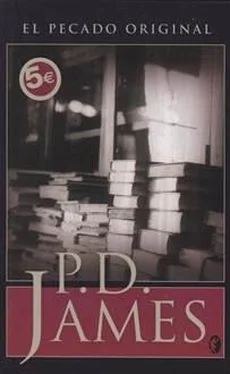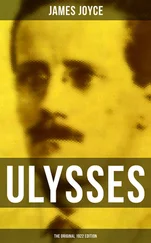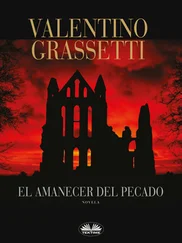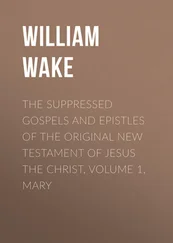Mientras tanto, debía procurar que no se le entumecieran demasiado los miembros. Las manos, torcidas con violencia tras la espalda, estaban atadas con algo blando, quizá su corbata o un calcetín. Después de todo, Gabriel no debía de ir preparado para más de una víctima. Sin embargo, había resuelto el problema con eficacia: a Frances le resultaba imposible liberarse. Los tobillos estaban atados con la misma firmeza, aunque en una postura más cómoda. Sin embargo, incluso atada podía tensar y relajar los músculos de las piernas, y el hecho de entregarse a tan pequeño preparativo para la fuga le proporcionó fuerzas y valor. Se dijo, además, que no debía perder la esperanza de ser rescatada. ¿Cuánto tardaría James en descubrir que había desaparecido? Probablemente no haría nada antes de una hora; achacaría su retraso al tráfico o a algún problema en el metro. Pero luego llamaría al número 12 y, al no obtener respuesta, intentaría localizar a Claudia en su piso del Barbican. Y tal vez ni siquiera entonces se sintiera excesivamente preocupado. Pero sin duda no esperaría más de una hora y media. Quizá tomaría un taxi para ir al número 12. Quizá, con algo de suerte, oiría el ruido del motor del Porsche encerrado en el garaje. Una vez encontrado el cadáver de Claudia y conocida la ausencia de Dauntsey, se daría la alarma a todas las unidades de la policía para que interceptaran su coche. Debía aferrarse a esa esperanza.
Gabriel seguía conduciendo. Frances, por su parte, no podía consultar el reloj para saber qué hora era, y tampoco tenía ni idea de qué dirección llevaban. No malgastó sus energías preguntándose por qué Gabriel había matado. Era inútil; eso sólo podía decírselo él, y quizás al final se lo dijera. Lo que hizo, en cambio, fue pensar en su propia vida. ¿Qué había sido su vida, sino una serie de concesiones? ¿Qué le había dado a su padre, sino una aquiescencia tímida que sólo había servido para reforzar su insensibilidad y su desdén? ¿Por qué había ingresado tan dócilmente en la empresa cuando él se lo había indicado, para encargarse del departamento de derechos y contratos? Podía realizar su trabajo satisfactoriamente; era concienzuda y metódica, minuciosa en los detalles. Pero no era eso lo que quería hacer con su vida. ¿Y Gerard? En el fondo de su corazón, siempre había sabido que su explotación sexual no era más que eso; Gerard la había tratado con desprecio porque ella se había convertido en un ser despreciable. ¿Quién era, en realidad? ¿Qué era? Frances Peverell, mansa, complaciente, bondadosa, la que nunca se quejaba, un apéndice de su padre, de su amante, de la empresa. Ahora que su vida quizá llegaba a su fin, al menos podía decir: «Soy Frances Peverell. Soy yo misma.» Si vivía para casarse con James, al menos podría ofrecerle un trato de igualdad. Había encontrado valor para afrontar la muerte, pero eso, a fin de cuentas, no era tan difícil. Miles de personas lo hacían a diario, incluso niños. Ya era hora de que encontrase el mismo valor para afrontar la vida.
Se sentía curiosamente en paz. De vez en cuando rezaba una oración, pronunciaba mentalmente los versos de alguno de sus poemas favoritos, rememoraba momentos de alegría. Incluso intentó dormir un poco, y tal vez lo habría conseguido si un bandazo del coche no la hubiera sobresaltado. Gabriel debía de conducir por un terreno escabroso. El Rover se bamboleaba, daba tumbos, saltaba en los baches, y Frances con él. Después vino otro tramo menos irregular, seguramente, pensó ella, una pista de tierra. Entonces el coche se detuvo y le oyó abrir la portezuela.
En Hillgate Village, James echó otra mirada al reloj que reposaba sobre la repisa de la chimenea. Eran las 7.42. Había transcurrido algo más de una hora desde que llamara a Frances. Ya tendría que haber llegado. Repitió una vez más el cálculo rápido que había venido haciendo durante los últimos sesenta minutos. Entre Bank y Notting Hill Gate había diez estaciones; contando dos minutos por estación, serían unos veinte para todo el trayecto, y quince minutos para llegar a Bank. Pero quizá no había encontrado a Claudia y había tenido que llamar un taxi. Aun así, el viaje no podía durar sesenta minutos, ni siquiera en hora punta y por el centro de Londres, a no ser que hubiera un atasco excepcional, calles cerradas o una alerta terrorista. Volvió a llamar a casa de Frances; tal como suponía, no hubo respuesta. A continuación marcó de nuevo el número de Claudia, pero también fue en vano. Eso no le sorprendió: Claudia había podido ir directamente a reunirse con Declan Cartwright, o quizá tenía un compromiso para ir a cenar o al teatro. Nada le permitía suponer que Claudia tuviera que estar en casa. Conectó la radio y sintonizó una emisora local, pero tuvo que esperar otros diez minutos para escuchar el boletín de noticias. Se advertía a los viajeros que había una retención en la Central Line. No dieron ninguna razón, cosa que habitualmente indicaba la existencia de una amenaza del IRA, pero dijeron que cuatro estaciones entre Holborn y Marble Arch se hallaban cerradas al público. Así que ésta era la explicación. Frances aún podía tardar una hora más en llegar. Así pues, no le quedaba más remedio que armarse de paciencia y esperar.
Empezó a recorrer con nerviosismo la sala de estar. Frances sufría una ligera claustrofobia. Él sabía lo mucho que detestaba utilizar el túnel peatonal de Greenwich. Le disgustaba viajar en metro. No estaría atrapada allí si no hubiera querido acudir a toda prisa para estar a su lado. James esperó que no se hubieran apagado las luces del tren, que no tuviera que permanecer sentada, sin amigos, en la más completa oscuridad. Y de súbito tuvo una visión extraordinariamente vivida y angustiosa de Frances abandonada, moribunda, en un túnel oscuro y opresivo, lejos de él, inalcanzable y sola. Expulsó de su mente esa imagen morbosa y miró de nuevo el reloj. Esperaría media hora más e intentaría ponerse en contacto con los Transportes de Londres para averiguar si la línea ya estaba abierta o cuánto calculaban que iba a prolongarse el retraso. Se acercó a la ventana y, moviéndose tras las cortinas, contempló la calle iluminada y anheló que su fuerza de voluntad pudiera hacerla aparecer.
Daniel se hallaba por fin en la A12, donde el tráfico era más ligero. Procuraba no exceder el límite de velocidad; sería desastroso que lo parara una patrulla de la policía. Pero Dauntsey debía tomar las mismas precauciones para no llamar la atención, para no ser detenido. En este sentido circulaban en iguales condiciones, pero su coche era más rápido. Pensó en la mejor manera de adelantarlo una vez tuviera su presa a la vista. En circunstancias normales, casi con toda seguridad Dauntsey reconocería su coche, probablemente lo identificaría al primer vistazo, pero no creía que se hubiera dado cuenta de que alguien le seguía. No estaría atento a la presencia de un perseguidor. Lo mejor sería esperar a que la carretera se llenara y arriesgarse a adelantarlo mientras sus coches se mezclaban en la corriente del tráfico.
Y entonces, por primera vez, se acordó de Claudia Etienne. Le horrorizó que, en su preocupación por dar alcance a Dauntsey y advertirle cuál era su situación, no se le hubiera ocurrido pensar que ella podía correr peligro. Pero seguro que estaba bien. Cuando la había visto por última vez se disponía a irse a casa; ya debía de encontrarse a salvo. Dauntsey iba delante de él, en el Rover. El único riesgo era que ella hubiese decidido visitar a su padre y en aquel mismo instante se hallara camino de Othona House; pero ésa era una razón de más para llegar allí el primero. No valía la pena tratar de detener a Dauntsey, adelantarlo, hacerle señas con la mano. Dauntsey sólo pararía si se veía obligado a hacerlo, y Daniel necesitaba hablar con él, prevenirlo, pero con calma, no embistiéndolo con su coche. La última escena de la tragedia debía desarrollarse en paz.
Читать дальше