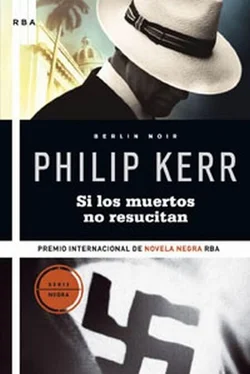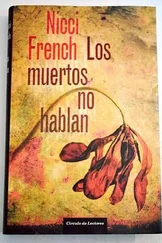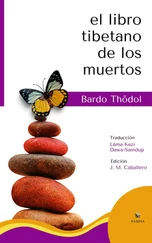Reles se encogió de hombros.
– Le canto las cifras y él toma nota. Ambos sabemos que un día u otro lo comprobará todo, conque, ¿para qué iba a engañarlo?
Lansky asintió.
– No cabe duda de que eso está verboten.
Fuimos hacia el ascensor. Cuando entré en uno de los coches, Reles me agarró por el brazo y dijo:
– Empiezas a trabajar mañana. Ven hacia las diez y te enseño todo esto.
– De acuerdo.
Bajé al casino. Estaba un poco impresionado por las compañías de las que me rodeaba últimamente. Tenía la sensación de haber estado en Berghof, en audiencia con Hitler y otros jefazos nazis.
Al día siguiente, cuando volví al Saratoga a la diez de la mañana, como habíamos quedado, el ambiente había cambiado por completo. Había policías por todas partes: tanto en la calle como en el vestíbulo de entrada. Cuando pedí a la recepcionista que avisase a Max Reles de mi llegada, me dijo que habían prohibido subir al ático a todo el mundo, salvo a los dueños y a la policía.
– ¿Qué ha ocurrido? -pregunté.
– No lo sé -dijo la recepcionista-. No quieren decirnos nada, pero se rumorea que los rebeldes han matado a un cliente del hotel.
Di media vuelta, me dirigí a la salida y me encontré con la pequeña figura de Meyer Lansky.
– ¿Te vas? -preguntó-. ¿Por qué?
– No me permiten subir -dije.
– Ven conmigo.
Lo seguí hasta el ascensor; allí, un policía iba a cerrarnos el paso, cuando su superior reconoció al gangster y lo saludó. Una vez dentro, Lansky se sacó del bolsillo una llave igual que la de Waxey… y la utilizó para subir al ático. Me di cuenta de que le temblaba la mano.
– ¿Qué ha ocurrido? -pregunté.
Lansky sacudió la cabeza.
Se abrieron las puertas del ascensor y vimos más policías; en la sala de estar se encontraban un capitán militar, Waxey, Jake Lansky y Moe Dalitz.
– ¿Es cierto? -preguntó Meyer Lansky a su hermano.
Jake Lansky era un poco más alto que su hermano y tenía las facciones más duras. Usaba gruesas gafas de culo de botella y sus cejas parecían una pareja de tejones apareándose. Llevaba un traje de color crema con camisa blanca y pajarita. Se le notaban las arrugas de la risa, pero en ese momento estaba serio. Asintió con gravedad.
– Es cierto.
– ¿Dónde?
– En su despacho.
Fui detrás de los hermanos Lansky hasta el despacho de Max Reles. Cerraba la marcha un capitán de policía uniformado.
Habían cambiado la decoración de las paredes. Parecía que hubiese pasado por allí Jackson Pollock y se hubiera expresado activamente con una brocha de techo y un bote grande de pintura roja. Salvo que no era pintura roja lo que salpicaba toda la oficina, sino sangre, mucha sangre. Además, Max Reles iba a tener que cambiar la alfombra de chinchilla, aunque no sería él quien fuese a la tienda a comprar una nueva. Él ya no compraría nada nunca más, ni siquiera un féretro, que era lo que más falta le hacía en ese momento. Yacía inmóvil en el suelo, con la misma ropa que llevaba la noche anterior, parecía, aunque la camisa azul ahora tenía algunas manchas oscuras. Miraba al techo, forrado de corcho, con un solo ojo. El otro le faltaba. Por lo que se veía, le habían dado dos tiros en la cabeza, pero había muchas posibilidades de que tuviera dos o tres más, entre el pecho y la espalda. Aquello era un verdadero homicidio de estilo gangster, sobre todo porque el pistolero se había asegurado a conciencia de dejarlo bien muerto. Sin embargo, aparte del capitán que había entrado en el despacho con nosotros -al parecer por curiosidad, más que otra cosa-, allí no había agentes de policía, nadie que hiciese fotografías al cadáver ni tomase medidas con una cinta métrica, nada de lo que podía esperarse en casos así. Bueno, estábamos en Cuba, claro, me dije, donde siempre se tardaba un poquito más en hacer las cosas, incluso, tal vez, en mandar forenses al lugar del crimen. Max Reles estaba muerto y, por lo tanto, ¿qué prisa había?
Después de entrar nosotros, asomó Waxey por la puerta del despacho de su difunto jefe. Tenía lágrimas en los ojos y llevaba en la mano un pañuelo que parecía una sábana de cama de matrimonio. Se sorbió la nariz y luego se sonó estentóreamente, como un barco de viajeros que llega a puerto.
Meyer Lansky lo miró con irritación.
– Pero, ¿dónde demonios te habías metido tú cuando le volaron la tapa de los sesos? -dijo-. ¿Dónde estabas, Waxey?
– Aquí mismo -susurró Waxey-, como siempre. Creía que el jefe se había ido a dormir después de llamar a F. B. Siempre se acostaba temprano, después de hablar con él, no fallaba, era como un reloj. No me enteré hasta las siete de esta mañana, cuando vine aquí y lo encontré así. Muerto.
Añadió la última palabra como si pudiera haber alguna duda.
– No lo mataron con una escopeta de perdigones, Waxey -dijo Lansky-. ¿No oíste nada?
Waxey negó con un pesaroso movimiento de cabeza.
– Nada, como ya he dicho.
El capitán de policía terminó de encender un cigarrillo pequeño y dijo:
– ¿Es posible que matasen al señor Reles durante los fuegos artificiales de anoche? Porque, entonces, los disparos no se habrían oído.
Era un tipo más bien menudo, atractivo y lampiño. El limpio uniforme verde oliva que llevaba armonizaba con el tono moreno claro de su tez. Hablaba inglés con un ligerísimo acento español y, mientras hablaba, se apoyaba con naturalidad en la jamba de la puerta, como si no estuviera haciendo nada más que proponer con poco ánimo una solución para arreglar un coche estropeado. Casi como si en realidad no le importase quién había matado a Max Reles. Y tal vez fuera así. Tampoco en el ejército de Batista despertaba mucho interés la presencia de gangsters estadounidenses en Cuba.
– Los fuegos artificiales empezaron a medianoche -prosiguió el capitán-. Duraron unos treinta minutos. -Salió a la azotea por la puerta corredera de cristal-. Es posible que el asesino disparase al señor Reles desde aquí fuera aprovechando el ruido, que fue considerable.
Salimos detrás del capitán.
– Probablemente trepase desde el octavo piso por el andamio que hay alrededor del anuncio luminoso del hotel.
Meyer Lansky echó un vistazo hacia abajo.
– Es una altura tremenda -murmuró-. ¿Qué opinas tú, Jake?
Jake Lansky asintió.
– El capitán tiene razón. El tirador tuvo que subir aquí o, si no, tendría una llave, en cuyo caso tendría que haber pasado por donde estaba Waxey, pero eso es menos probable.
– Menos probable -dijo su hermano-, pero no imposible.
Waxey negó rotundamente con un movimiento de cabeza.
– De ninguna manera -murmuró encolerizado.
– A lo mejor te dormiste -dijo el capitán.
Waxey se indignó tanto que Jake Lansky se interpuso entre el capitán y él e intentó suavizar la situación, que se había puesto muy tensa de pronto. Cualquier cosa que afectase a Waxey podía acarrear mucha tensión.
Con una mano firmemente apoyada contra el pecho de Waxey, Jake Lansky dijo:
– Meyer, no te he presentado al capitán Sánchez. El capitán trabaja en la comisaría de la esquina con Zulueta. Capitán Sánchez, le presento a mi hermano, Meyer. Y aquí -dijo, mirándome a mí- el señor…
Titubeó un momento, pero no intentando recordar mi verdadero nombre -entendí que de ése se acordaba-, sino el falso.
– Carlos Hausner -dije.
El capitán asintió y, a continuación, siguió hablando, dirigiéndose siempre a Meyer Lansky.
– Acabo de hablar con el Excelentísimo Señor Presidente hace tan sólo unos minutos -dijo-. En primer lugar, señor Lansky, me ha pedido que le transmita sus más sinceras condolencias por tal dolorosa pérdida. También desea comunicarle que la policía de La Habana hará cuanto esté en su mano por descubrir al perpetrador de tan odioso crimen.
Читать дальше