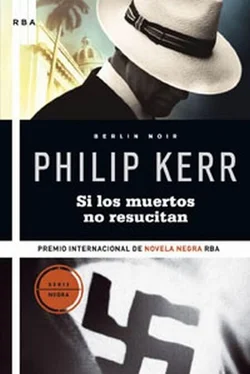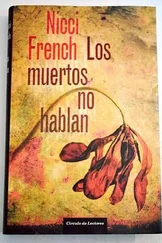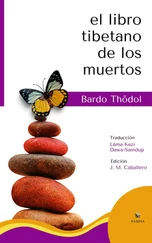Empecé a jugar al backgammon en Uruguay. Me enseñó un antiguo campeón en el café del hotel Alhambra, en Montevideo. Sin embargo, la vida en Uruguay era cara, mucho más que en Cuba, y fue el principal motivo por el que me había ido a vivir a la isla. Por lo general, en La Habana jugaba en un café de la Plaza de Armas con un par de libreros que vendían libros de segunda mano y sólo apostábamos unos centavos. Me gustaba el backgammon porque era limpio, por la disposición de las fichas en los puntos y el orden con que se iban sacando del tablero hasta terminar la partida. Esa limpieza y ese orden característicos me asombraban porque me resultaban muy alemanes. También me gustaba por la mezcla de suerte y destreza que requería; hacía falta más suerte que en el bridge y más destreza que en el blackjack. Sin embargo, para mí, su mayor atractivo era el componente de riesgo contra la banca celestial, el competir con el mismísimo sino. Me complacía pensar que cada tirada de dados era una invocación a la justicia cósmica. Así había vivido la vida yo, en cierto modo: a contrapelo.
En realidad, no estaba jugando con García -él no era más que la cara fea de la suerte-, sino contra la vida misma.
Y así, volví a encender el puro, a darle vueltas en la boca, y llamé a un camarero.
– Póngame una garrafa pequeña de schnapps de melocotón, frío pero sin hielo -le dije.
No pregunté a García si quería tomar algo. No me importaba. Lo único que me importaba en ese momento era darle una paliza.
– ¿No es bebida de mujeres? -dijo.
– No creo -dije-. Tiene cuarenta grados, pero piense usted lo que quiera.
Cogí mi cubilete.
– ¿Y usted, señor? -El camarero seguía allí.
– Daiquiri con lima.
Seguimos con el juego. García perdió la siguiente partida a puntos y también la siguiente, cuando no se dobló. Cada vez cometía más errores, dejaba solas, a mi merced, fichas que no debía y se doblaba cuando no convenía. Empezó a perder mucho y, hacia las diez y cuarto, le había ganado más de mil pesos y estaba muy satisfecho de mí mismo.
El argumento a favor del darwinismo que mi oponente tenía por cara seguía sin acusar emoción alguna, pero supe que estaba nervioso por la forma en que tiraba los dados. En el backgammon, es costumbre tirarlos dentro de la propia casa; los dos deben quedar planos sobre una cara. Sin embargo, en la última ronda, García no había dominado bien la mano y los dados habían caído al otro lado de la barra o montados. Según las reglas, esas tiradas no eran válidas y debía volver a tirar; una de las veces se quedó sin un útil doble que le había salido.
Además, había otra razón por la que yo lo había puesto nervioso. Teníamos la apuesta en diez pesos y propuso que la aumentásemos. Eso es señal segura de que quien lo propone ha perdido mucho y está ansioso por recuperarse lo antes posible. Sin embargo, eso significa incumplir el principio fundamental del juego, que son los dados los que dictan cómo hay que jugar, no el dado de doblar ni el dinero.
Me apoyé en el respaldo y tomé un sorbo de schnapps.
– ¿En cuánto ha pensado?
– Digamos que cien pesos la partida.
– De acuerdo, pero con una condición: que entre en juego la regla beaver.
Sonrió casi como si hubiera estado a punto de proponerlo él también.
– De acuerdo.
Cogió el cubilete y, aunque no le tocaba abrir el juego, sacó un seis.
A mí me salió un uno. García ganó la tirada y al mismo tiempo marcó el tanto de barra. Se acercó más a la mesa, ansioso por recuperar su dinero. Una fina capa de sudor le cubrió la elefantiásica cabeza y, al verlo, le ofrecí doblarnos inmediatamente. García lo aceptó y quiso hacer lo mismo que yo, pero tuve que recordarle que todavía no había tirado yo. Me salió un cuatro doble, con lo que pude saltar su punto de barra con mis corredoras, con lo que de nada le sirvió, de momento.
García se estremeció ligeramente, pero se dobló de todas maneras y sacó un decepcionante dos y uno. Ahora tenía yo el cubo de apuestas y, con la sensación de contar con la ventaja psicológica, le di la vuelta, dije: Beaver y lo doblé efectivamente sin necesitar su consentimiento. Entonces me detuve y le ofrecí doblar, además del beaver. Se mordió el labio y, sabiendo que estaba en juego una pérdida de ochocientos pesos -además de lo que había perdido ya-, tendría que haberlo rechazado. En cambio, lo aceptó. Entonces me salió un seis doble, con lo que pude ganar el tanto de barra y diez más. La partida era mía, con una apuesta de mil seiscientos pesos.
Empezó a tirar con mayor inquietud. Primero le cayeron los dados de canto, luego le salió un cuatro doble, con lo que habría podido salir del agujero en el que estaba, de no haber caído uno de los dados en su tablero exterior y, por tanto, no valía. Recogió los dos furiosamente, los echó al cubilete y volvió a tirar con muchísima menos fortuna: un dos y un tres. A partir de ahí, las cosas se le deterioraron rápidamente y, poco después, le cerré el paso por mi casa, y además tenía dos fichas en la barra.
Empecé a sacar las mías del tablero, mientras él no podía mover. Corría verdadero peligro de no poder rescatar ninguna de las suyas antes de que terminase yo de sacar las mías. Eso se llamaba gammon y habría tenido que pagarme el doble de la apuesta total.
Tiraba ya como un loco, sin rastro de su anterior sangre fría. Cada vez que tiraba, no podía mover. Había perdido el juego, no le quedaba más que hacer que procurar salvarse del gammon. Por fin, pudo volver al tablero y correr hacia casa, mientras que a mí me quedaban sólo seis fichas por retirar. Sin embargo, le salían tiradas bajas y avanzaba despacio. Unos segundos después, la partida y el gammon eran míos.
– Gammon -dije en voz baja-, es decir, el doble de la apuesta. Calculo que son tres mil doscientos pesos, más los mil ciento cuarenta que me debía ya, son…
– Sé sumar -dijo bruscamente-. Se me dan bien las matemáticas.
Me resistí a la tentación de apostillar que lo que no se le daba bien era el backgammon.
García consultó la hora. Yo también. Eran las once menos veinte.
– Tengo que marcharme -dijo, y cerró el tablero bruscamente.
– ¿Piensa volver después del club? -pregunté.
– No lo sé.
– Bien. Estaré un rato por aquí, por si quiere tomarse la revancha.
Ambos sabíamos que no volvería. Sacó un fajo de cincuenta billetes de cien pesos, contó cuarenta y tres y me los entregó.
Asentí y dije:
– Más el diez por ciento para la casa, son doscientos cada uno. -Señalé con la mano los billetes que le quedaban-. A las bebidas invito yo.
Resentido, sacó otro par de billetes y me los dio. A continuación, bajó los cierres del feo tablero, se lo puso bajo el brazo y se largó rápidamente abriéndose paso entre los demás jugadores como un personaje de película de miedo.
Me metí las ganancias en el bolsillo y me fui de nuevo en busca del director del casino. Parecía que no se hubiese movido desde que había hablado con él.
– ¿Ha terminado el juego? -preguntó.
– De momento, sí. El señor García tiene que pasar por su club y yo tengo una reunión arriba con el señor Reles. Puede que después continuemos. Le dije que le esperaría aquí para darle la revancha, si quería, conque ya veremos.
– Les guardaré la mesa -dijo el director.
– Gracias. ¿Sería tan amable de avisar al señor Reles de que voy arriba a verlo?
– Por supuesto.
Le di cuatrocientos pesos.
– El diez por ciento de la apuesta. Supongo que es lo normal.
El director sacudió la cabeza.
– No es necesario. Gracias por ganarle. Hacía ya mucho tiempo que deseaba ver humillado a ese cerdo. Y, por lo que veo, la paliza ha sido de órdago.
Читать дальше