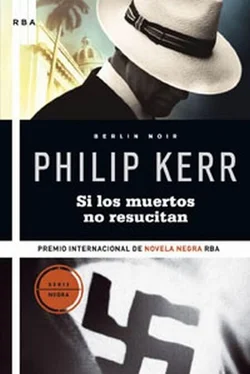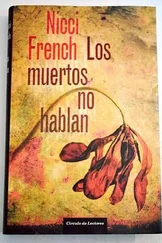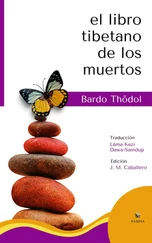– ¡No, por Dios! No es nada político. Lo que le interesa a él es la gente, no las ideologías.
– Muy sabio.
– Pero no lo demuestra.
La banda empezó a tocar y me quejé. Lo hacía de una manera que mareaba, balanceándose de un lado a otro. Uno de ellos tocaba una flauta de brujo, otro golpeaba un monótono cencerro que inspiraba lástima por las vacas. Las melodías cantadas sonaban a silbato de tren de mercancías. La chica aullaba solos y tocaba la guitarra. Todavía no había visto una guitarra sin que me entrasen ganas de clavar un clavo con ella en un trozo de madera… o en la cabeza del idiota que la tocaba.
– Bueno, no tengo más remedio que marcharme -dije.
– ¿Qué pasa? ¿No te gusta la música?
– Desde que estoy en Cuba, no. -Terminé mi bebida y volví a mirar el reloj-. Oye -dije-, no voy a tardar más de una hora. ¿Por qué no quedamos para comer?
– No puedo, debo volver. Esta noche tengo invitados a cenar y necesito llevar unas cuantas cosas al cocinero. Me encantaría que vinieses, si puedes.
– De acuerdo, acepto.
– Es en Finca Vigía, en San Francisco de Paula. -Abrió el bolso, sacó una libreta y escribió la dirección y el número de teléfono-. ¿Por qué no vienes un poco antes? Sobre las cinco, por ejemplo, antes de que lleguen los demás invitados, y así nos ponemos al día.
– Con mucho gusto. -Cogí la libreta y anoté mi dirección y número de teléfono-. Toma -dije-, por si todavía piensas que voy a huir de ti.
– Me alegro de volver a verte, Gunther.
– Yo también, Noreen.
Al llegar a la puerta del bar, miré atrás, al público del Floridita. Nadie prestaba atención a la banda, ni lo fingía siquiera. Al menos, mientras hubiera tanto que beber. El barman hacía daiquiris como si fueran la oferta del día, de doce en doce. Por lo que había oído y leído sobre Ernest Hemingway, así le gustaban a él, de doce en doce.
Compré unos petit robustos en la tienda de la fábrica de puros y me los llevé al fumadero, donde unos cuantos hombres, Robert Freeman entre ellos, habitaban en un mundo casi infernal de volutas de humo, cerillas encendidas y brillantes brasas de tabaco. El olor de ese salón me recordaba indefectiblemente a la biblioteca del hotel Adlon y casi veía a Louis Adlon delante de mí con uno de sus Upmann predilectos entre los dedos, enguantados de blanco.
Freeman era un tipo ancho y directo que parecía más sudamericano que británico. Hablaba español bien, para ser inglés -más o menos como yo-, aunque no era de extrañar, teniendo en cuenta la historia de su familia: su bisabuelo, James Freeman, había empezado a vender puros cubanos en 1839. Escuchó amablemente mi propuesta y después me contó sus propios planes de expansión del negocio familiar:
– Tenía una fábrica de puros en Jamaica hasta hace poco, pero la producción allí es muy variable, como los propios jamaicanos; por eso la he vendido y he preferido concentrarme en la venta de habanos en Gran Bretaña. Quiero comprar un par de empresas más, que me darán aproximadamente el veinte por ciento del mercado británico. Sin embargo, el alemán… No sé. ¿Existe un mercado alemán? Dímelo tú, muchacho.
Le conté que Alemania era miembro de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y que gracias a la beneficiosa reforma del sistema monetario de 1948, había experimentado el mayor crecimiento de la historia de los países europeos. Le hablé del aumento del treinta y cinco por ciento de la producción industrial y de la subida de la agrícola, que había superado los límites de la época anterior a la guerra. Es increíble la cantidad de información real que se encuentra hoy en la prensa alemana.
– La cuestión no es si puede uno permitirse el intento de hacerse con una cuota del mercado alemán, sino si puede permitirse dejar de intentarlo -le dije.
El planteamiento lo impresionó. Y a mí también. Era agradable hablar del mercado de exportación, y no de informes forenses, para variar.
Sin embargo, sólo podía pensar en Noreen Eisner, en que la había encontrado de nuevo después de tanto tiempo. ¡Veinte años! Casi parecía un milagro, con lo que habíamos vivido cada cual por su lado, ella conduciendo una ambulancia en la Guerra Civil Española y yo, en la Alemania nazi y en la Rusia soviética. En realidad, no tenía intenciones románticas respecto a ella. Veinte años son demasiados para que los sentimientos sobrevivan. Por otra parte, lo nuestro no había durado más que unas semanas. De todos modos, esperaba que pudiésemos volver a ser amigos. No tenía yo muchas amistades en La Habana y me apetecía recordar viejas anécdotas con alguien en cuya compañía pudiese volver a ser yo mismo. Mi verdadero yo, no la persona que se suponía que era. Hacía cuatro años que no podía ser tan sincero. ¿Qué habría dicho un hombre como Robert Freeman si le hubiese contado la vida de Bernie Gunther? Seguramente se habría tragado el puro. Sin embargo, nos despedimos cordialmente y me aseguró que volveríamos a hablar en cuanto hubiese comprado las dos empresas de la competencia que le darían derecho a vender productos de las marcas Montecristo y Ramón Allones.
– ¿Sabes una cosa, Carlos? -dijo, al tiempo que salíamos del fumadero-. Eres el primer alemán con quien hablo, desde antes de la guerra.
– Germanoargentino -puntualicé.
– Sí, claro. No es que tenga nada en contra de los alemanes, entiéndeme. Ahora estamos todos en el mismo bando, ¿verdad? Contra los comunistas y todo eso. ¿Sabes una cosa? A veces no sé qué pensar sobre lo que pasó entre nuestros dos países. Me refiero a la guerra, a los nazis y a Hitler. ¿Qué opinas tú?
– Procuro no pensar en ello, siquiera -dije-, pero cuando lo pienso, me parece que, durante una época, la lengua alemana se redujo a palabras muy largas y muy poco pensamiento.
Freeman soltó una risita al tiempo que chupaba el puro.
– En efecto -dijo-. Sí, en efecto.
– Está en el destino de todas las razas. Todas se creen las elegidas de Dios -añadí-, pero la estupidez de querer imponerlo sólo se da en el de algunas.
Al pasar por la sala de ventas vi una fotografía del primer ministro británico con un puro en la boca y asentí con un movimiento de cabeza.
– Y digo más. Hitler no bebía ni fumaba y gozó siempre de buena salud, hasta que se pegó un tiro.
– En efecto -dijo Freeman-. Sí, en efecto.
Finca Vigía estaba a unos doce kilómetros del centro de La Habana en dirección sureste. Era una casa colonial española de un solo piso en medio de una propiedad de unas ocho hectáreas, que dominaba una hermosa panorámica del norte de la bahía. Aparqué al lado de un descapotable de color limón, modelo Pontiac Chieftain (el de la cabeza de jefe indio en el capó, que brilla cuando se encienden los faros). Había algo remotamente africano en la blanca casa y su situación y, al salir del coche y echar un vistazo alrededor, a los mangos y las enormes jacarandás, casi podía creer que estaba en Kenia, de visita en casa de un importante delegado de distrito.
La impresión se acentuaba mucho en el interior. La casa era un museo de la gran afición de Hemingway a la caza. En todas las numerosas, espaciosas y aireadas habitaciones, incluido el dormitorio principal -aunque no en el cuarto de baño-, había cabezas de kudúes, búfalos de agua e íbices. En resumen, de cualquier animal con cuernos. No me habría extrañado encontrar allí la cabeza del último unicornio. O puede que de un par de ex esposas. Además de los trofeos había gran cantidad de libros, incluso en el cuarto de baño y, al contrario que los de mi casa, parecía que los hubiesen leído todos. Los suelos eran de baldosa y sin moqueta, por lo general, y debían de resultar duros para los innumerables gatos que parecían los dueños de la mansión. En las encaladas paredes no había cuadros, sólo algunos carteles de corridas de toros. Los muebles se habían elegido más por la comodidad que por la elegancia. El sofá y los sillones de la sala de estar lucían unas fundas de flores que ponían una nota discordante de feminidad en medio de tanta afición masculina a la muerte. En el centro de la sala, como el diamante de veinticuatro quilates que, incrustado en el suelo del vestíbulo del Capitolio Nacional de La Habana, señala el kilómetro cero desde donde se miden todas las distancias de la isla, se encontraba un mueble bar con más botellas que un camión de cervezas.
Читать дальше