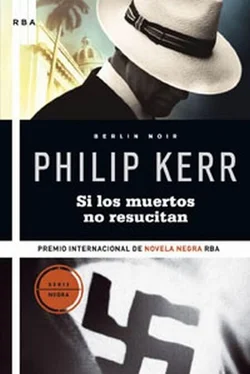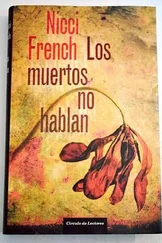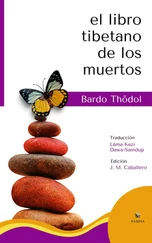Pero Noreen no estaba preparada para reírse. Todavía no. Encendió un cigarrillo y tiró la cerilla a los arbustos.
– Si tuvieras una hija de diecinueve años, ¿te gustaría que viviese en La Habana?
– Dependería de lo guapas que fuesen sus amistades.
Noreen hizo una mueca rara.
– Precisamente por eso creo que estaría mejor en Rhode Island. En La Habana hay muy malas influencias. Demasiado sexo fácil, demasiado alcohol barato.
– Por eso vivo aquí.
– Y va con mala gente -prosiguió sin hacerme caso-. Precisamente por eso te he pedido que vinieses hoy aquí, por cierto.
– ¡Vaya! ¡Y yo soy tan ingenuo que creía que me habías invitado por motivos sentimentales! Todavía pegas duro, Noreen.
– No era mi intención.
– ¿No?
Lo dejé pasar. Olí el vaso un momento y disfruté del ardiente aroma. El bourbon olía como la taza de café del diablo.
– Créeme, encanto: se puede vivir en sitios mucho peores que Cuba. Lo sé. He intentado vivir en algunos. Durante la posguerra, Berlín no era el dormitorio de la Ivy League, y Viena tampoco, sobre todo para las jovencitas. Los soldados rusos castigan a los proxenetas y a los gigolos de playa por ser malas influencias, Noreen. No es propaganda anticomunista de derechas, cielo, es la pura verdad. Y, hablando de tan delicado tema, ¿le has contado muchas cosas de mí?
– No, no muchas. Hasta hace unos minutos, no sabía cuánto había que contar. Lo único que me dijiste esta mañana (y, por cierto, no te dirigías directamente a mí, sino a la empleada de La Moderna Poesía) fue que te llamabas Carlos Hausner. ¿Por qué demonios elegiste ese nombre como pseudónimo? Carlos es nombre de campesino mexicano gordo de película de John Wayne. No, Carlos no cuadra contigo. Supongo que por eso te llamé por tu verdadero nombre, Bernie… Bueno, es que se me escapó cuando le contaba lo de Berlín, en 1934.
– Es una pena, con las molestias que tuve que tomarme para cambiármelo. Para que sepas la verdad, Noreen, si las autoridades me descubren, podrían deportarme a Alemania, lo cual sería incómodo, por no decir otra cosa. Como te he dicho, hay gente (rusos) a la que seguramente le gustaría mucho echarme el lazo.
Me miró con recelo.
– Puede que te lo merezcas.
– Puede. -Dejé el vaso en la mesa y sopesé el comentario mentalmente un momento-. Sin embargo, eso de que quien la hace la paga casi siempre pasa sólo en los libros. Claro que, si crees que me lo merezco, más vale que me largue.
Entré en la casa y volví a salir por la puerta principal. Ella estaba en la barandilla de la galería, por encima de las escaleras por las que se bajaba hasta mi coche.
– Lo lamento -dijo-. No creo que te lo merezcas todo, ¿de acuerdo? Sólo estaba bromeando. Vuelve, por favor.
Me paré y la miré con poco entusiasmo. Estaba enfadado y no me importaba que lo supiera. Y no sólo por el comentario de que me merecía que me colgasen. Estaba furioso con ella y conmigo, por no haber dejado más claro que Bernie Gunther había dejado de existir y en su lugar estaba Carlos Hausner.
– Fue tan emocionante volver a verte, después de tantos años… -Parecía que la voz le tropezaba con un jersey de cachemira colgado de un clavo, o algo así-. Siento mucho haber revelado tu secreto. Hablaré con Dinah en cuanto vuelva a casa; le diré que no hable con nadie de lo que le conté, ¿de acuerdo? Me temo que no pensé en las consecuencias que podía tener si le hablaba de ti, pero es que hemos estado muy unidas desde la muerte de su padre. Siempre nos lo contamos todo.
Casi todas las mujeres tienen un regulador de vulnerabilidad que pueden manejar a voluntad y que con los hombres funciona como la miel con las moscas. Noreen había puesto el suyo en marcha. Primero, la contención en la voz y después, un suspiro rasgado. Funcionaba, sí, y eso que sólo lo había puesto al nivel tres o al cuatro, pero todavía tenía el depósito lleno de lo que hace parecer débil al sexo débil. Al momento siguiente, abatió los hombros y se dio la vuelta.
– No te vayas -dijo-. Por favor, no te vayas.
Nivel cinco.
Me quedé en el escalón mirando el puro y, después, al largo y sinuoso sendero que llevaba hasta la carretera principal de San Francisco de Paula. Finca Vigía. Casa oteadora. Un buen nombre, porque, a la izquierda del edificio principal, había algo parecido a una torre, donde alguien podía sentarse a escribir un libro en una habitación del piso más alto, contemplar el mundo desde arriba y tener la sensación de ser un dios o algo parecido. Seguramente por eso algunas personas se convertían en escritores. Se acercó un gato gris y se frotó contra mis espinillas, como si también él quisiera convencerme de que me quedase. Por otra parte, puede que sólo pretendiera desprenderse, a costa de mis mejores pantalones, de un montón de pelos que le sobraban. Al lado de mi coche había otro, sentado como un muelle tieso, listo para impedirme marchar, si acaso su colega felino no lo conseguía. Finca Vigía. Algo me decía que vigilase por mi cuenta y me largase de allí. Que, si me quedaba, podía terminar sin voluntad propia, como un personaje de una novela escrita por un estúpido. Que uno de ellos -Noreen o Hemingway- podría obligarme a hacer algo que no quisiera.
– De acuerdo.
Me salió una voz de animal en la oscuridad… o de orisha del bosque, del mundo de la santería.
Tiré el puro y volví a entrar. Noreen salió a mi encuentro a mitad de camino, detalle generoso por su parte, y nos abrazamos cariñosamente. Todavía me gustaba notar su cuerpo entre mis brazos: me recordó todo lo que se supone que debía recordarme. Nivel seis. Seguía sabiendo ablandarme, de eso no cabía duda. Apoyó la cabeza en mi hombro, pero con la cara vuelta hacia el otro lado, y me dejó inhalar su belleza un ratito. No nos besamos. Todavía no era el momento, sólo estábamos en el nivel seis y ella tenía la cara vuelta hacia el otro lado. Un momento después, se separó y volvió a sentarse.
– Dijiste que Dinah salía con mala gente o algo así -le recordé- y que por eso me habías pedido que viniese.
– Siento haberme expresado tan mal. No es propio de mí. Al fin y al cabo, se supone que las palabras se me dan bien, pero es que necesito que me ayudes… con Dinah.
– Hace mucho que no sé nada de jovencitas de diecinueve años, Noreen. E incluso cuando sabía algo, seguro que estaba completamente equivocado. No sabría qué hacer, aparte de darle una azotaina.
– Me pregunto si funcionaría -dijo ella.
– No creo que sirviera de mucho. Aunque, claro, siempre es posible que me guste, lo cual sería otro motivo para mandarla directamente a Rhode Island. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. El club Barracuda no es sitio para una chica de diecinueve años, aunque los hay mucho peores en La Habana.
– ¡Bah! Ha estado en todos, te lo aseguro. El teatro Shanghai, el cabaret Kursaal, el hotel Chic… Son sólo unos pocos que sé, por las cajas de cerillas que he encontrado en su habitación. Puede que haya ido a sitios peores.
– No, no los hay peores, ni siquiera en La Habana. -Cogí mi vaso de la mesa de cristal y puse el contenido a salvo en mi boca-. Pues sí, lleva una vida salvaje. Como todos los jóvenes de ahora, si las películas no mienten, pero al menos no se dedican a apalear a los judíos. De todos modos, sigo sin saber qué hacer con ella.
Noreen cogió el Old Forester y me rellenó el vaso.
– Bueno, a lo mejor se nos ocurre algo entre los dos, como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? En Berlín. Si las cosas hubieran sido de otra forma, tal vez nosotros no habríamos hecho lo que hicimos. Si hubiera llegado a escribir aquel artículo, quizás hubiésemos evitado las Olimpiadas de Hitler.
Читать дальше