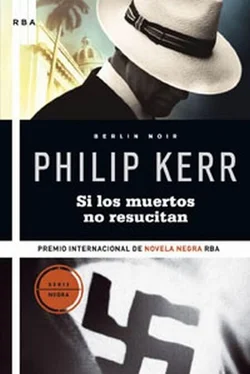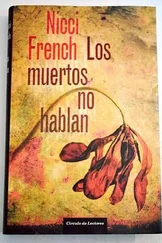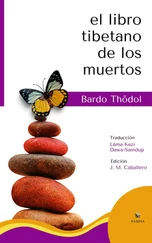– Me alegro de que no lo escribieras, porque podrías estar muerta.
Asintió.
– Aquella temporada, formamos un buen equipo de investigación, Gunther. Tú eras mi Galahad, mi caballero celestial.
– Claro. Me acuerdo de la carta que me escribiste. Me gustaría decirte que todavía la conservo, pero los americanos me reorganizaron los archivos cuando bombardearon Berlín. ¿Quieres que te aconseje sobre Dinah? Ponle un candado en la puerta del dormitorio y dale el toque de queda a las nueve en punto. En Viena funcionó muy bien, cuando las cuatro potencias aliadas se hicieron cargo de la ciudad. También puedes plantearte no prestarle el coche cada vez que te lo pida. Yo en su lugar, con esos tacones que llevaba, lo pensaría dos veces antes de ponerme a andar diez kilómetros hasta el centro de La Habana.
– Me gustaría verlo.
– ¿A mí con tacones? Claro. Soy un habitual del club Palette, aunque allí me conocen mejor por Rita. ¿Sabes una cosa? No está tan mal que los hijos desobedezcan a sus padres con cierta frecuencia. Sobre todo si tenemos en cuenta los errores que cometen los mayores. En especial con hijos tan evidentemente mayores como Dinah.
– Quizás entiendas el problema -dijo- si te lo cuento todo.
– Inténtalo, aunque ya no soy detective, Noreen.
– Pero lo has sido, ¿verdad? -Sonrió con astucia-. Empezaste gracias a mí, como detective privado. ¿Tengo que recordártelo?
– Así lo ves tú, ¿no?
Frunció los labios con disgusto.
– Desde luego, no era mi intención verlo de ninguna manera, como dices tú. Nada más lejos, pero soy madre y me estoy quedando sin recursos en este asunto.
– Te mandaré un cheque, incluidos los intereses.
– ¡Ay, basta ya, haz el favor! No quiero que me des dinero, tengo de sobra, pero al menos podrías callarte un rato y tener la amabilidad de escucharme, antes de abrir fuego con dos cañones. Creo que eso al menos me lo debes. Es justo, ¿no te parece?
– De acuerdo. No te prometo que vaya a oír algo, pero te escucho.
Noreen sacudió la cabeza.
– ¿Sabes una cosa, Gunther? Me asombra que hayas sobrevivido a la guerra. Acabamos de reencontrarnos y ya tengo ganas de pegarte un tiro. -Se rió burlonamente-. Debes andarte con mucho cuidado, lo sabes. En esta casa hay más pistolas que entre los milicianos cubanos. Algunas noches, me siento aquí con Hem y él se pone una escopeta en el regazo para disparar a los pájaros de los árboles.
– Debe de poner en peligro a los gatos.
– No sólo a los malditos gatos -sacudió la cabeza sin dejar de reírse-, ¡también a la gente!
– Mi cabeza quedaría muy bien en tu cuarto de baño.
– ¡Qué idea tan horrible! ¡Me estarías mirando cada vez que me bañase!
– Estaba pensando en tu hija.
– Ya basta. -Noreen se levantó bruscamente-. ¡Maldito seas! ¡Fuera! -dijo-. ¡Lárgate de una puta vez!
Volví a salir de la casa.
– Espera -me soltó-. Espera, por favor.
Esperé.
– ¿Cómo puedes ser tan animal?
– Supongo que no estoy acostumbrado a la sociedad humana -dije.
– Escucha, por favor. Podrías ayudarla, creo que eres la única persona que puede. Más de lo que te imaginas. La verdad es que no sé a quién más podría pedírselo.
– ¿Se ha metido en un lío?
– No, no exactamente, al menos de momento. Verás, sale con un hombre mucho mayor que ella. Me preocupa que pueda terminar como… como Gloria Grahame en aquella película, Los sobornados, ya sabes, cuando aquel cabrón perverso le tira café hirviendo a la cara.
– No la he visto. La última película que vi fue Peter Pan.
Nos volvimos los dos al ver aparecer un Oldsmobile blanco por la entrada. Tenía visera de protección solar y ruedas blancas y hacía un ruido como el autobús de Santiago.
– ¡Mierda! -exclamó Noreen-. Es Alfredo.
Detrás del Olds blanco llegó un Buick rojo de dos puertas.
– Y, por lo visto, los demás invitados.
Éramos ocho comensales. La cena la habían preparado Ramón, el cocinero chino de Hemingway, y René, su mayordomo negro, cosa que, al parecer, sólo me hacía gracia a mí. Por descontado, no es que tuviese nada en contra de los chinos ni de los negros, pero me resultaba irónico que Noreen y sus invitados estuvieran tan dispuestos a declararse comunistas tan solemnemente mientras otros hacían todo el trabajo.
Era innegable que Cuba y el pueblo cubano habían sufrido: primero en manos de los españoles, después, de los estadounidenses y por último, de los españoles otra vez. Sin embargo, tampoco habían sido mejores ni el gobierno posterior de Ramón Grau San Martín ni el actual de Fulgencio Batista. F. B., como lo llamaban muchos europeos y estadounidenses residentes en Cuba, había sido sargento del ejército cubano y ahora no era más que una marioneta de los Estados Unidos. Por brutal que fuese el régimen, mientras siguiera bailando al son que tocase Washington, seguiría contando con el apoyo del gran país vecino. Con todo, a mí no me convencía que la solución tuviese que pasar por un sistema de gobierno totalitario en el que un solo partido autoritario controlaba todos los medios de producción estatales. Y así se lo dije a los izquierdistas amigos de Noreen:
– En mi opinión, para este país el comunismo es un mal mucho peor que cualquier otra forma de administración que se le pueda ocurrir a un déspota de poca monta como F. B. Un ladrón de tres al cuarto como él puede infligir unas pocas tragedias individuales. O muchas, tal vez, pero no se puede comparar con el gobierno de auténticos tiranos, como Stalin y Mao Tse-tung. Ésos sí que han sido artífices de tragedias nacionales. No hablo por todos los países del Telón de Acero, pero conozco bastante bien el caso de Alemania y les aseguro que las clases obreras de la RDA se cambiarían de mil amores por el pueblo oprimido de Cuba.
Guillermo Cabrera Infante era un joven estudiante recién expulsado de la Escuela Universitaria de Periodismo de La Habana. También había cumplido una breve condena por escribir en una revista popular de la oposición, Bohemia, lo cual me dio pie a señalar que en la Unión Soviética no había revistas contestatarias y que allí, hasta la menor crítica al gobierno le habría valido una larga condena en algún rincón olvidado de Siberia. Montecristo en mano, Cabrera Infante procedió a llamarme «burgués reaccionario» y otros cuantos apelativos, característicos de los «ivanes» y sus acólitos, que no había oído desde hacía mucho tiempo y que casi me hicieron sentir nostalgia de Rusia, como un personaje llorón de Chejov.
Me defendí un rato en mi rincón, pero cuando dos mujeres nada atractivas me llamaron enardecidamente «apólogo del fascismo», empecé a sentirme acorralado. Puede ser divertido que una mujer atractiva te insulte, si consideras que se ha tomado la molestia de fijarse en ti, pero, tratándose de dos hermanas feas, no tiene ninguna gracia. Puesto que Noreen no me apoyaba en la conversación, tal vez porque había bebido demasiado para acudir en mi ayuda, me fui al lavabo y, en ese momento, me pareció que más valía una retirada a tiempo y me marché.
Cuando llegué al coche, me estaba esperando otro de los invitados para pedirme disculpas o algo por el estilo. Se llamaba Alfredo López y era abogado, uno de los veintidós letrados, al parecer, que había defendido a los rebeldes supervivientes del asalto al cuartel Moncada de julio de 1953. Tras el inevitable veredicto de culpabilidad, el juez del Palacio de Justicia de Santiago impuso a los rebeldes una sentencia bastante modesta, en mi opinión. Incluso el cabecilla, Fidel Castro Ruiz, fue condenado a tan sólo quince años de prisión. Es cierto que quince años no es una condena leve, pero, para ser el cabecilla de una insurrección armada contra un dictador poderoso, no podía compararse con un breve paseo hasta la guillotina de Plotzensee.
Читать дальше