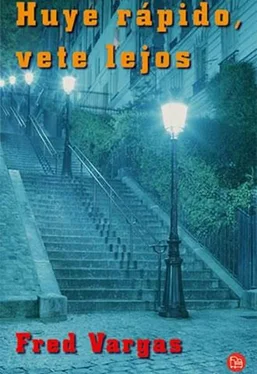– Gracias -refunfuñó Danglard sacando la camiseta y el vaquero de la bolsa-. Dios bendito, ¿quiere que me ponga esto?
– Le irá perfectamente, capitán, ya lo verá.
– Voy a tener aspecto de imbécil.
– ¿Tengo yo aspecto de imbécil?
Danglard no respondió y exploró el fondo de la bolsa.
– No me ha comprado calzoncillo.
– Lo he olvidado, Danglard, no pasa nada. Beba menos cerveza hasta esta noche.
– Muy práctico.
– ¿Ha llamado al colegio para que examinen a los niños?
– Evidentemente.
– Enséñeme esas picaduras.
Danglard alzó el brazo y Adamsberg contó tres gruesos granos bajo la axila.
– Es indiscutible -reconoció-. Son pulgas.
– ¿No tiene miedo de atraparlas? -preguntó Danglard viéndole retorcer la bolsa en todos los sentidos para atarla.
– No, Danglard. Casi nunca tengo miedo. Esperaré a estar muerto para tener miedo, me amargará menos la vida. A decir verdad, la única vez que tuve verdaderamente miedo fue cuando descendí un glaciar yo solo, de espaldas, casi en vertical. Lo que me daba miedo, aparte de la caída inminente, eran aquellas jodidas gamuzas que me contemplaban a los lados y me decían con sus grandes ojos marrones: «Pobre cretino. No lo conseguirás». Respeto mucho lo que dicen las gamuzas con sus ojos pero eso se lo contaré en otro momento, Danglard, cuando esté menos tenso.
– Se lo ruego -dijo Danglard.
– Voy a hacerle una pequeña visita a ese historiador-mujer de la limpieza-pestólogo, Marc Vandoosler, Rue Chasle, no muy lejos de aquí. Mire si tiene algo sobre él y transfiera todas las llamadas del laboratorio a mi móvil.
En la Rue Chasle, Adamsberg se encontró frente a una casita en ruinas, alta y estrecha, asombrosamente intacta en pleno corazón de París, separada de la calle por un descampado lleno de hierbas altas que atravesó con cierta satisfacción. Un hombre viejo, sonriente e irónico, le abrió la puerta, un tipo guapo que, contrariamente a Decambrais, no tenía aspecto de haber abandonado los placeres de la vida. Llevaba una cuchara de madera en la mano y le señaló el camino que debía seguir con el extremo de aquella espátula.
– Instálese en el refectorio -dijo.
Adamsberg entró en una gran habitación atravesada por tres ventanas altas en arco, amueblada con una larga mesa de madera sobre la cual un tipo con corbata se afanaba con ayuda de un trapo y cera, con gestos circulares y profesionales.
– Lucien Devernois -se presentó el tipo dejando su trapo, con la mano firme y el verbo alto-. Marc estará listo dentro de un minuto.
– Perdone la molestia -dijo el viejo-, es la hora en que Lucien encera la mesa. No podemos evitarlo, es la consigna.
Adamsberg se sentó en uno de los bancos de madera absteniéndose de todo comentario, y el viejo tomó asiento oficiosamente frente a él, con el aire de un hombre que se dispone a pasar unos momentos excelentes.
– Entonces, Adamsberg -atacó el viejo con un tono jubiloso-, ¿ya no reconoce a los veteranos? ¿Ya no saluda? ¿Sigue sin respetar nada como de costumbre?
Atónito, Adamsberg contempló al viejo con intensidad, convocando las imágenes perdidas en su memoria. No debía de remontarse a anteayer, seguro que no. Tardaría al menos diez minutos en salir a la superficie. El tipo del trapo, Devernois, había ralentizado su movimiento y contemplaba alternativamente a los dos hombres.
– Veo que no hemos cambiado -continuó el viejo sonriendo con franqueza-. Y eso no le ha impedido ascender desde su taburete de jefe de brigada. Hay que reconocer que se ha abierto paso con unos éxitos espectaculares, Adamsberg, el caso Carréron, el caso de la Somme, la descarga de Valandry, excelentes trofeos de caballero. Sin mencionar los importantes acontecimientos recientes, el caso Le Nermord, la matanza de Mercantour, el caso Vinteuil. Felicidades, comisario. He seguido su carrera de cerca, como ve.
– ¿Por qué? -preguntó Adamsberg a la defensiva.
– Porque me preguntaba si le dejarían vivir o morir. Con sus aires de haber crecido como perifollo salvaje en un prado roturado, demasiado tranquilo y demasiado indiferente, molestaba a todo el mundo, Adamsberg. Quiero creer que lo sabe mejor que yo. Vagaba por la fábrica policial como una bola de billar en las secciones de la jerarquía. Incontrolado e incontrolable. Sí, me preguntaba si lo dejarían crecer. Se ha colado y me alegro. No he tenido su suerte. Me atraparon y me echaron.
– Armand Vandoosler -murmuró Adamsberg viendo surgir bajo los rasgos del viejo un rostro enérgico, un comisario con veintitrés años menos, cáustico, egocéntrico y vividor.
– Lo ha conseguido.
– En el Herault -continuó Adamsberg.
– Sí. La joven desaparecida. Se las arregló bien aquella vez, jefe de brigada. Cogimos al tipo en el puerto de Niza.
– Habíamos cenado bajo los soportales.
– Pulpo.
– Pulpo.
– Me sirvo un vaso de vino -decidió Vandoosler levantándose-. Hay que mojarlo.
– ¿Marc es su hijo? -preguntó Adamsberg aceptando el vaso de vino.
– Mi sobrino y mi ahijado. Me aloja en el piso porque es un buen chico. Tiene que saber, Adamsberg, que yo sigo siendo tan pesado como usted sigue siendo flexible. Más pesado, incluso. Y usted, ¿más flexible?
– No lo sé.
– En aquella época, había ya un montón de cosas que usted no sabía y aquello no parecía alarmarlo. ¿Qué ha venido a buscar en esta casa que no sepa?
– Un asesino.
– ¿Qué relación tiene con mi sobrino?
– La peste.
Vandoosler el Viejo asintió con la cabeza. Cogió un mango de escoba y dio dos golpes en el techo, en un sector del yeso que ya estaba considerablemente hundido por los impactos.
– Somos cuatro aquí -explicó Vandoosler el Viejo- apilados los unos sobre los otros. Un golpe para san Mateo, dos golpes para san Marcos, tres golpes para san Lucas, aquí presente con su trapo, y cuatro golpes para mí. Siete golpes, bajada precipitada de todos los evangelistas.
Vandoosler le echó un ojo a Adamsberg dejando el mango de la escoba.
– ¿No ha cambiado, eh? -dijo-. ¿Nada le sorprende?
Adamsberg sonrió sin responder y Marc hizo su entrada en el refectorio. Rodeó la mesa, estrechó la mano del comisario y le echó una mirada contrariada a su tío.
– Veo que te has puesto a la cabeza de las operaciones -dijo.
– Lo siento, Marc. Comimos pulpo juntos hace veintitrés años.
– Promiscuidad de las trincheras -murmuró Lucien doblando su trapo.
Adamsberg observó al pestólogo, Vandoosler el Joven. Delgado, nervioso, con el pelo negro y liso y algo indio en sus rasgos. Iba vestido de oscuro de la cabeza a los pies, a excepción de un cinturón un poco extravagante y llevaba en los dedos anillos de plata. Adamsberg notó que calzaba unas pesadas botas negras con hebillas, algo semejantes a las de Camille.
– Si desea que tengamos una conversación privada -le dijo a Adamsberg- me temo que tendremos que salir de aquí.
– Así está bien -dijo Adamsberg.
– ¿Tiene un problema de peste, comisario?
– Un problema con un conocedor de la peste, para ser más exacto.
– ¿El que dibuja esos cuatros?
– Sí.
– ¿Tiene que ver con el asesinato de ayer?
– ¿Cuál es su opinión?
– En mi opinión, sí.
– ¿A causa de qué?
– De la piel negra. Pero se supone que el cuatro protege de la peste, no que la atrae.
– ¿Entonces?
– Entonces supongo que su víctima no estaba protegida.
– Es exacto. ¿Cree en el poder de esa cifra?
– No.
Adamsberg cruzó la mirada con Vandoosler. Parecía sincero y vagamente ofendido.
– No más de lo que creo en los amuletos, los anillos, las turquesas, las esmeraldas, los rubíes, ni en los cientos de talismanes que han sido inventados para protegerse. Mucho más costosos que un simple cuatro, evidentemente.
Читать дальше