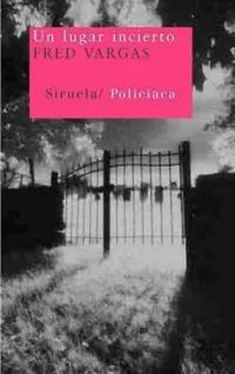Adamsberg se sentó de nuevo a examinar sus bordados. No mirar la sonrisa de Veyrenc, no dejarse liar por ese tipo como por las tiras de cinta adhesiva.
– O sea que viste a Zerk.
– Sí y no. Salí del maletero un rato después que vosotros, me escondí bastante lejos. Divisaba vuestras siluetas, sin más. Su cazadora de cuero, sus botas.
– Sí -dijo Adamsberg crispando los labios-. Zerk.
– Si por «Zerk» entiendes el asesino de Garches, sí, era Zerk. Si por «Zerk» entiendes el tipo que fue a tu casa el miércoles por la mañana, no era Zerk.
– ¿También estabas allí esa mañana?
– Sí.
– ¿Y no interviniste? Era el mismo hombre, Veyrenc. Zerk es Zerk.
– Que no necesariamente es Zerk.
– Sigues siendo igual de poco claro.
– ¿Tanto cambiaste pues que quieres nitidez?
Adamsberg se levantó, cogió el paquete de Morava del manto de la chimenea, encendió un cigarrillo con los tizones del fuego.
– ¿Fumas?
– Por culpa de Zerk. Se dejó un paquete en mi casa. Fumaré hasta que le eche el guante.
– Entonces ¿por qué lo dejaste ir?
– No me jodas, Veyrenc. Tenía armas, no pude hacer nada.
– ¿No? ¿Ni siquiera pedir refuerzos después de que se fuera? ¿Ni siquiera rodear el barrio? ¿Por qué?
– No es asunto tuyo.
– Lo dejaste ir porque no estabas seguro de que fuera el asesino de Garches.
– Estoy completamente seguro. No conoces nada del caso. Has de saber que Zerk dejó su ADN en Garches, en un pañuelo. Has de saber que es el mismo ADN que entró en mi casa con dos patas el miércoles pasado, con clara intención de matarme esa misma mañana u otra. Has de saber que el chico gasta muy malas pulgas. Has de saber que no ha negado una sola vez el asesinato.
– ¿No?
– Al contrario, estaba orgulloso. Has de saber que volvió a mi casa a aplastar a una gatita con la bota. Has de saber que lleva una camiseta con costillas, vértebras y gotas de sangre.
– Lo sé. Lo vi salir.
Veyrenc sacó un cigarrillo del paquete, lo encendió, caminó por la habitación. Adamsberg seguía sus idas y venidas, observaba su expresión de jabato terco que borraba toda dulzura de sus rasgos. Veyrenc protegía a Zerk. O sea que Veyrenc iba de la mano de Emma Carnot. Veyrenc empujaba con los demás para hacerlo caer al hoyo. En ese caso, ¿por qué haberlo sacado del panteón? ¿Para enviarlo al hoyo legalmente?
– Has de saber, Adamsberg, que hace treinta años, una tal Gisèle Louvois se quedó preñada junto al puente chico del Jaussène. Conoces el sitio. Has de saber que ocultó su embarazo y que dio a luz, en Pau, un hijo: Armel Louvois.
– Zerk. Lo sé, Veyrenc.
– Porque te lo dijo.
– No.
– Claro que sí. Se le ha metido en la cabeza que tú habías preñado a su madre. Seguro que te habló de ello. No piensa en otra cosa desde hace meses.
– Muy bien. Me habló de ello. De acuerdo, se le ha metido eso en la cabeza. O más bien su madre le metió eso en la cabeza.
– Con razón.
Veyrenc volvió hacia la chimenea, tiró su cigarrillo en el fuego, se arrodilló para atizar. La bola de gratitud hacia su antiguo adjunto se había esfumado en Adamsberg. Sí, le había arrancado la cinta adhesiva, pero ahora estaba tratando de atraparlo en la nasa.
– Desembucha, Veyrenc.
– Zerk tiene razón. Su madre tiene razón. El joven del puente del Jaussène era Jean-Baptiste Adamsberg. Indiscutiblemente.
Veyrenc se levantó, con un poco de sudor en la frente.
– Eso te convierte en padre de Zerk, o de Armel, como prefieras.
Adamsberg apretó los dientes.
– ¿Cómo podrías saber, Veyrenc, lo que no sé ni yo?
– Es algo que ocurre a menudo en la vida.
– Sólo una vez actué sin recordarlo, y eso fue en Québec y había bebido como un odre [6]. Hace treinta años no bebía ni gota. ¿Qué sugieres? ¿Que, preso de amnesia, dotado de ubicuidad, hice el amor con una chica a quien nunca conocí? En mi vida me he acostado, ni hablado siquiera, con una sola Gisèle.
– Te creo.
– Lo prefiero.
– Odiaba ese nombre y daba otro a los chavales. No te acostaste con una Gisèle, te acostaste con una Marie-Ange. Junto al puente chico del Jaussène.
Adamsberg se sintió caer por una pendiente demasiado empinada. La piel le ardía, la cabeza le martilleaba. Veyrenc salió de la habitación, Adamsberg se hundió los dedos en el pelo. Por supuesto que se había acostado con Marie-Ange, con su melena corta, sus dientes un poco hacia delante, el puente chico del Jaussène, la lluvia ligera y la hierba húmeda que casi lo fastidian todo. Por supuesto que la carta recibida más tarde, alambicada e incomprensible, la firmaba ella. Por supuesto que Zerk se le parecía. Entonces el infierno era eso. Cargar de golpe con un hijo de veintinueve años a la espalda, y esa espalda rompiéndose bajo el peso de un yunque. Ser padre de un tipo que había cortado a láminas a Vaudel, que lo había encerrado en un panteón. «¿Sabes dónde estás, capullo?» No, ya no sabía en absoluto dónde estaba, capullo, salvo en esa piel que le sudaba y le ardía, con la cabeza que le caía sobre las rodillas como una piedra, las lágrimas que le picaban los ojos.
Veyrenc había vuelto sin decir nada con una bandeja cargada de una botella, queso y pan. La dejó en el suelo, volvió a su sitio sin mirar a Adamsberg, llenó los vasos, untó el queso en el pan, era kajmak, reconoció Adamsberg. Él lo miraba hacer, con la cabeza hundida entre los hombros. Hacer rebanadas de pan con kajmak , ¿por qué no, llegados a ese punto?
– Lo siento -dijo Veyrenc ofreciéndole un vaso.
Empujó varias veces la mano de Adamsberg con el vaso, como se fuerza a un niño a desapretar los dedos, a salir de su ira o de su desesperación. Adamsberg movió un brazo, cogió el vaso.
– Pero es un chico guapo -dijo Veyrenc bastante vanamente, como para poner en valor una gota de esperanza en un océano de calamidad.
Adamsberg vació el vaso de un trago, un lingotazo matinal que lo hizo toser, lo cual lo reconfortó. Mientras uno siente el cuerpo, aún puede hacer algo. Cosa que no ocurría la noche anterior.
– ¿Cómo sabes que me acosté con Marie-Ange?
– Porque es mi hermana.
Hostia puta. Mudo, Adamsberg tendió el vaso hacia Veyrenc, que se lo llenó.
– Come pan.
– No puedo comer.
– Come igualmente, oblígate. Tampoco yo he comido casi desde que vi su foto en el periódico. Puede que seas el padre de Zerk, pero yo soy su tío. No es mucho mejor.
– ¿Por qué tu hermana se llama Louvois y no Veyrenc?
– Es mi hermanastra, hija del primer matrimonio de mi madre. ¿Recuerdas a Louvois? ¿El carbonero que se largó con una americana?
– No. ¿Por qué no me lo dijiste cuando estabas en la Brigada?
– Mi hermana y el niño no querían oír hablar de ti. No te queríamos.
– ¿Y por qué no has comido nada desde que viste el periódico? Dices que Zerk no mató al viejo. ¿No estás seguro en realidad?
– No, en absoluto.
Veyrenc puso una rebanada en la mano de Adamsberg, y ambos, concienzuda y tristemente, comieron lentamente su pan mientras el fuego iba cayendo.
Esta vez armado, Adamsberg volvió a recorrer el camino del río, y el del bosque, evitando los lugares inciertos. Danica no quería dejarlo ir, pero la necesidad de andar era más imperiosa que los terrores de la patrona.
– Tengo que revivir, Danica. Tengo que comprender.
Adamsberg había aceptado, pues, una escolta, y Bosko y Vukasin lo seguían de lejos. De vez en cuando, les dirigía una seña con la mano sin volverse. Tenía que quedarse en Kisilova, donde el fuego de la guerra no había caído, con gente atenta y benéfica, no volver a la ciudad, huir de todos los de allá arriba, escapárseles entre los dedos, huir de ese hijo caído del infierno. A cada paso, sus ideas subían y bajaban en desorden, como de costumbre, peces zambulléndose en el agua, aflorando de nuevo, que no intentaba atrapar. Siempre había hecho eso con los peces que flotaban en su cabeza, los había dejado nadar libremente, ejecutar su danza pautada por el choque de sus pasos. Adamsberg había prometido a Veyrenc reunirse con él en la krusma para una comida tardía y, tras media hora de marcha, de miradas a las colinas, las viñas y los árboles, se sentía mejor dispuesto. Dio media vuelta, sonrió a Bosko y Vukasin, les dirigió dos señas que significaban «gracias» y «volvemos».
Читать дальше