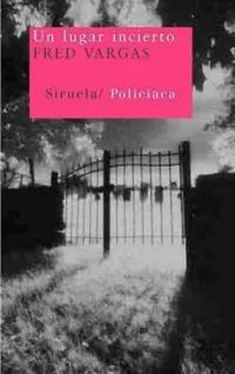– Froi… ssy -musitó Adamsberg.
Veyrenc debió de comprender, porque aproximó el oído a sus labios.
– Froi… ssy.
Veyrenc había conocido muy poco a la teniente Froissy, pero captó el mensaje. La buena de Froissy, mujer formidable, cuerno de la abundancia. Abrió la primera botella, levantó la cabeza a Adamsberg y vertió el contenido.
– ¿Puedes tragar? ¿Deglutes?
– Sí.
Veyrenc acabó la botella, abrió la segunda e introdujo el cuello entre los dientes de Adamsberg, teniendo la impresión de ser un químico echando algún producto milagroso en una enorme redoma. Vació las tres botellas y observó a Adamsberg.
– ¿Sientes algo?
– Den… tro.
– Perfecto.
Veyrenc volvió a hurgar en su bolsa, sacó su grueso cepillo, necesario pues ningún peine podía atravesar la densa pelambre del bearnés. Envolvió el cepillo con un jirón de camisa y frotó la piel como se restriega un caballo sucio.
– ¿Te duele?
– Em… pieza.
Durante media hora más, Veyrenc lo amasó a golpes, accionó los miembros, lo cepilló, sin dejar de consultar a Adamsberg para saber qué parte «volvía». ¿Las pantorrillas? ¿Las manos? ¿El cuello? El coñac le quemaba la garganta, la palabra volvía.
– Ahora vamos a intentar levantarte. Si no, nunca recuperaremos los pies.
Apoyándose contra un ataúd, el sólido Veyrenc lo incorporó sin dificultad y lo puso en pie.
– No… Veyrenc… no siento… el suelo.
– Quédate así, que baje la sangre.
– No… creo… que… sean mis… pies… creo que… son dos… pezuñas… de caballo.
Mientras mantenía a Adamsberg, Veyrenc observaba por primera vez el lugar, paseando la linterna.
– ¿Cuántos muertos hay aquí?
– Están… los nueve. Y… una que… no está… muerta… de verdad. Es una… vampira, Vesna. Si estás… aquí, estás… al corriente… de eso.
– No estoy al corriente de nada. Ni siquiera sé quién te ha metido en esta tumba.
– Zerk.
– No lo conozco. Hace cinco días, estaba en Laubazac. Haz que baje la sangre.
– Entonces ¿cómo estás aquí? ¿La montaña te ha… vomitado hasta aquí?
– Sí. ¿Cómo van tus pezuñas?
– Hay uno… que se va. Puedo… andar… cojeando.
– ¿Tienes el arma en alguna parte?
– En la… krusma. Posada. ¿Y tú?
– Ya no tengo arma. No podemos salir de aquí sin protección. El tipo ha vuelto cuatro veces durante la noche a comprobar la puerta de la tumba, escuchar desde el otro lado. Esperé a que desapareciera, y esperé un rato más para estar seguro de que no se presentara de nuevo.
– ¿Salimos… con quién? ¿Vesna?
– Por debajo de la puerta hay medio centímetro de hueco. A lo mejor hay cobertura. Quédate de pie, te suelto.
– Sólo tengo… un pie y estoy… un poco… borracho, con tu co… ñac.
– Puedes bendecir ese coñac.
– Lo bendigo. A ti también, te… bendigo.
– No me bendigas tan deprisa, podrías arrepentirte.
Veyrenc se tumbó boca abajo, pegó el teléfono a la puerta y lo examinó a la luz de la linterna.
– Dos impulsiones, puede pasar. ¿Te sabes el número de alguien del pueblo?
– Vladis… lav. Busca en mi mó… vil. Habla francés.
– Muy bien. ¿Cómo se llama este sitio?
– Panteón de las nueve víc… timas de Plogojo… witz.
– Qué bien -comentó Veyrenc marcando el número de Vladislav-. Nueve víctimas. ¿Era un asesino en serie?
– Un amo vampiro.
– Tu amigo no contesta.
– Insiste. ¿Qué hora es?
– Casi las diez.
– Puede que esté volando… todavía. Intenta.
– ¿Confías en él?
Con la mano apoyada en el ataúd, Adamsberg se mantenía sobre un pie, como un pájaro desconfiado.
– Sí -acabó diciendo-. No… sé. Se ríe… todo el rato.
Adamsberg inclinó la cabeza a la luz del día, agarrándose al hombro de Veyrenc. Danica, Bosko, Vukasin y Vlad los miraban extraerse del panteón, los tres primeros mudos de terror, cruzando los dedos para contrarrestar las exhalaciones nefastas. Danica miraba fijamente a Adamsberg, petrificada al descubrir sombras verdes bajo sus ojos, labios azules, mejillas de tiza, la piel del torso estriada de rojo, a veces de líneas de sangre, allí donde el cepillo había pasado y vuelto a pasar.
– Joder -dijo Vlad irritado-, que salgan de allí no quiere decir que estén muertos. ¡Ayudadlos, hostia!
– No eres educado -dijo Danica mecánicamente.
A medida que identificaba signos de vida en el rostro de Adamsberg, iba recobrando resuello. ¿Quién era el desconocido? ¿Qué hacía en la tumba de los malditos? La pelambre bicolor de Veyrenc parecía inquietarla todavía más que el aspecto moribundo de Adamsberg. Bosko avanzó con prudencia y cogió el otro brazo al comisario.
– La… chaqueta -dijo Adamsberg señalando la puerta.
– Ya voy yo.
– ¡Vlad! -rugió Bosko-. Ningún hijo del pueblo entra ahí. Envía al extranjero.
Era una orden tan definitiva que Vlad se interrumpió y explicó la situación a Veyrenc. Éste apoyó a Adamsberg sobre Bosko y volvió a bajar las escaleras.
– No volverá -pronosticó Danica con su semblante más sombrío.
– ¿Por qué tiene el pelo con manchas de fuego como jabato? -preguntó Vukasin.
Veyrenc volvió a salir a los dos minutos con la linterna, los jirones de camisa y de chaqueta. Y empujó la puerta con el pie.
– Hay que cerrarla -dijo Vukasin.
– Sólo Arandjel tiene la llave -dijo Bosko.
En medio del silencio, Vlad tradujo el intercambio entre padre e hijo.
– La llave no servirá de nada -dijo Veyrenc-. Forcé la cerradura con un gancho.
– Vendré a bloquearla con piedras -masculló Bosko-. No sé cómo ha hecho este hombre para pasar ahí la noche sin que Vesna lo devore.
– Bosko se pregunta por qué Vesna no te ha tocado -explicó Vlad-. Unos piensan que sale del ataúd, otros dicen que es una mascadora que suspira por las noches para enloquecer a los vivos.
– A lo mejor sus… piró, Vlad -dijo Adamsberg-. Los suspiros de la santa y… los gritos… del hada. No me que… ría hacer daño.
Danica sacaba tazones, traía buñuelos.
– Si no recupera el pie, le entrará podredumbre y habrá que cortar -dijo Bosko sin miramientos-. Enciende el fuego, Danica, vamos a calentárselo. Haz café ardiendo y trae rakija. Y ponle una camisa, puñeta.
Acercaron el pie de Adamsberg al fuego. La proximidad de la muerte había dado a Adamsberg pensamientos sin par que en nada mermaban su afecto por ese pueblo perdido en los vahos del río, al contrario. Abandonar su país, incluso su montaña, irse, acabar, y acabar aquí, en el vaho, si Veyrenc quería quedarse y si algunos otros aceptaban reunirse con él, Danglard, Tom, Camille, Lucio. Retancourt también. El gato gordo, transportado hasta Kisilova sin que se mueva de su fotocopiadora. Y Émile, ¿por qué no Émile? Pero pensar en el Zerquetscher lo proyectaba con violencia a la gran ciudad de París, con sus camisetas atravesadas de costillas de esqueleto, a la sangre de la casa de Garches. Danica le frotaba el pie inerte con alcohol en el que había majado unas hojas, y se preguntaba qué esperaba ella exactamente de todo eso. Deseaba que nadie se fijara en esos gestos un poco tiernos.
– ¿Dónde se había metido, cretino? -preguntó la voz chirriante de Weill en su móvil particular, con el cinismo mitigado por un alivio perceptible.
– Encerrado en un panteón con ocho muertos y una muerta viviente, Vesna.
– ¿Herido?
– No, comprimido en un rollo de plástico hasta la asfixia.
– ¿Quién?
– Zerk.
– ¿Lo han encontrado?
Читать дальше