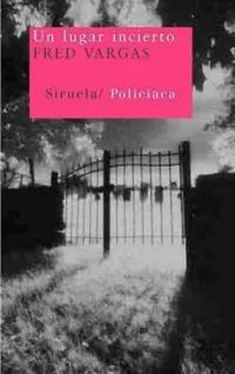– Puedes estar tranquila, Danica -decía con voz suave el muy imponente Bosko, de cabeza calva equilibrada por una gran barba gris-. Es un policía, ya habrá estado en situaciones así y sabrá lo que hace. Habrá pedido un coche y habrá ido a Beograd para hablar con los policajci. Puedes estar segura.
– ¿Sin decir adiós ni nada? Ni siquiera fue a saludar a Arandjel.
– Los policajci son así, Danica -aseguró Vukasin.
– No son como nosotros -resumió Bosko.
– Plog -dijo Vladislav, que empezaba a sentir compasión por la buena Danica.
– A lo mejor tuvo una emergencia. Habrá tenido que irse enseguida.
– Puedo llamar a Adrianus -propuso Vlad-. Si Adamsberg está con los maderos de Beograd, lo sabrá.
Pero Adrien Danglard no había recibido ninguna noticia de Adamsberg. Más inquietante aún, Weill tenía una cita telefónica con él a las nueve de la mañana hora de Belgrado, y el móvil no contestaba.
– El aparato no puede estar sin batería -insistió Weill a Danglard-. No lo encendía, sólo servía para nosotros dos, y sólo hablamos una sola vez, ayer.
– Bien, pues está ilocalizable e inencontrable -dijo Danglard.
– ¿Desde cuándo?
– Desde que salió de Kisilova para dar un paseo, hacia las cinco de la tarde de ayer. Las tres en hora de París.
– ¿Solo?
– Sí, he llamado a los policías de Beograd, de Novi Sad, de Banja Luka. Adamsberg no ha contactado ningún servicio de policía en el país. Lo han comprobado con los taxis locales: ningún coche ha cargado ningún cliente en Kisilova.
Cuando Danglard colgó, le temblaba la mano, el sudor se posaba en su espalda. Había tranquilizado a Vladislav, le había dicho que, en Adamsberg, una ausencia inopinada no era alarmante. Pero era falso. Adamsberg llevaba diecisiete horas desaparecido, de ese tiempo, una noche entera. No había salido de Kisilova, o le habría avisado. Buen vino de Burdeos, pH alto, acidez muy débil. Torció el gesto, dejó la botella con mal humor, bajó la escalera de caracol que llevaba al sótano. Quedaba una botella de blanco escondida detrás de la caldera, que abrió como un principiante rompiendo el corcho. Se sentó en la caja habitual que le servía de banco, tomó unos cuantos sorbos. ¿Por qué el comisario se había dejado el GPS en París, maldita sea? La señal estaba fija, indicando su casa. En el frío de ese sótano que olía a moho y a alcantarilla, sintió que perdía a Adamsberg. Tendría que haberlo acompañado a Kisilova, lo sabía, lo había dicho.
– ¿Qué coño haces aquí? -preguntó la voz ronca de Retancourt.
– No enciendas esa puta luz -dijo Danglard-. Déjame a oscuras.
– ¿Qué pasa?
– No hay noticias de él desde las cinco. Desaparecido. Y, si quieres mi opinión, muerto. El Zerquetscher se lo ha cargado en Kiseljevo.
– ¿Qué es Kiseljevo?
– La entrada del túnel.
Danglard le señaló otra caja, como quien ofrece una butaca en un salón.
Su cuerpo entero había desaparecido en una capa de frío y de insensibilidad, su cabeza funcionaba aún parcialmente. Debían de haber pasado horas, seis quizá. Todavía sentía la parte trasera de la cabeza, cuando tenía la fuerza de hacerla oscilar en el suelo. Tratar de mantener el cerebro caliente, seguir haciendo funcionar los ojos, abrirlos, cerrarlos. Eran los últimos músculos que podía accionar. Mover los labios bajo la cinta adhesiva, que se había despegado un poco con la saliva. ¿Y? ¿Para qué sirven unos ojos vivos al lado de un cadáver? Sus oídos funcionaban. No había nada que oír, salvo el miserable mosquito de su acúfeno. Dinh era un tipo capaz de mover las orejas, pero no él. Sus orejas, sentía, serían la última parte viva de su cuerpo. Volarían juntas en esa tumba como una poco agraciada mariposa, mucho menos bonita que las del enjambre que lo había acompañado hasta el viejo molino. Las mariposas no habían querido entrar, tendría que haberlo pensado y haberlas imitado. Siempre hay que seguir a las mariposas. Sus oídos captaron un sonido del lado de la puerta. Estaba abriendo. Volvía, inquieto, a comprobar si su trabajo estaba acabado. Y si no, lo acabaría a su manera: hacha, sierra, piedra. Un nervioso, un ansioso, las manos de Zerk no paraban de cruzarse y descruzarse.
La puerta se abrió, Adamsberg cerró los ojos para evitar el choque de la luz. Zerk cerró el batiente con gran precaución, tomándose su tiempo, encendió una linterna para examinarlo. Adamsberg sentía el haz de luz ir y venir sobre sus párpados. El hombre se arrodilló, cogió la cinta adhesiva que sellaba la boca y la arrancó con violencia. Luego palpó el cuerpo, comprobó los vendajes que lo recorrían. Ahora respiraba fuerte, rebuscaba en su bolsa. Adamsberg abrió los ojos, lo miró.
No era Zerk. Su pelo no era el de Zerk. Corto y muy espeso, sembrado de destellos rojos que captaban la luz de la linterna. Adamsberg sólo conocía un hombre con un pelo tan extraño, castaño con mechas encendidas allí donde el cuchillo se había clavado cuando era niño. Veyrenc, Louis Veyrenc de Bihlc. Y Veyrenc había dejado la Brigada tras el gran combate que lo había enfrentado a Adamsberg [5]. Se había ido hacía meses a su pueblo de Laubazac, a mojarse los pies en los ríos de Bearn, y nunca más había dado noticias.
El hombre había sacado un cuchillo y se afanaba en desgarrar la armadura de cinta adhesiva que le comprimía el pecho. El cuchillo cortaba mal, avanzaba lentamente, el hombre gruñía y maldecía. Y no era el gruñido de Zerk. Era el de Veyrenc, sentado a horcajadas encima de él, ensañándose con las tiras. Veyrenc trataba de sacarlo de allí, Veyrenc en ese panteón, en Kisilova. En la cabeza de Adamsberg se formó una inmensa bola de gratitud hacia el compañero de infancia y enemigo de ayer, Veyrenc, en la noche tumbal, tú que me consolaste, casi una bola de pasión, Veyrenc el versificador, el tipo compacto de labios tiernos, el tocacojones, el ser único. Trató de mover los labios, de pronunciar su nombre.
– Cierra el pico -dijo Veyrenc.
El bearnés consiguió abrir el caparazón de cinta adhesiva y tiró de ella sin miramientos, arrancando los pelos del pecho y de los brazos.
– No hables, no hagas ruido. Si te duele, mejor: eso es que todavía sientes algo. Pero no grites. ¿Sientes aún alguna parte del cuerpo?
– Nada -hizo entender Adamsberg sacudiendo apenas la cabeza.
– Maldita sea, ¿no puedes ni hablar?
– No -señaló Adamsberg del mismo modo.
Veyrenc atacó la parte inferior de la momia, soltando poco a poco las piernas y los pies. Luego tiró con rabia hacia atrás el enorme montón de cinta adhesiva hecha un lío y se puso a golpear con manos y pies el cuerpo de Adamsberg, violentamente, como un batería que se hubiera lanzado en una improvisación frenética. Hizo una pausa al cabo de cinco minutos, estiró los brazos para relajarlos. Bajo su forma un poco redondeada, sus músculos de contornos desdibujados, Veyrenc poseía una fuerza de bruto, y Adamsberg oía sin sentirlas realmente las palmadas de sus manos. Luego Veyrenc cambió de técnica, cogió los brazos, los dobló, los desdobló, hizo lo mismo con las piernas, volvió a golpear toda la superficie, masajeó el cuero cabelludo, volvió a los pies. Adamsberg movía los labios insensibles con la impresión de que podría volver a pronunciar palabras.
Veyrenc se reprochaba no haber traído alcohol. ¿Cómo iba a imaginarlo? Buscó sin esperanza en los bolsillos de Adamsberg, sacó dos móviles, unos putos billetes de bus, inútiles. Recogió las trizas de chaqueta que yacían en el suelo, pasó de un bolsillo a otro, llaves, preservativos, carnet de identidad, y sus dedos tocaron unos frascos minúsculos. Adamsberg llevaba tres botellitas de coñac.
Читать дальше