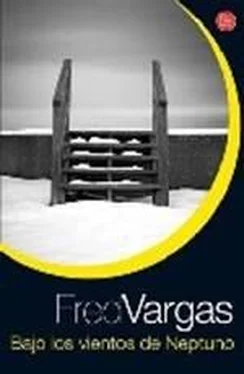– Los príncipes oscuros.
– Los príncipes oscuros, simplemente.
– Gracias por estar aquí, Trabelmann.
– Siento lo de la catedral de Estrasburgo. Sin duda estaba equivocado.
– No lamente nada, sobre todo. Me acompañó a lo largo de todo el viaje.
Adamsberg advirtió, examinando la catedral, que el zoo había abandonado el lugar, incluso el campanario, las altas ventanas, las ventanas bajas y el pórtico. Las bestias habían regresado a sus lugares habituales, Nessie a su lago, los dragones a los cuentos, los labradores a las fantasías, el pez a su lago rosa, el boss de las ocas marinas al Outaouais, y el tercio del comandante a su despacho. La catedral era de nuevo la pura joya del arte gótico que se elevaba libremente hacia las nubes, mucho más alta que él.
– Ciento cuarenta y dos metros -dijo Trabelmann tomando una copa de champán-. Nadie puede alcanzarlos. Ni usted ni yo.
Y Trabelmann soltó una carcajada.
– Salvo en los cuentos -añadió Adamsberg.
– Evidentemente, comisario, evidentemente.
Terminados los discursos y condecorado Danglard, la Sala del Concilio se llenó de efusiones, discusiones, voces y gritos realzados por el champán. Adamsberg fue a saludar a los veintiséis agentes de su brigada que, desde su huida, le habían estado esperando casi sin aliento durante veinte días, sin que ninguno se hubiera inclinado por la acusación. Escuchó la voz de Clémentine, que estaba rodeada por el brigadier Gardon, Josette, Retancourt, a quien Estalère pisaba los talones, y Danglard, que supervisaba el nivel de las copas para llenarlas en cuanto las consideraba en quiebra.
– Cuando decía que ese fantasma estaba bien agarrado, ¿no tenía yo razón? ¿De modo que es usted, niña mía -añadió Clémentine volviéndose hacia Retancourt-, la que se lo puso bajo las faldas, ante las narices de toda la pasma? ¿Y cuántos eran?
– Tres, en seis metros cuadrados.
– ¡Fue una suerte! Un hombre así puede levantarse como una pluma. Siempre he dicho que las ideas más sencillas son, a menudo, las mejores.
Adamsberg sonrió, Sanscartier se reunió con él.
– Criss, es un gusto ver todo esto -dijo Sanscartier-. Todo el mundo se ha vestido de veintiún botones, ¿no? Estás muy guapo con tu forty-five. ¿Qué son esas hojas de plata en tu charretera?
– No son de arce. Son de roble y de olivo.
– ¿Qué significan?
– La Sabiduría y la Paz.
– No me lo tomes en cuenta, pero yo no diría que eso te convenga. La inspiración sería mejor, y no lo digo para que te devanes las meninges. De todos modos, no hay hojas de árbol para representar eso.
Sanscartier entornó estudiosamente sus ojos de bueno en busca de un símbolo de la inspiración.
– Hierba -sugirió Adamsberg-. ¿Qué te parecería la hierba?
– ¿O los girasoles? Pero parecería bobo en los hombros de un puerco.
– Mi intuición es, a veces, pura mierda, como dirías tú. Mala hierba.
– ¿Es posible?
– Ya lo creo. Y a veces mete la pata hasta el fondo. Tengo un hijo de cinco meses, Sanscartier, y sólo lo comprendí hace tres días.
– Criss, ¿perdiste el tren?
– Por completo.
– ¿Fue ella la que te dio boleto?
– No, yo.
– ¿No estabas ya enamorado?
– Sí. No sé.
– Pero corrías detrás de las chicas.
– Sí.
– Entonces la engatusabas y la cosa dolía a tu rubia.
– Eso es.
– Y luego, en un momento dado, te cagaste en tu palabra y te diste el piro sin la menor cortesía.
– Nadie podría decirlo mejor.
– ¿Y por eso te agarraste aquella borrachera en La Esclusa?
– Entre otras cosas.
Sanscartier bebió de un trago su copa de champán.
– No te lo tomes como algo personal, pero si la cosa sigue saltando en tus tripas es que estás hecho un buen lío. ¿Vas siguiéndome?
– Muy bien.
– No soy adivino, pero yo diría que te agarraras con ambas manos a tu lógica y encendieras todas tus luces.
Adamsberg sacudió la cabeza.
– Ella me mantiene a distancia porque soy un peligro de la hostia.
– Bueno, si te apetece recuperar su confianza, siempre puedes probarlo.
– ¿Y cómo?
– Bueno, como en la obra. Arrancan los troncos muertos y plantan arces.
– ¿Cómo?
– Como acabo de decirte. Arrancan los troncos muertos y plantan arces.
Sanscartier dibujó con el dedo unos círculos en su sien, como para decir que la operación exigía reflexión.
– ¿Siéntate encima y dale vueltas? -le dijo Adamsberg sonriendo.
– Eso es, tío.
Raphaël y su hermano regresaron a pie a las dos de la madrugada, con el mismo paso, al mismo ritmo.
– Me voy al pueblo, Jean-Baptiste.
– Te sigo. Brézillon me ha concedido ocho días de vacaciones obligatorias. Al parecer estoy trastornado.
– ¿Crees que los chiquillos seguirán haciendo estallar sapos, allí, junto al lavadero?
– Sin duda, Raphaël.
Los ocho miembros de la misión de Quebec habían acompañado a Laliberté y Sanscartier hasta Roissy, al vuelo de las dieciséis cincuenta hacia Montreal. Era la sexta vez, en siete semanas, que Adamsberg se hallaba en aquel aeropuerto, y con seis estados de ánimo distintos. Al reunirse bajo el panel de las llegadas y las salidas, se sintió casi extrañado de no encontrar a Jean-Pierre Émile Roger Feuillet, a quien de buena gana habría estrechado la mano. Un buen tipo el tal Jean-Pierre.
Se había alejado unos metros del grupo con Sanscartier, que quería darle su chaqueta especial para la intemperie, con doce bolsillos.
– Pero cuidado -explicaba Sanscartier-. Es una chaqueta cojonuda, porque es reversible. Por el lado negro, estás bien abrigado, y la nieve y el agua te corren por encima sin que las sientas. Y por el lado azul, te ven muy bien en la nieve, pero no es impermeable. Puedes mojarte. De modo que, según tu humor, te la pones de un modo o del otro. No te lo tomes como algo personal, es como en la vida.
Adamsberg se pasó la mano por sus cortos cabellos.
– Comprendo -dijo.
– Tómala -prosiguió Sanscartier poniendo su chaqueta en los brazos de Adamsberg-. Así no me olvidarás.
– No hay ningún peligro -murmuró Adamsberg.
Sanscartier le golpeó el hombro.
– Enciende tus luces, toma tus esquís y sigue las huellas, tío. Y bienvenido.
– Saluda a la ardilla de guardia por mí.
– Criss, ¿te fijaste en ella? ¿En Gérald?
– ¿Así se llama?
– Sí. Por la noche, se cuela en el agujero del canalón, que está cubierto de antihielo. Astuto, ¿no te parece? Y de día quiere sernos útil. ¿Sabes que ha tenido algunas penas?
– No sé nada. También yo estaba en un agujero.
– ¿No te fijaste en que estaba con una rubia?
– Claro.
– Pues bien, la rubia, en un momento dado, abandonó la partida. Gérald se quedó hecho un trapo, se pasaba todo el día metido en el agujero. De modo que al anochecer, en casa, yo le machacaba unas avellanas y, por la mañana, se las ponía junto al canalón. Tres días después, acabó cediendo y salió a alimentarse. El boss preguntó gritando quién era el tonto que llevaba avellanas a Gérald, pero cerré la boca, como te puedes imaginar. Me llamaba de todo ya, con lo de tu asunto.
– ¿Y ahora?
– No estuvo mucho tiempo en el dique seco, volvió al curro y la rubia también regresó.
– ¿La misma?
– Ah, eso no lo sé. No es fácil distinguir a las ardillas. Salvo a Gérald, lo reconocería entre mil. ¿Tú no?
– Creo que sí.
Sanscartier le sacudió de nuevo el hombro y Adamsberg, lamentándolo, dejó que se alejara por la puerta de embarque.
– ¿Volverás? -le preguntó Laliberté estrechándole con fuerza la mano-. Estoy en deuda contigo y me complace decírtelo. Cuando te sientas bien ven a ver, de nuevo, las hojas rojas y el sendero. No es ya un maldito sendero, y puedes volver a pisarlo cuando quieras.
Читать дальше