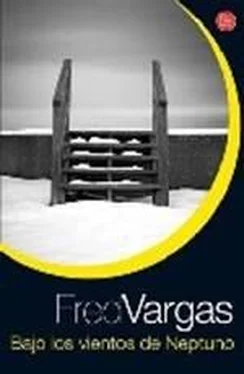– Curro.
La muchacha expulsó el humo y, luego, lanzó su colilla al agua.
– Yo estoy perdida. De modo que espero un poco.
– ¿Como que estás perdida? -preguntó prudentemente Adamsberg, mientras descifraba las inscripciones de la piedra Champlain.
– En París encontré a un tipo en la facultad de Derecho, un canadiense. Me propuso que le siguiera y le dije que sí. Parecía un chorbo formidable.
– ¿Chorbo?
– Colega, amigo, amiguito. Queríamos vivir juntos.
– Ya -dijo Adamsberg, con cierta distancia.
– ¿Y sabes qué ha hecho, seis meses más tarde, mi chorbo? Le ha dado puerta a Noëlla y la pobre se ha encontrado de patitas en la calle.
– ¿Noëlla, eres tú?
– Sí. Finalmente, ha logrado que una compañera la acogiese.
– Ya -repitió Adamsberg, que no deseaba tanta información.
– De modo que espero -dijo la joven encendiendo otro cigarrillo-. Consigo algunos dólares en un bar de Ottawa y, en cuanto tenga bastante, regresaré a París. Es una historia muy tonta.
– ¿Y qué estás haciendo aquí, tan temprano?
– Noëlla escucha el viento. Lo hace a menudo, por la mañana y al anochecer. Me digo que, aunque estés perdida, debes encontrar un lugar. He elegido esta piedra. ¿Y tú cómo te llamas?
– Jean-Baptiste.
– ¿Y de apellido?
– Adamsberg.
– ¿Y qué haces?
– Madero.
– Eso es cojonudo. Los maderos, aquí, son «bueyes», «perros» o «puercos». A mi chorbo no le gustaban. «¡Check a los bueyes!», decía. «¡Mira la pasma!», o sea. Y se largaba enseguida. ¿Trabajas tú con los cops de Gatineau?
Adamsberg inclinó la cabeza y aprovechó el aguanieve que había empezado a caer para batirse en retirada.
– Adiós -dijo ella sin moverse de su piedra.
Adamsberg aparcó a las nueve menos dos ante la GRC. Laliberté le hacía señales desde el umbral de la puerta.
– ¡Entra rápido! -gritó-. ¡Está mojando de verdad! Hey, man, ¿qué has hecho? -prosiguió, examinando el embarrado pantalón del comisario.
– Me he roto la cara en el sendero de paso -explicó Adamsberg frotando los restos de tierra.
– ¿Has salido esta mañana? ¿Es posible?
– Quería ver el río. Las cascadas, los árboles, el viejo sendero.
– Criss, eres un maldito enfermo -dijo Laliberté riéndose-. ¿Y cómo ha sido lo del revolcón?
– ¿Qué quieres decir? No quisiera ofenderte, superintendente, pero no comprendo todo lo que dices.
– Tranquilo, no me lo tomo como algo personal. Y llámame Aurèle. Quiero decir: ¿cómo has caído?
– En una de las bajadas del sendero, he resbalado con una piedra.
– No te habrás roto nada, al menos.
– No, todo va bien.
– Uno de tus colegas no ha llegado todavía. El gran slac de ayer.
– No le llames así, Aurèle. Él entiende el quebequés.
– ¿Cómo es posible?
– Lee por diez. Sin duda parece blando, pero no hay ni medio gramo de slac en su cabeza. Sólo que, por la mañana, le cuesta arrancar.
– Tomaremos un café esperándole -dijo el superintendente dirigiéndose a la máquina-. ¿Llevas piastras encima?
Adamsberg sacó de su bolsillo un puñado de monedas desconocidas y Laliberté tomó la apropiada.
– ¿Quieres un descafeinado o uno normal?
– Uno normal -aventuró Adamsberg.
– Esto va a ponerte en pie -dijo Aurèle tendiéndole un gran vaso ardiente-. De modo que, así, por las buenas, te tomas un respiro.
– Salgo a caminar, por la mañana, durante el día o por la noche, no importa. Me gusta y lo necesito.
– Pse -dijo Aurèle con una sonrisa-. A menos que estés explorando. ¿Buscas una rubia? ¿Una muchacha?
– No. Pero había una, extrañamente sentada, sola, cerca de la piedra Champlain, apenas eran las ocho de la mañana. Me ha parecido raro.
– Quieres decir que eso huele mal, incluso. Una rubia sola en el sendero está buscando algo. Nunca hay nadie por allí. No te dejes encorsetar, Adamsberg. Encontrarse mal emparejado no cuesta nada, y luego quedas como un tonto.
Conversación de hombres en la máquina de las bebidas, pensó Adamsberg. Aquí como en cualquier otra parte.
– Hala, vamos -concluyó el superintendente-. No estaremos de palique horas y horas sobre mujeres, hay curro.
Laliberté dio las consignas a los equipos reunidos en la sala. Cuando estuvieron constituidos, Danglard se encontró emparejado con el inocente Sanscartier. Laliberté había agrupado a las mujeres entre sí, por corrección probablemente, asociando a Retancourt con la frágil Louisseize y a Froissy con Ginette Saint-Preux. Hoy: terreno. Tomas en ocho casas de ciudadanos que habían aceptado prestarse al experimento. Con un cartón especial que permitía la adherencia de substancias corporales, proclamaba Laliberté mostrándoles el objeto con las manos levantadas como si fuese una hostia consagrada. Neutralizando las contaminaciones bacterianas o virales sin necesidad de congelación.
Innovación que proporciona, primero, economía de ciencia; segundo, ahorro de dinero y, tercero, de espacio.
Mientras escuchaba la estricta exposición del superintendente, Adamsberg se inclinaba sobre su silla, con las manos en los bolsillos mojados aún. Sus dedos encontraron el folleto verde que había recogido en la mesa para dárselo a Ginette Saint-Preux. Estaba en mal estado, empapado, y lo sacó con precaución para no desgarrarlo. Discretamente, lo extendió sobre la mesa con la palma de la mano para devolverle la forma.
– Hoy -proseguía Laliberté- tomas de, primero, sudor; segundo, saliva y, tercero, sangre. Mañana: lágrimas, orines, mocos y polvo cutáneo. Esperma para los ciudadanos que hayan aceptado llenar la probeta.
Adamsberg dio un respingo. No a causa de la probeta del ciudadano sino por lo que acababa de leer al alisar el papel mojado.
– Comprobad bien -concluyó con fuerza Laliberté volviéndose hacia el equipo de París- que los códigos de los cartones correspondan a los de los estuches. Como yo digo siempre, hay que saber contar hasta tres: rigor, rigor y rigor. No conozco otro medio de conseguirlo.
Las ocho parejas se dirigieron a los coches, provistas de las direcciones de los ciudadanos que prestaban, amablemente, su morada y su cuerpo a la prueba de las tomas. Adamsberg detuvo, de paso, a Ginette.
– Quería devolverle esto -dijo tendiéndole el papel verde-. Se lo dejó en el restaurante y a usted parecía interesarle.
– Y mucho, estaba preguntándome dónde lo había metido.
– Lo siento, la lluvia lo ha mojado.
– No te preocupes. Corro a dejarlo en mi mesa. ¿Puedes decirle a Hélène que llegaré enseguida?
– Ginette -dijo Adamsberg tomándola del brazo y señalando el folleto-. Esa Camille Forestier, la de la viola, ¿pertenece al quinteto de Montreal?
– Pues, no. Alban me dijo que la viola del grupo había tenido un pequeño. Tuvo que guardar reposo al cuarto mes de embarazo, cuando comenzaban los ensayos.
– ¿Alban?
– El primer violín, uno de mis chorbos. Encontró a la tal Forestier, una francesa, y le hizo una audición. Quedó entusiasmado y, zas, la contrató al vuelo.
– ¡Hey! ¡Adamsberg! -gritó Laliberté-. ¿Mueves esos zuecos o qué?
– Gracias, Ginette -dijo Adamsberg dirigiéndose hacia su compañero.
– ¿Qué estaba diciéndote? -prosiguió el superintendente hundiéndose en el coche con una carcajada-. Tú tienes que andar siempre haciendo salón, ¿no? Y con una de mis inspectoras además, y al segundo día. ¡Qué cara tienes!
– En absoluto, Aurèle, hablábamos de música. De música clásica, además -añadió Adamsberg, como si aquel «clásica» certificase la honorabilidad de sus relaciones.
– ¡Música my eye! -se rió el superintendente arrancando-. No te hagas el santurrón, no soy inocente. La viste ayer noche, right?
Читать дальше