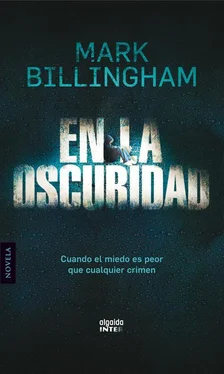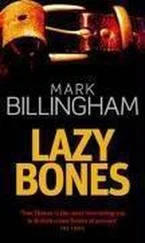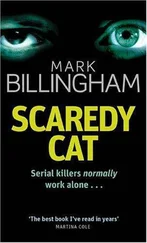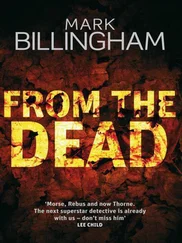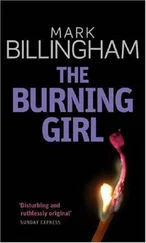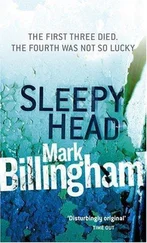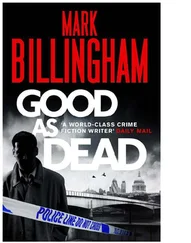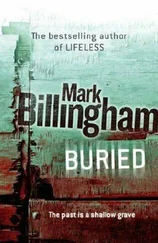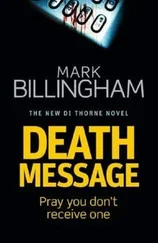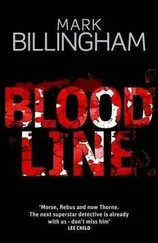– Bueno, ya sabes, acaban de entregar el cuerpo de Paul. -Helen daba vueltas por el salón mientras hablaba. Podía oír música de fondo. El volumen descendió repentinamente y oyó a Linnell aclararse la garganta.
– Tengo bolígrafo -dijo.
Le dio la hora y el lugar de la ceremonia en sí. No le dijo nada de lo que iban a hacer después y agradeció que no se lo preguntase.
– ¿Y las flores? -preguntó Linnell.
– No es necesario -Helen ya había previsto la posibilidad de que la madre de Paul examinase las coronas y preguntase quién había enviado cada una de ellas y qué relación tenía con Paul-. De hecho, preferiría que no enviases ninguna.
– ¿Una donación, entonces?
– Tengo que hacer un montón de llamadas, así que…
– ¿Ya has elegido una lápida?
– ¿Perdón?
– Estoy seguro de que te gustaría que Paul tuviese algo especial. Se merece algo especial, y sé que pueden costar un riñón.
– Ya encontraremos algo -Helen sintió calor. Se sentó en el brazo del sofá-. No voy a usar una cartulina y un rotulador, si eso es lo que te preocupa.
– Perdona, no pretendía insinuar nada -dijo Linnell-. Sólo me gustaría contribuir.
Helen luchó por encontrar algo que decir; escuchó la respiración de Linnell unos segundos y luego colgó.
Dios, aquello era enfermizo. Casi hasta divertido.
Probablemente se juntarían para pagar la lápida (Helen, la madre de Paul, tal vez su hermana) y lo que Helen pusiese sería dinero que ahora era sólo suyo pero había sido ganado tanto por ella como por Paul.
Así que cuando Linnell había propuesto contribuir, Helen sólo pudo pensar que, con toda probabilidad, ya lo había hecho.
Theo empezó a notar la palpitación al entrar y olerlo.
Para cuando cerró la puerta detrás de sí y vio las manchas en la moqueta, estaba temblando. Tres manchas grandes: dos junto a la mesa y una en la parte más alejada de la habitación, junto a la única silla de madera, empezando a secarse pero aún brillantes sobre el tejido gastado y sucio. Había un rastro serpenteante de chorros y gotas hasta el dormitorio y Theo se quedó parado durante un minuto o dos, con miedo a seguirlo.
Habían entrado en el piso franco.
El lugar en el que se sentía más seguro.
¿Habían ido a buscarle?
La noche antes, después de la discusión con Easy, él y Javine se habían pasado la siguiente hora gritándose el uno al otro. Ella había oído bastante de lo que Easy había dicho y le dijo a Theo lo imbécil que era exactamente por seguir los pasos del inútil de su amigo. Se había puesto en medio de la puerta, con la cara y el cuello bien tiesos y se había reído en su cara mientras se inclinaba hacia él y le escupía toda su ira.
Theo le había contestado a gritos, diciéndole que no había accedido a hacer nada; que sólo estaba pensando en lo que podrían hacer con un poco más de dinero; que no tenía ni puta idea de lo que él tenía en la cabeza. Había seguido gritando incluso después de que ella se fuese a consolar al niño. Había gritado porque no le había gustado que ella le dijese qué hacer y porque Easy le había hecho de menos en aquella pasarela; le había hecho sentir que no podía tomar decisiones como un adulto.
Aunque probablemente ahora no importaba lo que hubiese decidido. El olor de la habitación le escocía la nariz; olía a metal y a sudor, y a algo… quemado, como las calles en la noche de las hogueras.
Entró despacio en el dormitorio, consciente de cuál sería probablemente la reacción de Javine si encontraba a Easy allí. Sin estar seguro de a quién quería encontrar…
Había mucha más sangre sobre el parqué y un charquito junto al cabecero, donde había goteado un poco desde el colchón desnudo. Theo se quedó a los pies de la cama y miró los cuerpos: el de Wave tirado de través por encima del de Sugar Boy. Carne desnuda por donde una camisa se había subido y un brazo estirado sobre una cara. Sabía que habían ido en busca de Wave; que Sugar Boy sólo había tenido mala suerte.
De repente, se sintió ingrávido y agotado.
Quería echarse allí mismo y esperar a que volviesen. Escurrirse por entre las grietas del suelo, como la sangre. Quería correr hasta que las suelas de sus Timberland desapareciesen y la piel de los pies se le gastase y se le quedasen en carne viva.
Ahora sí que tenía que tomar una decisión adulta, porque estaba viendo qué era lo que tenía que temer exactamente. Theo supuso que, al apretar el gatillo, los asesinos habían sentido menos por los chicos que estaban matando que por el feo e hinchado perro de Wave, tendido a los pies de la cama, como si les estuviese vigilando.
Se había gastado un montón de dinero instalando un sistema de sonido Bose de alta gama en su estudio. Sub-bafles, altavoces de reflexión directa, el lote completo. No era exactamente como estar en una sala de conciertos, pero cuando Frank le daba caña al volumen, tenía que reconocer que era bastante increíble.
Se sentó con los ojos cerrados, dejando que Bruckner llenase la estancia: las cuerdas atravesándole, los metales casi lo bastante altos como para hacer temblar las ventanas, y el sonido de los timbales rebotando contra las paredes cuando pegaba el verdadero subidón al final del tercer movimiento.
Se había leído las notas del CD de cabo a rabo, como siempre hacía, ansioso por ponerlo todo en contexto. Al parecer, Wagner, que era su gran inspiración, había muerto cuando Bruckner estaba componiendo la Séptima. Frank creía poder apreciar mucho pesar, verdadera tristeza, en algunas de las melodías recurrentes, los temas o como se llamasen. Además, Von Karajan la había palmado sólo un par de meses después de dirigir aquella grabación, cosa que, en lo que a Frank respectaba, la hacía todavía más desgarradora. Las notas de la carátula decían que Hitler la tenía en gran estima, que creía que era tan buena como la Novena de Beethoven. Pero eso era inevitable.
Qué extraño, pensó Frank, pensar que alguien así pudiese haber apreciado algo tan bello.
Cuando abrió los ojos, vio que Laura había bajado y estaba de pie en la puerta. Sabía que no era el tipo de música que le iba; le preguntó si la había molestado. Ella dijo que no pasaba nada y que le gustaba bastante, pero Frank bajó el volumen de todos modos.
Le contó lo del funeral de Paul, que había vuelto a hablar con Helen.
– Vas a ir, ¿verdad? -le preguntó-. Deberías ir.
– Por supuesto que iré.
– Te compraré un vestido nuevo.
– ¿Tiene que ser negro?
– Bueno, hoy en día hay una especie de moda de vestir azules y marrones en los funerales -dijo Frank-. Incluso colores claros a veces, pero creo que lo tradicional es mejor. Más respetuoso.
– Como te parezca.
– Sabes que va a tener un hijo, ¿no? La novia de Paul.
– No me lo habías dicho.
– En cualquier momento. Tendrías que ver cómo está.
– Eso está bien -dijo Laura. Avanzó por la habitación y se sentó en el alféizar de la ventana-. Aunque es terrible. Las circunstancias, quiero decir.
Frank asintió.
– Pero siempre tendrá una parte de Paul a su lado. Es una ventaja. Algo vivo, que respira.
– Le ayudará.
– Eso es importante. Lo sé.
Escucharon la música durante medio minuto.
– ¿Es el CD que te regaló Paul?
Frank asintió.
– Háblame de ello.
Así que Frank cogió el folleto de la caja y se lo leyó en voz alta, explicándole, cuando la música tocaba a su fin, que esa era la parte realmente triste, el fragmento que a veces llamaban la «sonata trágica».
Fuera estaba oscureciendo. Cuando el CD se terminó, Frank le preguntó a Laura si le apetecía escuchar otra cosa, pero ella dijo que era bastante música clásica para un día. Le dijo que iba a volver arriba para escuchar algo más alegre.
Читать дальше