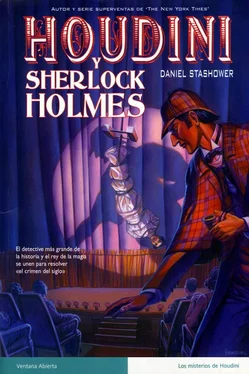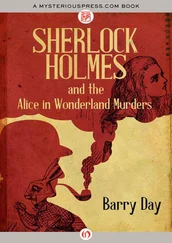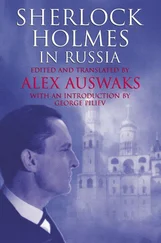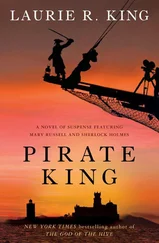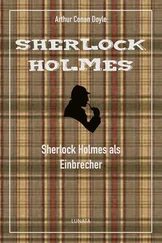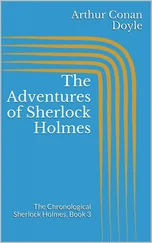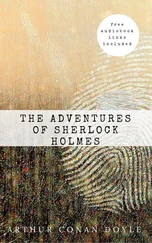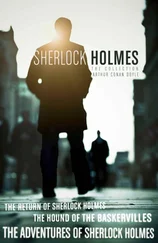Nuestro cabriolé se detuvo bruscamente. «¡Estación de Victoria!» gritó el conductor desde la parte superior de la caja.
– Venga, Watson -dijo Holmes, saltando-, su tren parte en un minuto.
– ¿Mi tren? -pregunté, siguiéndolo a toda prisa.
– Sí. Va a ir a Brighton -me informó mientras me conducía a través del arco-. Si el robo de las cartas sucedió tal y como sospecho, Kleppini no pudo haber regresado a Brighton a tiempo para llevar a cabo su sesión de tarde de espiritismo. -Me arrastró a lo largo del andén, haciendo señas al conductor-. Debe aclarar si es el propio Kleppini el que realiza esta sesión por la tarde, y si es así, si hubiera sido posible o no que otro artista tomara su lugar. ¿Lo entiende? Bien, parta, pues.
– Pero, Holmes -dije, considerablemente desubicado por lo precipitado de los preparativos-, ¿no es un encargo tonto? Si Kleppini robó las cartas, ¿no se habrá encargado de ellas a estas alturas? ¿Por qué el escándalo que temía no habría de suceder?
– Porque -dijo Holmes, apremiándome a subir a uno de los coches cuando sonaron dos cortos pitidos- he descubierto que hay una carta que todavía permanece en posesión de lord O'Neill. Una carta manuscrita por la propia condesa, en la que denuncia las demás. Mientras tengamos esta carta, el resto son inofensivas.
– Entonces ¿por qué…? -Pero era demasiado tarde, el tren se había puesto en marcha y Holmes avanzaba ya a grandes zancadas en la dirección opuesta.
14. Una sesión de espiritismo en el embarcadero de palacio
El viaje en tren a Brighton es agradable, y anticipar el hospitalario y turístico lugar a la orilla del mar que espera al llegar lo hace aún más. Cuando Mary vivía bajábamos con frecuencia allí a tomar el sol y visitar las Lañes [16] de Brighton. Allí, en el retorcido y estrecho recorrido de tiendas de antigüedades, pasamos muchas horas felices entre polvorientas curiosidades del pasado siglo. Eran estos recuerdos los que ocupaban mi pensamiento al apearme en la estación de Brighton, y apartaban mi mente del menos agradable propósito de aquella visita.
Abandonando la estación por el acceso sur, di un animado paseo por la calle Queen, y me detuve solo momentáneamente para mirar con desdén el monstruoso Pabellón Real, [17]y pronto llegué a la famosa orilla del mar de Brighton.
Los más viajados entre mis lectores podrían burlarse al pensar en Inglaterra alardeando de ser un lugar turístico a la orilla del mar, dado lo templado de nuestro clima. Pero aquel día el sol brillaba, aunque no era realmente caluroso, y me agradó encontrar a varios cientos de mis compatriotas divirtiéndose allí en la playa. Si bien es cierto que la playa de Brighton se compone de duros guijarros y rocas, más que de arena, si uno se recuesta sobre una tumbona de madera, envuelto en una manta de lana para prevenirse de la fría brisa marina, es posible conseguir un buen color en las mejillas. O eso era lo que sostenía siempre mi esposa, y yo nunca opté por discutir con ella.
La enormemente transitada área a la orilla del mar de Brighton está flanqueada por dos maravillosos embarcaderos de madera, que se adentran en el Canal y están sustentados por firmes soportes de madera. El primero de ellos es el embarcadero del oeste, cuyo cuidado y elegante salón de baile había acogido algunos de los eventos estivales de la alta sociedad más distinguidos. El más nuevo de los dos, el embarcadero de palacio, ha atraído a unos usuarios menos deseables. Construido con el cambio de siglo, se ha convertido en el refugio de gitanos y charlatanes. En casetas construidas precipitadamente, que se extienden hacia arriba y abajo del embarcadero, muestran dudosas proezas de habilidad o aberraciones de la naturaleza, ofrecidas menos por entretenimiento que por la intención de separar al peón de su salario. Era aquí, entre estas mezquinas y miserables fanfarronadas, donde tenía que buscar al misterioso Kleppini.
Pagando mis tres chelines en el podrido torniquete, me abrí paso entre la multitud hacia el embarcadero. Entre las distracciones disponibles aquella tarde, anunciadas por medio de carteles pintados con colores chillones, estaba un espectáculo de encantamiento de serpientes que «aceleraba el pulso», un «faquir místico» dormido sobre una cama de clavos y un fornido tragafuegos cuyas demostraciones acarreaban el aviso: «no recomendadas para miedosos». Abriéndome paso entre parejas entusiasmadas y bulliciosos jóvenes, había recorrido el embarcadero casi hasta el final cuando encontré la caseta de Kleppini.
No había visto nunca antes a aquel hombre, pero difícilmente hubiera confundido su cartel, porque en él proclamaba en brillantes letras rojas: «Kleppini, el hombre que venció a Houdini». El nombre de Houdini, advertí, estaba impreso en letras de mayor tamaño que las del propio Kleppini, y en realidad la ilustración mostraba a un hombre que se parecía bastante a Houdini: musculado y compacto, atado con pesados grilletes, pero que conservaba una característica y desafiante inclinación de la cabeza. Apoyado a los pies de esta ilustración había un cartel escrito a mano que anunciaba una sesión de espiritismo en diez minutos.
Aparté una cortina gris que olía a humedad y entré en una caseta que estaba iluminada por una única vela. Mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra, distinguí las formas de otras tres personas sentadas alrededor de una mesa baja en el centro de la habitación, que aparentemente habían venido para beneficiarse de los dones espirituales de herr Kleppini. Al no encontrar asientos, me senté sobre un cojín hecho jirones, como habían hecho los demás, y esperé la entrada de Kleppini. Por debajo de nosotros, las olas batían los soportes del embarcadero, y el olor a pescado podrido y algas ascendía a través de las grietas.
No tendría ni que decir que si no fuera por mi encargo, asumido en nombre de Sherlock Holmes, nunca me habría encontrado en un escenario tan extraño. Pero, una vez que estaba allí, esperé con gran interés a que comenzara el acto, y aprovechando mí oportuna llegada examiné a las otras tres personas que habían venido a comunicarse con los muertos.
A mi derecha estaba un joven de cara cetrina vestido con chaqueta rayada y sombrero de paja. A su lado tenía una caja de muestras, y por su conversación me enteré de que era un viajante que hacia visitas comerciales en Brighton. «Estos espiritistas», le explicaba a su acompañante, «son todos un fraude sin excepción, pero proporcionan un cierto…», hizo una pausa y se colocó un dedo a lo largo de la sien, «…entretenimiento intelectual para las mentes verdaderamente perspicaces».
Su acompañante, una estudiante de tez pálida que no tenía más de diecisiete años, se reía tontamente y se agarraba de su brazo en nerviosa afirmación. «No sé nada de eso», dijo, apartándose un mechón de cabello de los ojos. «Solo sé que me da mucho miedo solo pensar en hablar con los muertos».
– Está bien -se rió el joven, atrayéndola hacia sí-. Para eso estamos aquí.
Durante este intercambio, el tercer miembro de nuestro grupo, que se sentaba cerca, miraba a la pareja con clara aversión. La vestimenta y maneras de este sujeto proclamaban que se trataba de un marinero en activo, pero su edad y limitaciones físicas sugerían otra cosa; la incipiente barba que cubría su mentón era completamente blanca, y aunque continuamente acariciaba y acicalaba esa barba con una de sus manos, la otra, un garfio, colgaba inerte a su costado. Examiné al marinero en busca de algún rasgo que me resultara familiar, como hacía siempre que en los últimos años me encontraba con personajes inusuales en escenarios sugerentes. Sin embargo, después de observarlo durante un rato aún seguía indeciso sobre si este viejo marino podría ser Sherlock Holmes con otro de sus disfraces. ¿Podría, incluso Holmes, lograr un garfio así?
Читать дальше