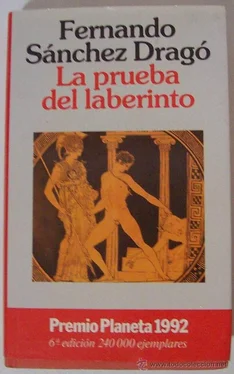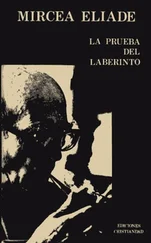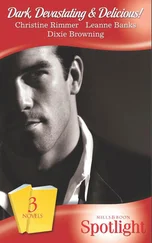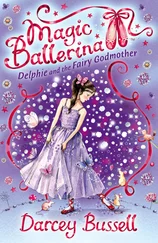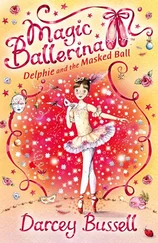Lié un porro con la hierba exquisita -cosecha del noventa-que un par de meses antes me había enviado por valija diplomática el Barón Siciliano desde su feudo sículo y, entre bocanada y bocanada, repasé con ojillos de mangosta los versos y los comentarios que glosaban el signo.
Lo hice descuidadamente, deprisa y corriendo, pues durante la sesión del jueves me había aprendido aquellas cinco páginas casi de carrerilla, pero al llegar al seis en la quinta línea frené en seco mientras el corazón se me disparaba. Allí, para decirlo con la sonora voz del pueblo, había tomate.
Releí y volví a leer dos o tres veces lo que en ese punto estaba escrito. Empecé, lógicamente, por el poemilla original-Seis en el quinto puesto significa / que la perseverancia trae felicidad.
No hay arrepentimiento. / La luz del noble es verdadera. / ¡Ventura!-y terminé por el escolio que lo acompañaba y que lo explicaba en los siguientes términos: Se ha conquistado la victoria. / La fuerza de la constancia no se vio defraudada.
Todo anduvo bien. Los escrúpulos se han superado. El éxito ha dado la razón a la acción. Brilla nuevamente la luz de una personalidad noble que se impone entre sus semejantes y logra que crean en esa luz y la rodeen. Ha llegado el tiempo nuevo y, con él, la ventura. Y axial como después de la lluvia el sol alumbra con redoblada belleza o como el bosque, después de un incendio, resurge de las ruinas carbonizadas con multiplicado frescor, axial el tiempo nuevo se recorta con acentuada luminosidad sobre la miseria del tiempo que pasó.
Volví a sentirme intrigado, reconfortado y, malhaya, halagado. El I Ching hablaba insistentemente de victoria (¿a costa, quizá, de alguien?)de éxito, de nobleza, de ventura, de triunfo de la luz sobre la miseria, de tiempo nuevo o nueva era-la misma, posiblemente, en la que yo, según mi madre, pretendo enrolar a tirios y a troyanos-y, sobre todo, porque eso era lo más significativo, hablaba entre líneas, pero con rotunda claridad, de la difusión del mensaje de Cristo entre los hombres y de su aceptación por parte de estos.
¿Sería ese, de verdad, el destino que me esperaba y que esperaba a mis sueños de apostolado si me decidía a enfrentarme a la prueba del laberinto, a apencar con el envite y el albur del encargo de Jaime, a sacar un billete de avión para Jerusalén y a empezar desde allí mi búsqueda de Jesús de Galilea?
Sí, no, sí, no, sí, no, sí…
Cerré el libro de golpe y apagué la luz. La margarita ya no tenía más hojas. La suerte parecía echada.
Recé un padrenuestro. Me santigüé. Cinco minutos más tarde me había dormido.
Y a todo esto, ajena a cuanto me sucedía y al avispero que durante su ausencia se había desencadenado en Madrid, mi chica-¿se estaría convirtiendo, como todas mis mujeres anteriores, en una señora?- seguía de viaje de placer o de lo que fuese por los lunáticos valles del territorio de Babia.
Lo primero que hice al día siguiente, nada más despertarme, fue coger un folio y escribir lo que sigue: Un ser humano viene al mundo. Ante él se despliega un laberinto: el de la vida. Hay que recorrerlo-y que apurarlo hasta la hez-para llegar a la hora de la muerte con la cabeza levantada y con los ojos inundados por la luz del más allá.
– ¿Es ésa, entonces, la prueba del laberinto?
– Si. Quien alcanza el centro de éste y se instala en él, como lo hizo Teseo, se centra… Vale decir: se convierte en el ónfalo de convergencia de todos los puntos de la Realidad, que es esférica y se divide en dos hemisferios contiguos: el del microcosmos y el del macrocosmos, el del Valle de Lágrimas y el del Reino de los Cielos, el del mundo denso y el del mundo sutil. Estar centrado significa estar equilibrado, ser un hombre armónico y completo. Teseo lleva en la diestra una espada -el yang-y en la zurda el cabo del hilo que le ha entregado Ariadna (o sea: el yin). La suma de esos dos complementarios le permite encontrar el camino del centro, sortear las trampas que se le tienden, superar todos los obstáculos, dominar el miedo y la fatiga, arrostrar el peligro, enfrentarse al Minotauro (o a los monstruos del subconsciente individual y del inconsciente colectivo) y darle muerte. La vida, a partir de ese momento, deja de ser un problema. La felicidad y la certeza de la inmortalidad sustituyen a la zozobra. Desaparece la angustia y el ritmo de la respiración se incorpora a la música de las esferas.
– ¿Tiene todo eso algo que ver con la Tauromaquia? Lo pregunto porque hay quienes dicen que Teseo y Hércules fueron los inventores y fundadores del arte de Cúchares.
– La plaza de toros es el laberinto y el torero es el hombre que resuelve el criptograma de la existencia retando y matando al Toro en el centro de la plaza. No se olvide usted de que las grandes faenas se hacen con las zapatillas plantadas en la boca de riego del albero.
– ¿Quiere añadir algo sobre este asunto?
– Sí. Me gustaría señalar que el torero es, seguramente, el último héroe vivo.
– ¿Y cuál es la función del héroe?
– Servir de cordón umbilical entre el microcosmos y el macrocosmos, por una parte, y enseñarnos el camino del centro, por otra.
– ¿Qué sucederá si los anglocabrones y otras yerbas del mismo pelaje se salen con la suya y consiguen prohibir las corridas de toros?
– Sucederá que todos nos quedaremos descentrados.
Puse el punto final, firmé, me fui hacia la fotocopiadora, multipliqué el texto por siete, abrí uno de los cajones de mi mesa de trabajo, saqué seis sobres, distribuí entre ellos -quedándome yo con el original-las copias de lo que acababa de escribir, los cerré y se los di a mi secretaria con el encargo de que setenta y dos horas más tarde los repartiera-uno para cada uno-entre Jaime, Kandahar, Herminio, Ezequiel, el Barón Siciliano y mi madre. En el reverso de cada sobre como único remite, había cuatro palabras: la prueba del laberinto. A buen entendedor…
Siempre me había gustado ser misterioso o, como mínimo, parecerlo. Me consideraba obligado a ello por mi condición de escritor. Oscuro, para que todos atiendan. / Claro como el agua, claro, / para que nadie comprenda [25].
Desayuné con apetito, leí el periódico con una sonrisilla irónica-las mentiras y las medias verdades de la prensa siempre me producían reacciones encontradas de irritación, indignación, frustración y resignación-, puse a mi secretaria al tanto de lo que sucedía (sin entrar en detalles engorrosos) y le di las instrucciones pertinentes, saqué de la biblioteca el segundo volumen de la monumental Historia de las creencias y de las ideas religiosas, del maestro Dircea Elide, y me senté en el orejudo y despellejado butacón de cuero del cuarto de estar con el libro ante los ojos y a mi lado, en una mesita de bambú comprada en Shanghai, un servicio completo de té hervido en leche con aroma de clavo y cardamomo.
Puse también el teléfono al alcance del oído y de la mano. Estaba seguro de que no tardaría en sonar. Era lunes -lunes de autos- y Jaime brillaba, como todos los perros de presa y de empresa, por su precisión, por su corrección y por su puntualidad.
No me equivocaba. El telefonazo fatídico se produjo a eso de las once. Descolgué y escuché, tal como me esperaba, la voz razonable, competente y obsequiosa de la secretaria del buitre.
Éste no tardó ni diez segundos en ponerse al aparato -Buenos días-dijo.
– No son malos -contesté.
– Habías prometido…
– Sí-le corté-, había prometido que hoy te llamaría para comunicarte mi decisión.
– Y no lo has hecho.
– No, efectivamente no lo he hecho. Tómalo como una deferencia. Prefería que fueses tú quien diera el paso.
– ¿Y eso por qué? -preguntó con recelo-.
¿Vas a decirme que no aceptas el encargo de escribir el libro?
Читать дальше