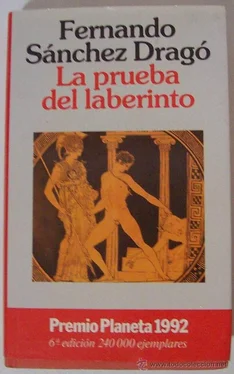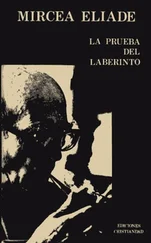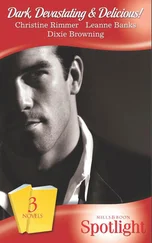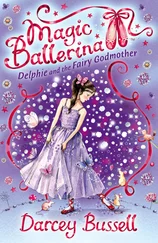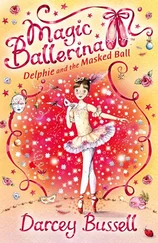– Tranquilízate. Durante los últimos siete días me han pasado muchas cosas y el viento sopla ahora en otra dirección. Me siento como una frágil barquichuela danzando en la pupila del ojo de un huracán.
– ¡Alirón! Eso significa, si no me equivoco de medio a medio, que tu sangre guerrera sale al fin por sus fueros y que te vas al frente cantando Lili Marlen. ¿Acierto?
– Conmigo no te equivocas nunca, Jaime. Eres mi comadrona literaria. Doy a luz mis libros, que casi siempre son sietemesinos por culpa de tus prisas, gracias a ti. Me has liado una vez más.
¡Qué le vamos a hacer!
– ¡Lo sabía! ¡Sabía que no podías fallarme!
Y me alegro, Dionisio, me alegro de verdad y no sólo por mí. También por ti. Y por el editor, claro.
Y por los lectores. Todos contentos.
– Quiero que quede claro para ti y para el editor que no me estoy comprometiendo a escribir el librito de marras, sino simplemente a intentarlo.
– Observación de Perogrullo, Dionisio. Si no te sale, qué se le va a hacer. La literatura es así.
– No se trata de eso, Jaime. Me he explicado mal. Quiero decir que con fecha de hoy me pongo en movimiento hacia lejanas tierras de la geografía y del espíritu, y que hasta mi regreso no decidiré, en función de lo que allí haya encontrado y de lo que en ese momento me ronde por la cabeza, si arrimo el hombro o si me salgo por la tangente.
– ¿Y cuándo será eso?
– ¿Me preguntas que cuando volveré? Lo ignoro, Jaime. No tengo ni la más mínima idea. Ya conoces mi forma de viajar. Soy un traveller, no un tourist [26]. Sé dónde y cuándo empiezan mis viajes, pero no cuándo y dónde terminan.
– Me entran ganas de darte una bofetada. Por chulo, Dionisio, y por niño bonito. No podemos esperarte toda la vida. Una editorial, además de milagro, es industria.
– Me consta, Jaime, me consta-dije sarcásticamente-. Y tómate una taza de tila antes de meter la cuarta. Sabes que soy una persona relativamente razonable. Acaba de empezar la primavera de mil novecientos noventa y uno. Antes del veinticuatro de diciembre de este año tendrás mi respuesta definitiva. Fecha límite, Jaime. Si entonces considero que el libro es factible y que yo soy la persona indicada para apechugar con el muerto, adelante con los faroles. Y ni que decir tiene que, en ese caso, como de costumbre, me enclaustraré, me ataré a la pata de la mesa, tiraré el hachís por el retrete y tomaré bromuro con cafeína para trabajar a matacaballo de forma que podáis sacar el libro en octubre, de cara a la rentrée y a las navidades. Ya sabes que siempre tardo más en los preparativos que en la ejecución. ¿Hace o no hace?
– Hace, Dionisio, hace… Tienes la sartén por el mango y te aprovechas. ¿Algo más?
– Por mi parte, no. ¿Y por la tuya?
– Una cosita aún… ¿Por qué te vas de viaje?
¿Qué andas buscando? ¿No sería mejor que le quitases la capucha a la máquina de escribir y te dejases de gaitas? Si de verdad, como me dijiste el otro día, llevas veinte años largos dándole vueltas a este libro y leyendo todo lo que se ha escrito y se escribe sobre Jesús, ¿qué necesidad tienes de más datos?
– No son datos lo que busco, Jaime, aunque tampoco me vendrían mal, sino vivencias y evidencias. Lo que va de lo pintado a lo vivo. Creo que también te dije el otro día que la erudición no es un buen camino para acercarse a Jesús. De modo que voy a seguir el ejemplo de santo Tomás y…
– ¿Renuncias a ser san Pedro?
– Vete al carajo. Te decía que tengo la intención de seguir el ejemplo de santo Tomás y de meter directamente los dados en todas las llagas posibles.
– ¿Y eso qué significa?
– Significa que me voy a Jerusalén con pan, con vino y con devoción. Y cuanto antes. Hoy mejor que mañana.
– Otra diablura. No se te puede dejar solo un momento.
– Eso me han dicho siempre las mujeres.
– No seas chuleta. ¿Y hacia dónde vas a encaminar tus pasos después de Jerusalén? Supongo que no pretenderás tirarte allí un año. Dicen que es una ciudad insoportable.
– Así haré penitencia. No me vendrá mal.
– Contéstame.
– ¿Después de Jerusalén? ¿E chi lo sa, Jaime?
La aventura es la aventura. Ya veremos. Como comprenderás, tengo que comenzar mis investigaciones por el lugar del crimen. Es lo que siempre hace la policía.
– Has visto muchas películas.
– Pues sí. Como todos los chicos de mi generación. Y algunas, incluso, las he protagonizado en la vida real.
– Veo que sigues firme en tu decisión de parecer un chuleta. ¿Puedo darte un consejo de editor y de amigo?
– Y también dos.
– Sugerencia aceptada. Ahí va el primero: no escribas un ensayo ni una biografía más o menos académica ni un libro de historia mejor o peor documentado. Todo eso está muy visto y no conduce a ninguna parte. Escribe una novela.
– Consejo recibido y calurosamente acogido, pero inútil, Jaime. Ya estaba en ello. Si alguna vocación tengo, es la de contar historias. Todos mis libros son novelas. Novelas disfrazadas o novelas en pelota, pero novelas. No sirvo para otra cosa. Me chifla decir érase una vez.
– Segundo consejo… Y estoy seguro de que lo seguirás, porque no soy yo, sino uno de tus poetas favoritos quien te lo da.
– Su nombre, por favor.
– Ya salió a relucir el otro día: Omar Kheyyam.
– Omar Kheyyam no era un poeta, Jaime. Era un maestro, un gurú, un bodhitsava, un iniciado sufí. Pero dejémoslo correr. ¿Qué decía?
– Escucha… Más allá de la tierra, más allá del infinito, / envié mi alma en busca del cielo y del infierno. / Ahora ha vuelto para decirme: infierno y cielo están en mí.
– Tomo nota, Jaime. Ya lo sabía, pero lo tendré en cuenta. Seguro que voy a necesitar ese consejo.
– ¿Me permites que añada a lo dicho otra respetuosa sugerencia?
– Aunque no te lo permita, me la harás.
– No vuelvas a escribir El camino del corazón. El éxito puede ser una trampa y nunca segundas partes fueron buenas.
– Con excepción del Quijote. Pero descuida.
Habíamos quedado en que esta vez escribiré El camino de Damasco.
– Me parece perfecto. ¿Todo en regla, Dionisio?
– Todo en regla.
– Buen viaje. Escríbeme, aunque sólo sea una postal de pascuas a ramos.
– Será difícil, tiburón. Bastante tengo con el libro. Cuídate.
– Adiós, Pedro-dijo.
– Adiós, Judas-dije.
Y colgué.
El jueves veintiocho de marzo, día de santa Esperanza, llegué al caótico aeropuerto de Barajas con una mochila al hombro en la que previamente había metido-además de lo estrictamente necesario, que no era mucho, para hacer mis abluciones matinales y nocturnas, para no interrumpir mi régimen dietético de santón de la nueva era obligado a predicar con el ejemplo y para cubrir sucintamente mis carnes y mis vergüenzas- un libro que recogía, en la medida de lo posible todos los evangelios habidos y por haber: los canónicos, los apócrifos propiamente dichos, los papiráceos, los dualistas y los gnósticos. No pensaba leer nada más a lo largo de mi viaje, cualesquiera que fuese la duración de éste y excepción hecha de los documentos relativos a Jesús que el azar, el destino, la buena o mala suerte y mi olfato pudieran poner ante mis ojos. Nada, he dicho, ni-a ser posible-la prensa. Quería concentrarme en lo esencial, quería coger el toro por los cuernos, quería volcarme a volapié sobre los morrillos del Minotauro. Que el mundo, el demonio y la carne, por unos meses, dejaran de existir.
Jesús de Galilea y yo, Dionisio Ramírez, solos de tú a tú, cara a cara, codo a codo, frente a frente. Sin intermediarios, sin curas, sin teólogos. Sin madres, hijos ni esposas. Sin ideas previas ni propósitos preconcebidos. A pelo. Con la verdad y nada más que la verdad por delante, pues sólo ella-lo decía el discípulo amado y yo lo había aprendido, gracias a Dios y a la inscripción que adornaba el pórtico del colegio del Paular [27]durante mis años infantiles-nos haría libres.
Читать дальше