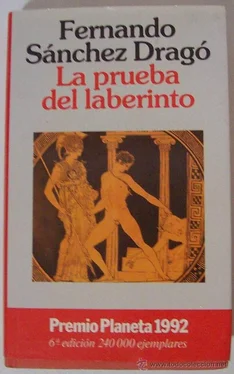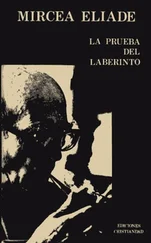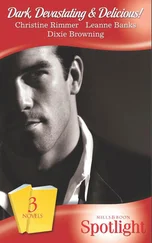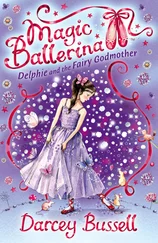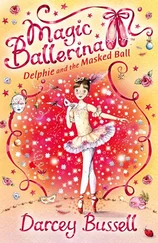– ¿Historia contada o por contar, Dioni?
Su olfato era infalible. Me había pillado. Tuve e reconocerlo.
– Por contar, mamá-admití.
Lo que equivalía a confesar que no me fiaba de nadie, ni siquiera de los evangelistas, y que mi propósito en lo tocante a Jesús era ponerlo todo patas arriba.
En ese mismo momento -mi quinqué también funcionaba-supe lo que a renglón seguido iba a escuchar de sus labios.
– Ya -dijo-. Te veo venir, Dioni. Eres un herejote y no tienes arreglo. ¿Para qué sirve menear ciertas cosas? Hazme caso: déjalas estar. Tu vida es cómoda. No te busques líos.
Eché mano de todo mi valor, que en aquel momento no era mucho, y me atreví a meter en danza uno de los argumentos que había utilizado en mi conversación con Jaime Molina.
– Las iglesias oficiales e institucionales -dije- funcionan como el consejo de administración de una multinacional: ven en Cristo una materia prima, lo explotan, lo monopolizan, lo acaparan, creen que han comprado la exclusiva y que, en consecuencia, tienen derecho a percibir y a reinvertir todos los dividendos. Algún día-y si no, al tiempo-veremos a los católicos, a los ortodoxos y a los protestantes dirimiendo sus querellas y esgrimiendo sus respectivos títulos de propiedad ante el Tribunal de La Haya. Tendríamos que denunciarlos por apropiación indebida por robo sacrílego y por secuestro de persona.
Papas, popes o pastores: ¡qué más da! Todos son cómplices en el mismo delito, aunque la intensidad de su participación en él sea diferente en cada caso, y todos ordeñan la misma ubre.
¿Vamos a seguir indefinidamente así? ¿Vamos a estar eternamente cruzados de brazos ante una situación que -nunca mejor dicho- clama al cielo? Alguien tendría que explicar a la gente que la religión es un hecho estrictamente personal que para hablar con Dios basta quererlo, que la luz del Espíritu no brilla sólo en el sagrario y que las Iglesias pueden ser, en el mejor de los casos órganos consultivos, pero no legislativos ni ejecutivos ni, menos aún, judiciales. Alguien debería denunciar lo que sucede y tomar cartas en el asunto. Alguien tendría que liberar a Cristo del zulo en el que lo metieron hace casi dos mil años y devolvérselo al pueblo, a la gente sencilla, a las beatas que bisbisean en sus reclinatorios y a los carboneros que se dan golpes en el pecho con fe ciega, a ti y a mí, a quienes aún no han oído hablar de él, a quienes le niegan o le minimizan, a quienes le buscamos, a quienes le rezamos, a quienes le necesitamos, a quienes le amamos, veneramos y adoramos.
– Y tú eres la persona llamada a hacerlo. Tiraba con bala, y no precisamente de fogueo.
Me defendí atrincherándome en el humor.
– Digamos -apunté con una sonrisilla de perro apaleado que mi interlocutora no vio-que podría formar parte del heroico comando al que se le encargara esa misión. Los geos del Espíritu o algo así. ¿Tú qué opinas? ¿Me viene ancho el papel o tengo suficiente musculatura para pegar un patadón en el tabique del zulo e inmovilizar a los secuestradores?
– ¡Ay, hijo mío, qué cosas tienes! -se limitó a argumentar mi interlocutora-. ¡Siempre corriendo delante del toro de la vida!
Comprendí que estaba en el buen camino y seguí en la brecha.
– ¿Qué significa ese agudo comentario?-dije-. ¿Sospechas, acaso, que tu primogénito no está a la altura de lo requerido por las circunstancias? ¡Mujer de poca fe, abre tus ojos y toca mis bíceps! Su tamaño y su dureza te convencerán de lo contrario.
– Mira, Dioni-me dijo como quien espanta una mosca-: lo que yo opine o deje de opinar es indiferente. Te conozco, porque te he parido y sé que la tentación es superior a tus fuerzas.
¡Ahí es nada! ¡Convertirte en abanderado, en cronista y en punta de lanza de la nueva cruzada que desbaratará las tropas clericales y la conjura del oscurantismo religioso para poner a Jesús en el lugar que le corresponde! Pronto te oiré decir, si es que no lo has dicho ya sin que yo lo sepa, que eres la reencarnación de Pedro el Ermitaño. Está en tu línea y en la línea de esa dichosa nueva era de la que tanto hablas y en la que tú y los que son como tú nos queréis enredar a todos. Confiemos en que no mueras de peste, como San Luis, frente a las murallas de Túnez. Rezaré por ti, y ya es bastante. Pero no me pidas consejos ni juicios ni orientaciones, porque sé que terminarás haciendo, como siempre tu santa voluntad. Ahora bien: me gustaría que caso de embarcarte por fin en la aventura, me prometieras una cosa.
– ¿Sólo una?
– Sólo una.
– ¿Qué quieres pedirme?
– Qué actúes con cabeza, con sentido común y con tiento para no ofender a nadie. Piensa que no todo el mundo es como tú. ¿Conoces a mucha gente que haya estado en Saigón? Tenías nueve encantadores añitos, Dioni, cuando te llevaste un buen rapapolvo de tu padrastro porque te pilló leyendo la Biblia sin expurgar traducida por Cipriano de Valera
– Era la única que había en casa.
– Sí, pero tus amiguitos no leían esas cosas.
Se conformaban con las aventuras de Guillermo o de Juan Centella.
– ¡Qué más querría yo que no ofender a nadie! Pero será difícil, muy difícil. En cuanto alguien, cristiano o no, se atreve a decir en público, y no digamos por escrito, lo que sinceramente y sin ningún ánimo de sembrar cizaña piensa sobre Jesús, y lo hace saliéndose del carril de la más estricta, putrefacta, aborregada y gazmoña ortodoxia, mil o dos mil millones de personas sedientas de sangre se rasgan las vestiduras y se le tiran directamente a la yugular. De todas formas, y no sólo porque tú me lo pides, mamá, sino también por la cuenta que me trae, puedes estar segura de que seré exquisitamente respetuoso [24]y me andaré con pies de plomo para que nadie se dé por herido ni por ofendido. Te doy mi palabra de que si aún estoy deshojando la margarita del libro sobre Jesús es, entre otras cosas, porque no quiero turbar a nadie. A nadie, mamá, ni siquiera a mí mismo. No te olvides de que yo también entro en el cupo ni de la edad que tengo ni del colegio donde, por decisión tuya, estudié el bachillerato. Lo digo porque salta a la vista que cuando un españolito de mi generación y de mi formación se pone a hurgar en la vida y en las obras de Jesús, está hurgando en su propia infancia. Se remueven dentro muchas cosas, mamá.
Muchas. Es, casi, como psicoanalizarse. O peor.
Y nunca me han gustado los psicoanalistas.
– A mí tampoco-dijo con un hilo de voz.
Pensé que la había convencido.
– Y ahora, si te parece -concluí-, demos carpetazo al asunto y celebrémoslo con una buena comida en Edelweiss. Hace muchísimo tiempo que no vamos a tu restaurante favorito. Los camareros se habrán olvidado de nosotros.
– Quieres engatusarme, Dioni.
– Pues sí: quiero engatusarte. ¿Hay algo de malo en ello? Y te autorizo, además, a que entre plato y plato sigas leyéndome la cartilla. ¿Te queda algo de pólvora en las cartucheras? ¿Sí?
Pues ceba el fusil y hiere. Ya sabes que tus opiniones, tus reconvenciones y tus pescozones siempre son bien recibidos.
– Te cojo la palabra al vuelo y te confieso que, efectivamente, me queda algo dentro.
– No seas avariciosa. No te lo guardes para ti. Te escucho.
– No soy quién para decirte esto, pero quiero recordarte que la mejor literatura, en contra de lo que pensaba el pobre Oscar Wilde, es la que se hace con buenos sentimientos.
– Por descontado, mamá. Lo sé muy bien.
Y era cierto. No estaba bailándole el agua ni siguiéndole la corriente. Me había costado mucho trabajo y no pocos sinsabores llegar a esa conclusión en el seno de una preceptiva literaria tan esnob, tan pueblerina y tan tendenciosa como lo era la imperante en mi país, en mi hemisferio y en mi época, pero por fin, sudando tinta, lo había conseguido. Y ahora, al soplar mi madre sobre el rescoldo de aquellas cenizas juveniles y no tan juveniles, pensé con una sensación de creciente ahogo-pero también con solidaridad y con misericordia (una virtud que a ellos, tan petulantes siempre, los espantaría)-en todos los buenos escritores que habían malgastado su talento y sus denarios, a veces muy copiosos, emborrachando sus almas, embotando sus sentidos y envenenando sus plumas con el vino de esa falacia, tan extendida, según la cual los buenos sentimientos están reñidos con la alta literatura. La lista era estremecedoramente larga y también lujosa, sobre todo a partir de la revolución francesa: Lord Byron, el propio Oscar Wilde, Baudelaire, Lautréamont, Sartre, Simone de Beauvoir, Joyce, Kafka, Truman Capote, Norman Mailer, Alberto Moravia, Aragon, Gunter Grass, Tom Wolfe, Burroughs, un abarrotado etcétera e incluso, poniéndonos ropa de andar por casa, Francisco Umbral.
Читать дальше